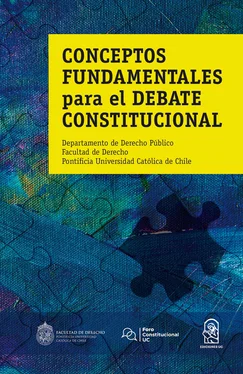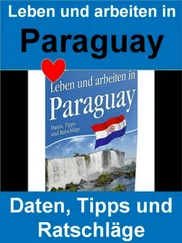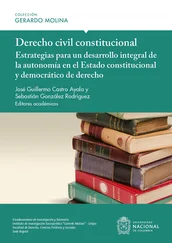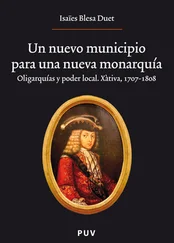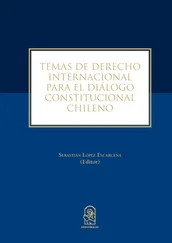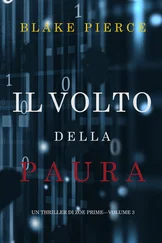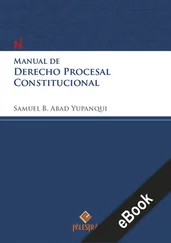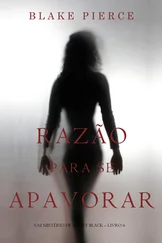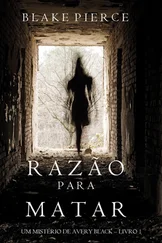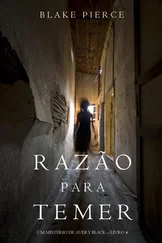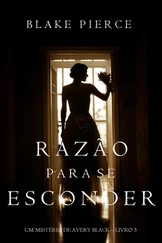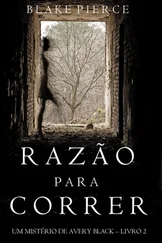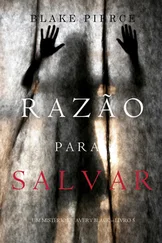1 ...7 8 9 11 12 13 ...20 Decíamos que para hacer efectiva la juridicidad —el sometimiento del poder al Derecho—, no basta declararla, sino que resulta necesaria la existencia de un sistema de control, capaz de detectar infracciones. Pues bien, el control por sí solo tampoco será suficiente si no va acompañado de la obligación de hacerse cargo de los efectos de la infracción, ya sea por parte del agente estatal respectivo o, incluso, por parte del Estado mismo. Esta es precisamente la función de la responsabilidad en el derecho: forzar a los sujetos a asumir las consecuencias de sus acciones u omisiones.
Existen diversas manifestaciones de la responsabilidad jurídica. La penal apunta a castigar a quien ha cometido un delito, manifestándose a través de una condena que puede incluso privar al sujeto de su libertad.
La administrativa, por su parte, se detona por la infracción de los deberes de los funcionarios públicos, y consiste en soportar desde multas hasta la pérdida del cargo, según la gravedad de la falta. La responsabilidad política recae en las altas autoridades del Estado y consiste en la expulsión de sus funciones, generalmente por incumplimiento de deberes o atentar contra el interés general. La responsabilidad civil, finalmente, consiste en hacerse cargo de los daños que una acción pudo provocar en una persona y se traduce en el deber de compensarlo, a través del pago de una suma de dinero. Esta es la forma en que se verifica la responsabilidad del Estado, ante actuaciones u omisiones que puedan lesionar a una persona, surgiendo el deber de indemnizarla íntegramente.
La idea de un Estado responsable ante los ciudadanos es una conquista relativamente reciente de la civilización. Históricamente primó la idea del poder público ilimitado frente a la esfera patrimonial privada, expresada en los regímenes monárquicos bajo un principio explícito, inspirado en el derecho romano: “el rey no puede cometer daños”. Incluso superada la monarquía se mantuvo este privilegio en los Estados modernos, ahora sobre la base de la idea de “soberanía”. En este escenario, los daños causados por la actividad estatal recaían en el funcionario, asumiendo que pudiese ser identificado como tal, resultando generalmente insuficiente su patrimonio para asegurar una indemnización efectiva de la víctima.
Actualmente, como resultado de una transformación cultural en la apreciación de los derechos fundamentales y el rol del Estado, se entiende su responsabilidad como una garantía patrimonial de las personas, consistente en que no deberán soportar daños antijurídicos causados por las actuaciones del poder público. Respecto de la procedencia de la responsabilidad estatal, las constituciones suelen distinguir según la naturaleza del órgano que actúa. La responsabilidad del Estado-Administración (Poder Ejecutivo) es la más amplia, disponiendo las personas de acciones para reclamar la indemnización de cualquier daño antijurídico causado por alguna acción u omisión. La responsabilidad por actos del Poder Judicial suele restringirse a casos en que pueda verse afectada la libertad de una persona de modo injustificado. Respecto del Legislador y de la posibilidad de reclamar indemnizaciones por sus actos, se trata de una materia controvertida en doctrina.
Ciertamente, de cara a una discusión constitucional, debiese analizarse la forma de hacer efectiva esta responsabilidad respecto de toda actuación estatal, aportando claridad acerca de las vías de reclamación, el título necesario para exigir la indemnización y su aplicación a cada esfera del poder estatal.
DEMOCRACIA
JOSÉ FRANCISCO GARCÍA G.
El Presidente Abraham Lincoln, en su famoso Discurso de Gettysburg en noviembre de 1863, nos legó la que quizás sea una de las definiciones más famosas y simples de democracia: “el gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo”. La Real Academia Española la define como el “predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado”.
Desde una perspectiva histórica, se remonta a la antigüedad, y más precisamente a la Atenas de Pericles del siglo V a. C., en el período en que son los propios ciudadanos los que deliberan y deciden acerca de los asuntos públicos de la polis reunidos en asamblea. De aquí su origen etimológico: demos (pueblo) y krátos (gobierno). No tendrá buena fama entre los estudiosos de las ideas políticas en el largo período comprendido entre Aristóteles y El Federalista (Hamilton, Madison y Jay). La democracia deberá esperar hasta el siglo XIX, en medio del surgimiento de los partidos políticos contemporáneos, para gozar del prestigio y la universalidad que tiene hoy. Quizás sea en La Democracia en América , de Alexis de Tocqueville, en dos tomos (1835 y 1840), donde mejor se plasme la descripción de lo que posteriormente será nuestra idea contemporánea de democracia como fundamento de legitimidad del poder político, y sobre la base de los valores de la libertad, la igualdad y la participación. Tocqueville destacará además el conjunto de prácticas e instituciones que la suponen y las tensiones que genera.
Hoy, cuando pensamos en democracia, usualmente la asociamos a una concepción mayoritarista, esto es, el uso de la regla de mayoría para la toma de decisiones colectivas. Esta concepción se basa en diferentes justificaciones: otorga estabilidad a las decisiones colectivas, pues al agregar las preferencias de una mayoría aumentan las probabilidades de acertar en la decisión (teoría del jurado de Condorcet); logra el bienestar de la mayoría (idea consecuencialista o utilitarista), o, el argumento tradicionalmente más fuerte, logra de mejor manera realizar el ideal de igualdad al interior de una comunidad política (todas las cabezas cuentan igual).
Diversos autores contemporáneos, como Robert Dahl, han sofisticado el ideal regulativo de la democracia mayoritaria, incorporando elementos tales como el que si bien al interior de una comunidad política debe primar la regla de mayoría como regla general de las decisiones colectivas, ello no obsta al respeto de los derechos fundamentales de la minoría afectados por las mismas; el reconocimiento y garantía de derechos políticos (libertad de expresión, reunión, asociación, etc.); la existencia de pluralismo político, esto es, la expresión efectiva de distintas opciones sobre la conducción del gobierno y la posibilidad real de alternancia en el poder; la elección periódica de representantes en un proceso institucional, transparente, con voto secreto, informado, etc.; entre otros.
A partir de esta concepción más robusta de democracia, han surgido diversas concepciones asociadas a los ideales del pluralismo (Berlin), comunidad (Dworkin) o deliberación (Habermas o Nino). Asimismo, esta evolución ha ido de la mano con la evolución del constitucionalismo en general y de la Constitución instrumento, especialmente en su fase de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas. De ahí la idea del Estado Constitucional de Derecho o el que vivimos en la era de la democracia constitucional. En este contexto, las constituciones entran en tensión con un modelo fuerte de democracia mayoritaria, en el que ya no solo importa el gobierno de la mayoría (principio democrático), sino el respeto a los derechos y libertades de las personas (el principio de derechos humanos). Por ello las constituciones deben buscar un equilibrio virtuoso entre ambos principios.
Hoy, en todo el planeta, la democracia constitucional, liberal, representativa que conocemos y que se ha instalado como el modelo de gobierno dominante, se encuentra tensionada (y amenazada) por diversos factores. Entre ellos, seguir contestando de manera adecuada la pregunta básica: ¿quiénes participan?, lo que lleva a pensar en la regulación de la ciudadanía o derecho al sufragio; los déficits de participación ciudadana inherentes a la democracia representativa, que invitan a pensar en incorporar mecanismos de democracia directa en la toma de un creciente número de decisiones; déficits de eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los representantes, mandatarios del pueblo; los desafíos que enfrenta la igualdad política frente a las asimetrías de influencia y presión de los grupos de interés; la posibilidad de usar más intensamente la tecnología para hacer frente a estos déficits; entre otros. Pero también vivimos una época en que los nuevos autoritarismos son capaces de hacer golpes de Estado, ya no mediante las armas y la violencia, sino haciendo un uso estratégico del instrumental constitucional y democrático, de forma gradual, para avanzar en sus ideales no democráticos.
Читать дальше