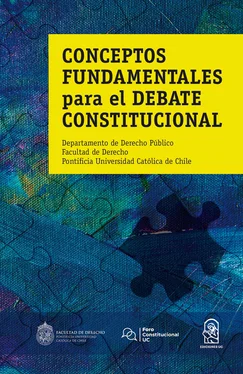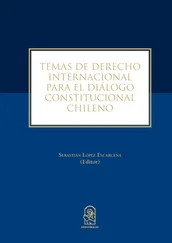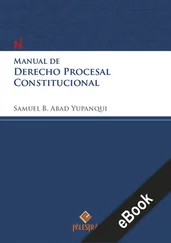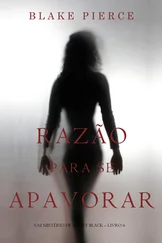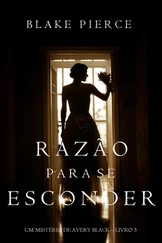Para justificar su decisión, el juez Marshall redactó uno de los extractos más famosos del constitucionalismo, esencia de la supremacía constitucional: “O la Constitución es una norma superior y suprema y no puede ser alterada por los medios ordinarios o está al mismo nivel que las disposiciones legislativas ordinarias y, como ellas, puede ser modificada cuando al Legislativo le plazca hacerlo. Si lo primero es verdadero, un acto legislativo contrario a la Constitución no es ley. Si lo segundo, entonces las Constituciones escritas son absurdas tentativas de parte del pueblo para limitar un poder que es ilimitado por naturaleza”.
REVISIÓN JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES
MARISOL PEÑA T.
La obra del legislador no es infalible, a diferencia de lo que se desprende del pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, en su obra “El Contrato Social”. En ella expresaba que la manifestación de la voluntad soberana del pueblo —identificada con la voluntad de la mayoría— era infalible y el que estaba en minoría debía plegarse a la voluntad de aquella. Este paradigma rousseauniano fue complementado por Montesquieu al señalar que el juez “solo es la boca que pronuncia las palabras de la ley”.
La revisión judicial de la constitucionalidad de la ley comprende, entonces, la potestad que se reconoce a los tribunales —ordinarios o constitucionales— para revisar la obra del legislador a fin de determinar su conformidad con la Constitución, tanto desde el punto de vista formal (referido al proceso de formación de la ley) cuanto desde el punto de vista sustantivo (vinculado al contenido mismo de sus normas). Esta revisión se funda, a su vez, en el principio de supremacía constitucional , que reconoce a la Carta Fundamental como la norma de mayor jerarquía del ordenamiento jurídico positivo, a la cual deben ordenarse y subordinarse las normas inferiores del mismo. Ello, como condición indispensable de su validez y legitimidad, pues las Constituciones contemporáneas contienen, además, los valores y principios que informan todo el sistema de normas de un Estado.
Desde el punto de vista histórico, la influencia del pensamiento de autores como Rousseau y Montesquieu derivó en que, por mucho tiempo, fuera impensable que un órgano distinto al propio legislador controlara su obra. Así, y en todo el mundo, la sola posibilidad de que los tribunales controlaran las leyes, anulando aquellas contrarias a la Constitución, tardó mucho tiempo en cristalizar. El primer atisbo en este sentido se produce en el año 1610, con la sentencia del caso Bonham, redactada por el juez Edward Coke en Inglaterra, frente al caso de un médico que había sido multado y privado de libertad por ejercer indebidamente su profesión en la ciudad de Londres. El juez Coke afirma que si una ley del Parlamento está contra la razón o el common law , o repugna o es imposible su realización, el common law lo debe controlar y considerar sin vigencia (“void”).
No obstante, el impulso decidido a la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes se produce con el fallo “Marbury vs. Madison”, redactado por el juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos John Marshall, en 1803. Allí se declara que la Constitución, como norma suprema e inmodificable, debe prevalecer sobre la ley en caso de conflicto entre ambas, debiendo el juez dar prevalencia a la primera. En consecuencia, desde esa fecha, no se ha discutido la potestad del máximo tribunal para declarar la inconstitucionalidad de las leyes que contrarían a la Constitución, dando origen al denominado sistema “difuso” de control de constitucionalidad de la ley. Dicha denominación deriva del hecho de que todos los tribunales pueden prescindir de la aplicación de una ley contraria a la Constitución (inaplicarla) en un caso concreto que estén decidiendo. Sin embargo, su declaración de inconstitucionalidad, esto es, la facultad de expulsar la ley inconstitucional del ordenamiento jurídico solo queda reservada a la Suprema Corte, que la aplica previo un examen (“certiorary”) acerca del impacto que pueda tener la eventual declaración de inconstitucionalidad.
En Europa, en cambio, la revisión judicial de la constitucionalidad de la ley solo pudo asentarse después de que Hans Kelsen planteara la necesidad de confiar el control de constitucionalidad de las leyes a un tribunal independiente e imparcial que colaborara con el legislador en depurar el ordenamiento jurídico de normas contrarias a la Constitución. Para Kelsen, este control importaba una verdadera garantía de la regularidad de las normas subordinadas a la Constitución, pero, asimismo, una garantía del ejercicio regular de las funciones estatales, cuyos principales lineamientos están señalados en la propia Constitución. He allí el fundamento en virtud del cual los tribunales pueden anular lo obrado por el legislador declarando la inconstitucionalidad de la ley.
Así, se empezaron a crear las Cortes o Tribunales Constitucionales. Los primeros fueron los de Austria y Checoslovaquia en 1920, que constituyeron una expresión del control “concentrado” de constitucionalidad de la ley que radica en tribunales de alto nivel y especializados, distintos de los tribunales ordinarios, el control de las leyes inconstitucionales. En América Latina existen Tribunales o Cortes Constitucionales en Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Los restantes Estados han optado por conferirle esta potestad a la Corte Suprema de Justicia, ya sea directamente (Argentina) o a través de una Sala Especializada (Costa Rica).
El debate sobre una nueva Constitución para Chile deberá considerar, entonces, cómo contemplará el respeto al principio de supremacía constitucional y qué órgano deberá abordarlo: si el Tribunal Constitucional (como hasta ahora) o la Corte Suprema (como ocurrió hasta la reforma del año 2005). En el caso de mantenerse el primero, habrá de decidirse si las leyes se controlan (o anulan) solo cuando ya están rigiendo o, también, en forma preventiva (evitando que ingresen leyes inconstitucionales al ordenamiento). Asimismo, las competencias que habilitan para ejercer la judicatura constitucional, con independencia y objetividad, será otro tema de gran relevancia para contrarrestar las críticas al actual Tribunal Constitucional como una “tercera Cámara”. Con todo, la existencia de un legislador incontrolable ya no es opción en un Estado constitucional y democrático de Derecho.
“ La existencia de un
legislador incontrolable
ya no es opción en un
Estado constitucional y
democrático de Derecho”.
MARISOL PEÑA T. (P. 32)
BIEN COMÚN
FELIPE WIDOW L.
Desde que el estallido de octubre, en Chile, intensificó la discusión constitucional y aceleró hasta velocidades insospechadas el curso de una eventual reforma o refundación de nuestra vida en comunidad, se hizo frecuente escuchar conceptos tales como un “nuevo pacto social” o una “nueva casa común”. La Constitución, al parecer, debía ser el marco normativo de tales propósitos. Una mirada optimista de este escenario podría generar la impresión de que lo que está en el centro de estas conceptualizaciones y propuestas es el bien común. Al fin y al cabo, solo podremos ponernos de acuerdo —en un nuevo pacto social— si lo que perseguimos es el bien de todos. Lamentablemente, la cuestión no es tan sencilla, y desentrañar el lugar de la noción de bien común en la discusión constitucional contemporánea es una tarea difícil.
Un poco de historia
Para explicar esta dificultad es necesario hacer un brevísimo recorrido histórico: la vida política tal como la entendemos en Occidente, esto es, como una empresa colectiva de conciudadanos libres, tiene registro de nacimiento en la polis griega, y especialmente en Atenas. La práctica de hombres como Temístocles, Arístides o Pericles, y la teoría de Sócrates, Platón o Aristóteles son, sin duda alguna, las referencias originarias e ineludibles de todo el pensamiento político posterior. Y, para aquellos antiguos, el bien común político gozaba de unas notas claras y distintas: se trata del bien completo del ciudadano, no de una parte de él —como sería el caso del bien propio de cualquier sociedad intermedia o corporación—; ese bien completo se extiende a tres especies de bienes: los bienes exteriores (como el alimento, el vestido y la vivienda), los bienes corporales (como la nutrición y la salud) y los bienes espirituales (como la sabiduría y la justicia); pero no todos esos bienes entran del mismo modo en el bien común político, sino que los exteriores y corporales son accidentales (lo cual no significa que sean poco importantes en la organización de la vida política) y solo los bienes espirituales son esenciales. La razón de esto se encuentra en el significado más inmediato de lo “común”: es común aquel bien cuya posesión no es excluyente, es decir, que puede ser de unos y otros sin que la participación de unos —en el bien— reste o limite la participación de otros; al contrario, la “comunicación” de estos bienes perfecciona su posesión individual y colectiva. Lo común, por ello, se opone a lo privado que, como su nombre lo indica, es “privativo”, esto es, excluyente. Dos personas no pueden nutrirse del mismo alimento, ni llevar el mismo vestido, ni habitar el mismo espacio; en cambio sí que pueden poseer un mismo saber, participar en una misma tradición cultural y gozar de una sola justicia. Estos últimos bienes, de hecho, son “comunicables”: cada ciudadano los recibe de otros y, con ello, se perfecciona la posesión de todos (alcanzará más sabiduría el hombre que esté rodeado de otros sabios; el arraigo cultural es siempre un fenómeno comunitario, nunca individual; y cuanto más intensamente ame cada uno la justicia, más extensa y profunda es la justicia de la ciudad). La polis griega no fue una república ideal en la que el amor por lo común hiciera desaparecer toda discordia, pero se le debe reconocer por descubrir el único fundamento posible de una auténtica concordia política: la búsqueda de un bien en la que lo excluyente queda subordinado a lo comunicable, es decir, en la que hay una primacía de lo espiritual.
Читать дальше