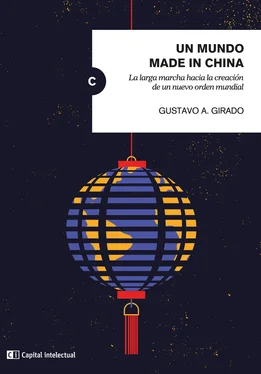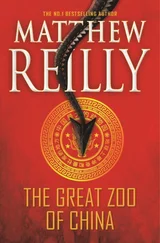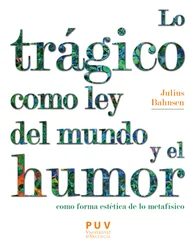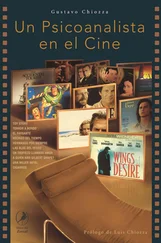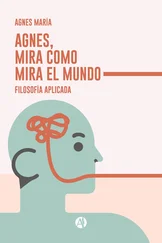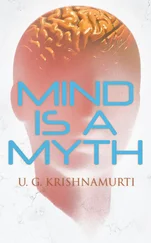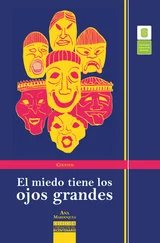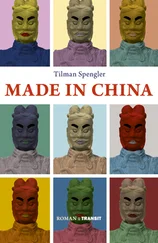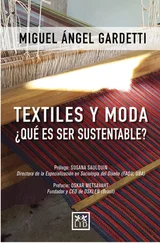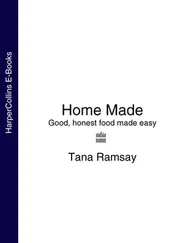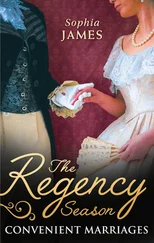Aunque los economistas de América Latina propusieron la Teoría de la Dependencia hace más de medio siglo, previendo los problemas que acarrearía que los países en desarrollo sean muy dependientes de los países desarrollados, no lograron encontrar hasta ahora un mejor camino, una mejor solución, a estos problemas. Por lo tanto, los académicos que están preocupados por el desarrollo de los países dependientes deben explorar continuamente nuevas formas de acelerar el proceso de desarrollo de esos países. Estamos expectantes del impacto de este gran trabajo del profesor Girado: esperamos que sus ideas puedan colaborar para profundizar el conocimiento e interpretación del proceso de desarrollo de China, cómo ha reducido su dependencia tecnológica de Occidente promoviendo la generación de sus propios estándares y, además, que sirva para promover y profundizar la cooperación entre China y Argentina, logrando que el desarrollo que alcancen sea sostenible y del tipo en el que todos se vean beneficiados. También esperamos que China y Argentina prosperen, se desarrollen cada vez más y sean realmente grandes.
Chen Cai
Director Adjunto
Institute for Latin America and Caribbean Studies
Southwest University of Science and Technology
Mianyang, Sichuan, P. R. China.
Traducción: Yuxian Li
Prólogo del Embajador Eduardo Zuain
No hay dudas de que la política exterior de un país se diseña y ejecuta desde el Estado, pero hay otros actores que la sugieren, la nutren, la estudian.
Un ejemplo de ello es el mundo de las academias y las universidades. Gustavo Girado es un reconocido investigador y acompaña desde hace tiempo la maravillosa aventura del encuentro entre argentinos y chinos. Estado, investigadores, profesionales, empresarios, trabajadores, gente de la cultura y los pueblos de ambos países han ido moldeando esta relación a partir de la imprescindible etapa inicial de exploración, para darle luego contenido, definir prioridades y, por sobre todo, apostar con decisiones políticas y económicas, con capital y trabajo.
Hace décadas que el área Asia-Pacífico, y China en especial, son percibidas como un eje central de la producción, el consumo, el crecimiento y el comercio mundiales. La Argentina lo comprendió y los gobiernos del período 2003-2015 dieron el paso inicial y fundacional para una profunda alianza con lo que una vez se denominó el Estado o Nación del Centro. Ese esfuerzo se coronó con la firma de la Asociación Estratégica Integral en 2014.
Hoy, China ilusiona y entusiasma porque abre posibilidades casi infinitas para gran parte del entramado productivo argentino y este libro, con la visión que nos aporta Gustavo Girado, contribuye con datos y razones a esa esperanza. La obra describe con claridad meridiana los procesos de toma de decisiones políticas e institucionales que dispararon el crecimiento, primero, y el desarrollo, después, del gigante asiático, con especial énfasis en la importancia de la autonomía tecnológica como pilar estratégico para la construcción de una potencia que hoy disputa liderazgo en el mundo.
Este es un libro imprescindible porque nos muestra una China con la que queremos profundizar nuestra relación, pero también porque nos deja una enseñanza a los argentinos: no hay desarrollo sostenible por vía de la sumisión.
Eduardo Zuain
Embajador de Argentina
en la Federación de Rusia. Ex vicecanciller.
Este no es un trabajo de teoría de las relaciones internacionales y/o de historia económica e incluso siquiera sobre teoría en cuestiones de economía política. Sin embargo, deseo advertir al lector o lectora que varias corrientes y conjuntos de ideas científicas que dan entidad a esas disciplinas, así como una cantidad importantes de categorías analíticas que esos conocimientos usan profusamente, aparecen a lo largo de todo este trabajo. No haremos teoría, pero es necesaria (como siempre) para entender lo que intentaremos describir. En esas ciencias sociales, hay corrientes de pensamiento que divergen y no ignoramos los diferentes puntos de vista. No todos son útiles para explicar lo que uno quiere decir. En suma, describiremos hechos y usaremos teorías que los explican y se ajustan a ellos, y no al revés, como varios analistas suelen hacer, forzando los hechos, entreteniéndose en culpar a la realidad cuando no se ajusta a sus principios teóricos.
Ningún cambio, ninguna transformación, se da por fuera de las condiciones establecidas por el tiempo. Mejor dicho, por la historia: ese cúmulo de acontecimientos datados que permiten leer, desde el presente, una cadena de hechos medianamente organizados. Para entender el cambio chino que nos proponemos analizar, es necesario trasladarse por un momento en el tiempo hasta el siglo XVIII, cuando la dinastía Qing (1644-1911) era la potencia dominante en Asia. Su sistema político y las instituciones de construcción del Estado se basaron en estructuras heredadas de dinastías chinas anteriores, así como en los códigos sociales y culturales de interacción entre las entidades políticas de Eurasia Central, Asia Oriental y el Sudeste Asiático. Sin interesarnos en desarrollar esos aspectos históricos en detalle, propios de otros registros, queremos detenernos solo en uno de esos episodios con consecuencias que atraviesan todo ese largo siglo. Es un tiempo marcado a sangre y fuego por múltiples motivos, en el cual los británicos, franceses y norteamericanos son protagonistas centrales.
Lo que hoy conocemos como República Popular China antes fue un imperio y, como tal, padeció un espantoso período social, político y económico que los chinos consideran “el siglo de humillación”. Hasta entonces, el comercio internacional de China se orientaba hacia el comercio marítimo intra-asiático y solo un puerto estaba abierto a los comerciantes occidentales. En las décadas previas a la Primera Guerra del Opio de 1839 a 1842, la política de comercio exterior de China hacia el comercio chino-occidental se volvió cada vez más reñida con las ambiciones británicas en Asia.
Lo que queremos contar historiográficamente comenzaría con esa primer guerra, cuando a fines de 1839 comienzan los enfrentamientos (si bien menores, del tipo de las escaramuzas) que van escalando. Luego de una media docena de batallas más serias a lo largo de la costa sureste, las cañoneras británicas terminan venciendo a las fuerzas imperiales. Las tensiones se originan en diferencias no de dos naciones, sino de dos imperios.
Cuando los comerciantes británicos se negaron a prometer que no traficarían opio, fueron expulsados de Macao de acuerdo con la ley china, al igual como lo habían sido de Cantón previamente. Como respuesta, los británicos se establecieron en la casi desierta isla rocosa de Hong Kong. Una vez instalados, no se irían por más de un siglo; primero fueron hostigados, y el enfrentamiento que da origen a la conocida como “Primera Guerra del Opio” se produce en los meses de septiembre y octubre de 1839, cuando se enfrentaron barcazas y juncos de guerra británicos y chinos en ese puerto, y también en Bogue (en las afueras de Cantón). La flota británica completa llegó a Cantón meses después (junio de 1840) y dejaron cuatro barcos para bloquear la entrada al puerto, navegando desde allí y hacia el norte con la mayor parte de su fuerza. Un mes después, bloquearon Ningbo con dos barcos y se apoderaron de la ciudad de Zhoushan, frente a la costa de Zhejiang. Dejando allí una fuerza de guarnición, la flota navegó sin oposición hasta la boca del Bei He, cerca de los fuertes de Dagu que custodiaban los accesos a la ciudad de Tianjin.
Читать дальше