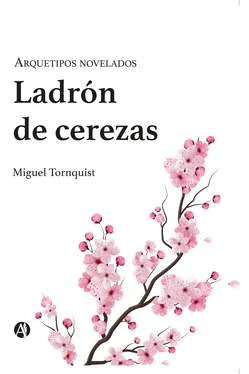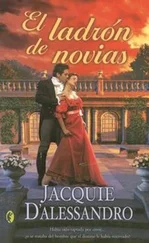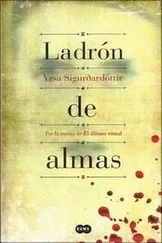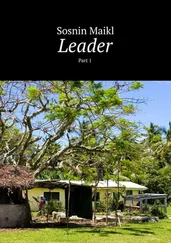Rufino acertó, pensó Salvaje mientras estiraba las velas de la embarcación. Es evidente que me estremece la adrenalina de lo inesperado porque yo soy el agua que baña mi velero, yo soy el viento que empuja mi vela, yo soy el casco que mueve mi embarcación. Este río, este viento, este casco son los elementos que me estabilizan y me hacen flotar, no aquel desconocido que maniobra el velero. Nadie me asegura el triunfo siendo río, siendo viento, siendo casco, pero tampoco nadie me lo asegura siendo esquina, siendo asfalto, siendo embotellamiento. Si he de caer, que sea en remolinos de agua en lugar de bloques de cemento.
Al otro día, ya anocheciendo, una estela de espuma blanca que se acercaba al puerto de Buenos Aires se apareció entre las aguas del apacible Río de la Plata dándole la bienvenida nuevamente al hombre en el que Salvaje se había convertido. Solo Rufino lo esperaba y una periodista de un diario amarillista que había documentado la partida el día anterior y se había sentido particularmente atraída por un no sé qué de Salvaje. La repercusión de la travesía no había sido la esperada por Rufino, pero le restó importancia. Un solo medio de comunicación de la relevancia de jornal amarillista era suficiente para amplificar la noticia.
Con suma habilidad Salvaje amarró la embarcación haciendo uso de los cabos y motones que parecían danzar graciosamente entre sus dedos. Al descender, extrajo del bolsillo superior de su camisa leñadora un sobrecito transparente con la cantidad justa de tabaco para rellenar el hueco del tazón de la pipa de madera y lo aprisionó y lo apretó en el recipiente hasta que las hojas estuvieron lo suficientemente compactadas y maceradas para dar inicio al ritual de la combustión. Con suma delicadeza acercó al recipiente una llamita de nada, la encendió, la llevó a su boca, y comenzó a aspirar una serie de bocanadas de aire poco profundas que avivaron el fuego hasta que la intensidad de las llamas comenzó a ceder dramáticamente para al final extinguirse en brasas de hojas secas y en humo y en Hemingway.
Por no contaminar la escena, Rufino interrumpió el paso de una pareja que accidentalmente se paseaba por allí y se disponía a interponer, desinteresadamente, su silueta entre la lente de las cámaras y la figura del agua, el viento y la embarcación hecha carne y hueso. Todo el ritual fue documentado por la periodista del diario amarillista que volvió a percatarse de un qué sé yo que le llamaba la atención en Salvaje. No encontraba motivos para explicar el porqué de un momento al otro le había dejado de pasar indiferente.
—¿Por qué navega? —preguntó intrigada la periodista.
—¿Y usted por qué respira? —respondió Salvaje.
—¿Acaso busca transmitir algún tipo de mensaje a alguna persona? —insistió la periodista.
—A mí, probablemente —respondió Salvaje.
—Lo que me asombra es que lo noto distinto; no sé cómo explicarlo, tal vez más plantado en su eje, o mejor parado, o en armonía consigo mismo.
—Es usted muy aguda en su razonamiento. Probablemente esta corta travesía me haya servido para hacer las paces conmigo mismo.
—¿Por qué? ¿Estaba peleado con usted mismo? ¿Le desagradaba la imagen que le devolvía el espejo?
—Digamos que si pudiera hacer las cosas diferentes las haría. Tal vez, como bien dijo anteriormente, me siento más plantado en mi eje aspirando este suave atardecer.
—¿No le molesta viajar solo?
—No viajé solo.
—¿Quién lo acompañó?
—El viento, el agua, la embarcación.
—He notado una barba más pronunciada y un cabello más largo que lo normal. ¿Piensa dejarlos crecer?
—Definamos normal.
—¿No cree que un candidato a gobernador debería cuidar su apariencia?
—Justamente es eso lo que estoy haciendo. En realidad, me parece que jamás debería haber salido del rincón donde empezó mi existencia.
La conversación se extendió por unos minutos y viró hacia las implicancias del viaje y sus imprevistos y después se perdieron en otras cosas. Al finalizar la entrevista la periodista le preguntó por Rufino a lo que Salvaje respondió que era quizá la persona que lo había coaccionado a pensar en lugar de repetir.
Al otro día, una de las páginas interiores del matutino retrataba la aparición de Salvaje en el puerto de Buenos Aires. A su vez, el material audiovisual comenzó a viralizarse por innumerables canales de YouTube.
Esa mañana, Salvaje se dirigió a su oficina engamado en su jean gastado y en su camisa leñadora pegada en la piel. Para robustecer su imagen de trotamundos y bon vivant, enterró el saco y la corbata en el último cajón del último armario de la última pieza que resguardaba la formalidad de su pasado. Su barba prominente y su piel dorada por el sol le daban un talante renovado que se concatenaba con su raíz interior. Su temple era sereno y su andar reposado. Se hacía visible un distinguido aplomo al hablar, un sosiego, una moderación que solo aquellos que han salido airosos de las garras de la muerte pueden detentar. Su legítimo retorno a su esencia lo había depositado nuevamente en el centro de la escena. A esa altura se mostraba confiado en poder revertir la elección. Por primera vez en su vida tenía un norte, una brújula, un puerto cierto a dónde dirigirse. Ya no navegaba a oscuras, ni en círculos, ni en aguas turbulentas, y a pesar de los despiadados vientos huracanados y las corrientes cruzadas, su embarcación se dirigía en línea recta hacia el faro que lo iluminaba y lo invitaba a tierra segura.
En los cuatro meses subsiguientes incursionó en innumerables desafíos naturales que la prensa, cada vez menos hostil, se encargaba de amplificar: escaló el volcán Ojos del Salado en Catamarca, navegó a las islas Malvinas e hizo una ofrenda a los caídos en el cementerio de Darwin, cruzó en kayak el mar de las Antillas, atravesó la Cordillera en globo, se lanzó en paracaídas a siete mil metros de altura en la ciudad de Lobos, y hasta se lo vinculó sentimentalmente con una enigmática filántropa. Poco a poco, los medios de comunicación fueron adquiriendo el hábito de cubrir sus exóticas aventuras en virtud del interés de las audiencias.
A solo dos meses de las elecciones generales, las encuestas revelaban una considerable merma de cinco puntos entre Micaela Dorado y Salvaje Arregui, quienes ahora se disputaban la gobernación de la provincia de Buenos Aires en un margen menor de los dos puntos.
Micaela no acreditaba lo que estaba sucediendo y montó en cólera al percatarse de semejante retroceso en las encuestas. Desperdigando los últimos cartuchos de dignidad que aún le quedaban, se puso en contacto con Jalid Donig, su amado presidente (en sentido literal y figurado), quien la recibió desganadamente en Casa de Gobierno.
Al reconocerse, se apretaron tibiamente las manos y cuidaron las formas ya que la comitiva que los acompañaba desconocía la relación sentimental que se profesaban. Era indispensable guardar distancia para evitar suspicacias acerca de algo que podría llamarse amor contraindicado, ya que Jalid se hallaba infelizmente casado, y Micaela infelizmente divorciada. La simple revelación a la prensa acerca del romance entre ambos contendientes a cargos públicos podría derrumbar su imagen y hacerlos trastabillar en las elecciones.
—¿No sé si tuviste oportunidad de observar las últimas encuestas a la gobernación de la provincia de Buenos Aires? —preguntó Micaela a Jalid, afligidísima mientras desplomaba su humanidad en un mullido sillón color obispo, testigo involuntario de innumerables enredos de sábanas inconfesables hasta para la tonalidad prelada del sillón. El aire se cortaba con el filo de una navaja y entre la comitiva se podía observar, inquieto y alarmado, a Ulises Cáceres, el jefe de campaña de Micaela Dorado.
Читать дальше