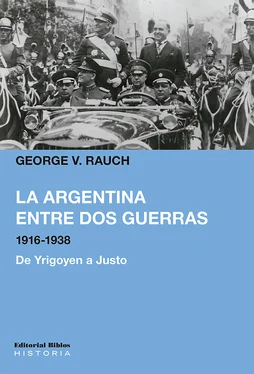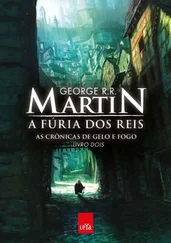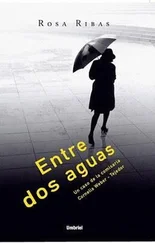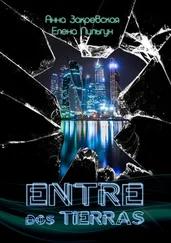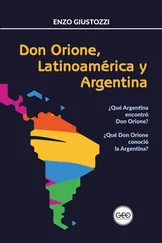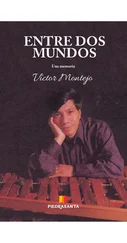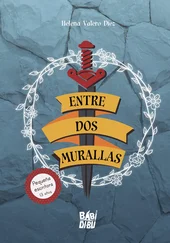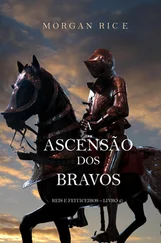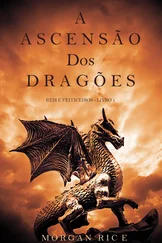Debido a la falta de yacimientos de hierro y depósitos de carbón, la industria metalúrgica se limitaba a un reducido número de talleres de reparación de ferrocarriles y tranvías, y pequeñas fundiciones que empleaban chatarra o lingotes importados. Durante la guerra, una serie de artículos previamente importados fueron fabricados localmente. La Argentina también exportó a los beligerantes grandes cantidades de mantas de lana, cuero, monturas, botas, zapatos, alcohol, queso, mantequilla, caseína y cigarrillos. La fabricación de anilinas a partir del algarrobo comenzó en 1918, y dicho producto fue exportado a Italia. Las bañaderas –otrora importadas de Estados Unidos–, así como los utensilios de cocina y las variedades más baratas de vasos, jarras y lámparas también se produjeron en cantidad. Una firma comenzó a producir bombillas eléctricas mientras que una planta de papel de reciente creación entregaba 20 toneladas de papel prensa por día a un periódico de Buenos Aires. Desde el punto de vista técnico, muchas de estas industrias carecieron de los técnicos especializados y la experiencia necesaria, y en muchos casos de las materias primas. No es de extrañar que, en el período de posguerra, cuando se reanudaran las importaciones, estos productos no lograron competir con productos extranjeros y las plantas que los producían cesaron sus actividades. 19
En respuesta a la recesión económica, a finales de 1916 Yrigoyen presentó al Congreso un proyecto de ley sobre la colonización agrícola-ganadera. Era un programa similar a los adoptados por Australia y Nueva Zelanda que incluiría una subdivisión de la tierra, que pasaría a manos de los colonos, y no solo beneficiaría a la agricultura y el ganado, sino también a los productos agrícolas. También preveía una emisión de 250 millones de pesos para consolidar la deuda pública, 16 millones de pesos para desarrollar la industria petrolera y excavar cuarenta nuevos pozos, la emisión de 100 millones de m$n para establecer un banco agrícola y una marina mercante. En lugar de intentar llegar a un consenso, Yrigoyen lanzó un ataque fulminante contra los conservadores, acusándolos de “abandonar al país a su propio destino en períodos de crisis económica”. El diputado radical Horacio B. Oyhanarte continuó, en la misma vena, culpando al ancien regime que había gobernado a través de “treinta años de infamia” y era el único responsable de la crisis económica, y ello provocó un ardiente debate parlamentario. El diputado conservador Gustavo Martínez Zuviría criticó al gobierno radical por carecer de un plan financiero. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto a mediados de febrero de 1917 pero, antes de que el Senado pudiera actuar, la administración abandonó el apoyo al préstamo propuesto, alegando que el alto costo del dinero prestado por los bancos lo hacía poco práctico. 20
A partir de agosto de 1914 las importaciones se desplomaron y la guerra secó el crédito extranjero e interno. Por lo tanto, el mercado interno se contrajo. El desempleo urbano aumentó del 6,7% en 1913 al 13,7% en 1914 y al 19,4% en 1917. Si bien la guerra llevó enormes beneficios a algunos, también implicó inflación. El costo de vida subió de 92% en 1924 a 157% en 1918. Algunas de las necesidades básicas de cada día, como el queso, el aceite de oliva y el querosén, que se importaban, aumentaron en más de 500%. El precio de ciertos productos básicos nacionales, como la carne, también se incrementó, ya que los compradores de los países aliados ofrecían precios más altos para los suministros muy necesarios, pero los salarios no fueron aumentados y los salarios reales declinaban. Descontentos, los trabajadores exigieron salarios más altos y mejores condiciones de trabajo. Cuando la patronal se negó a negociar, los obreros se declararon en huelga.
Cuadro 1.8. Entradas gubernamentales producto de impuestos aduaneros (en miles de pesos oro)
| Año |
Impuestos importaciones |
Impuestos exportaciones |
| 1913 |
199.167 |
8.270 |
| 1914 |
118.362 |
6.755 |
| 1915 |
94.895 |
5.877 |
| 1916 |
104.962 |
5.379 |
| 1917 |
96.686 |
5.795 |
| 1918 |
88.455 |
7.313 |
Fuente: Ernesto Tornquist, El desarrollo económico de la República Argentina en los últimos cincuenta años , pp. 285-286.
Yrigoyen y la clase obrera
Las huelgas marítimas
El 30 de noviembre, miembros de la Federación Obrera Marítima (FOM) organizaron una huelga contra dos líneas navieras costeras que operaban desde la Boca, el antiguo distrito portuario de Buenos Aires, la Compañía Argentina de Navegación y la Compañía de Navegación Antonio Delfino, subsidiaria de la Línea Sudamericana de Hamburgo. Estas empresas habían entablado una feroz competencia por el comercio costero y el lucrativo servicio de pasajeros entre Buenos Aires y Montevideo. Esto provocó una guerra de tarifas que hizo imperativo reducir costos. Como resultado, desde 1914 los salarios fueron reducidos de un promedio de 120 pesos a 90. La huelga había sido programada para coincidir con el comienzo de los embarques de la nueva cosecha. Yrigoyen ordenó la intervención de Ramón Gómez, ministro del Interior. En una entrevista de prensa, Gómez defendió a la clase obrera y denunció a las empresas por no haber negociado. Finalmente, a finales de diciembre ambas partes acordaron someter el asunto al arbitraje por parte del jefe de policía. El arbitraje concedió a los huelguistas sus demandas salariales y la huelga terminó. En 1918, la FOM contaba con una membresía total de 9.100 afiliados entre tripulaciones de buques costeros, remolcadores y barcazas operaban en el puerto de Buenos Aires y otros 3.226 en otros puertos de la Argentina, con un total de 12.336 miembros a nivel nacional. Esto representaba el 95% de todos los trabajadores marítimos empleados; un logro importante dentro del movimiento sindical argentino. La FOM era ahora la piedra angular de los planes de la FORA para establecer un movimiento laboral nacional. Como contrapeso al sindicato de trabajadores, Pedro Christophensen, un naviero noruego, y otros miembros del poderoso Centro de Navegación Atlántica, varias empresas de ferrocarriles, empresas de tranvías y otras de servicios públicos, así como organizaciones de firmas de exportación e importación, crearon la Asociación del Trabajo. 21
En septiembre de 1918, la FOM exigió voz cada vez que se producía una nueva vacante de empleo. Después de un breve intento de negociación en diciembre, que fracasó, en enero de 1919 el Centro de Cabotaje, entidad compuesta por las empresas de navegación interior y costera, impuso un cierre patronal. La Asociación Laboral y las compañías de navegación estaban considerando seriamente un boicot naviero. Teniendo en cuenta que Inglaterra necesitaba suministros de alimentos, el Foreign Office le pidió a sir Reginald Tower, el embajador británico en Buenos Aires, que utilizara su influencia con las firmas que integraban el Centro de Cabotaje y cancelaron el boicot. En enero, cuando los remitentes acordaron aumentar los salarios, a cambio la FOM acordó deponer las medidas. Con las elecciones que se avecinaban en el horizonte, Yrigoyen intervino y decidió poner fin a la huelga imponiendo un gravamen portuario adicional destinado a ser un salario de bloqueo para indemnizar a los trabajadores. 22
La huelga de trabajadores municipales
En marzo de 1917, los recolectores de basura empleados por la Municipalidad de Buenos Aires fueron a la huelga. Los ingresos municipales habían disminuido de 51,5 millones de pesos en 1914 a 43,6 en 1915 y a 39,8 en 1916. Severamente faltas de fondos, las autoridades intentaron imponer recortes salariales para reducir los gastos. Los recortes se habían hecho antes de que el partido radical llegara al poder y fueron seguidos por pequeños paros laborales. En ese momento, los socialistas en el Congreso se levantaron en defensa de los trabajadores municipales. Cuando se produjo una gran huelga en 1917, el gobierno radical culpó al Partido Socialista. Esto no era más que un pretexto que sirvió para justificar la reacción del gobierno. Golpeó con una mano pesada, disparando a todos los huelguistas y ordenando a la policía reprimir por la fuerza cualquier intento de organizar piquetes. Dado que la mayoría de los huelguistas eran españoles, algunos funcionarios municipales hablaban públicamente de deshacerse de todos los extranjeros. La mayoría de los dueños de tiendas de comestibles en Buenos Aires eran españoles, y trabajaron estrechamente con los radicales, proporcionando apoyo financiero a cambio de favores. Esta exhibición de xenofobia sirve para ilustrar el grado de hipocresía y cinismo demostrado por la jerarquía radical. El Partido Socialista produjo pruebas documentadas de que las autoridades municipales estaban reemplazando a los huelguistas por hombres reclutados en comités radicales. La policía, por su parte, abusó de muchos de los “gallegos”, como comúnmente se denomina a los españoles en la Argentina, hasta que el embajador español finalmente intervino y presentó una protesta diplomática. 23
Читать дальше