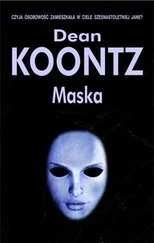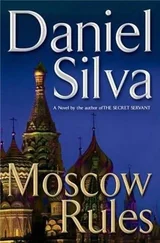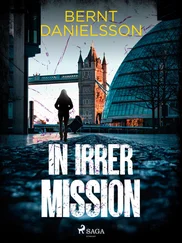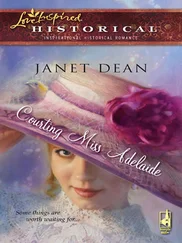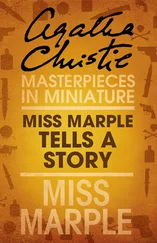MISS TACUAREMBÓ
DANI UMPI

Por entonces en mi casa aún no había televisor color. Teníamos uno blanco y negro de escasas pulgadas y casi no funcionaba. El color llegó el día en que cumplí seis años. Lo recuerdo perfectamente, porque mientras todos mis amiguitos recién bañados me acosaban con regalos y besos prolijos, yo permanecía absorta, ida, frente a mi reflejo brillante en la pantalla pixelada, acariciando los botones suaves del control remoto.
Los sueños podían volverse realidad. Se lo había pedido a Cristo. Cristo estaba a mi lado, de mi lado, con un televisor color virgen para mis ojos grises, en medio de mi pequeño cumpleaños, rodeándome con niños perfumados que yo apenas conocía. En la cocina se amontonaba gente del barrio que veía todos los días, y familiares de los que nunca recuerdo los nombres. Observaban mi felicidad sosteniendo vasos con sidra. Finalmente tuve mi sueño al alcance de la mano, y lo encendí ansiosa.
Hicimos mucha fuerza con Carlos para que mi deseo me fuera concedido. Durante dos meses, al comienzo de cada misa dominical cerrábamos los ojos al unísono, pensando en el televisor color que yo quería. Un televisor divino, totalmente plateado, con sonido estéreo efervescente. Cuando el padre Costa decía “El Señor esté con ustedes”, nosotros, en lugar de contestar “y con tu espíritu”, nos mirábamos mudos y cerrábamos los ojos, apretando fuertemente la tenue oscuridad que lográbamos aprisionar, para no abrirlos hasta el ofertorio. Recién entonces, con las venas anchas tiñendo de sangre toda la parroquia, abríamos los párpados calientes e hinchados, mirando la cruz sin pestañear. Entonces el rojo de nuestra mirada se diluía y ocurría el milagro: toda la parroquia cantaba y Cristo crucificado se reía. Juro por Carlos y por mí que Cristo se reía. Carlos es testigo. Cristo se reía y me decía en silencio: tu deseo será concedido. Entonces nosotros también reíamos de felicidad, uniéndonos al coro de ancianas:
Tú has venido a la orilla
no has buscado ni a sabios ni a ricos
tan sólo quieres que yo te siga
Señor
me has mirado a los ojos
sonriendo has dicho mi nombre
en la arena
he dejado mi barca
junto a Ti buscaré otro mar
Cuando nuestras voces eran más fuertes que la de mi madre, la canción terminaba y todos se acercaban hasta el padre Costa a comulgar, menos nosotros, lógicamente. Entonces yo metía mi dedo índice en la boca, sobre la lengua, y le daba gracias a Cristo, porque sabía que algún día mi deseo se haría realidad, sólo para mí.
Y un día, en medio de mi sexto cumpleaños, entré al dormitorio con los ojos vendados. Todos mis nuevos amigos entonaban tímidamente un “Que los cumplas feliz” sin música, impregnados en Pibe’s y Coqueterías. Mi madre me sacó la venda y allí estaba mi televisor. Y allí estaba yo. Y allí estaba Cristo, asegurándome que siempre estaría conmigo y cumpliría todos mis deseos, siempre y cuando yo concurriera a misa cada domingo y permaneciera con los ojos cerrados hasta el ofertorio.
—¿Por qué recurrió a nosotros, Haydée?
—Porque quiero recuperar a mi hija Natalia, que no veo desde hace seis años.
—Usted se conectó con la producción del programa hace dos meses, ¿verdad?
—Es cierto.
—En aquella oportunidad mencionó que su hija guardaba un gran rencor hacia usted, como pudimos apreciar en el tape …
—Efectivamente.
—¿Por qué usted quiere reencontrarse con su hija, Haydée?
—Porque una hija es una hija. Siempre la quise y estoy dispuesta a escuchar sus reproches… sólo quiero saber si está bien. No puedo vivir sin saber dónde está…
Haydée llora.
—Si la viera ahora, ¿qué le diría, Haydée?
—Le diría que la quiero. Eso… que la quiero, que nunca dejé de pensar en ella, que…
Haydée continúa llorando.
—¿Qué más?
—Creo que nada más. Sólo quiero encontrarla para decirle que la quiero.
El conductor mira a la cámara.
—Señoras y señores. Éste es el llanto de una madre que busca desesperadamente a una hija. Un llanto sincero y conmovedor. No se mueva de su asiento. No cambie de canal. Volvemos después de unos consejos comerciales.
La tribuna aplaude.
Tú has venido a la orilla
no has buscado a sabios ni a ricos
tan sólo quieres que yo te siga
Señor
me has mirado a los ojos
sonriendo has dicho mi nombre
en la arena he dejado mi barca
junto a Ti buscaré otro mar
Abrí los ojos y le agradecí casi sin lágrimas. Cristo me sonrió dulcemente y me dejó ir. Prometí hacerle un acto de bien para retribuir su amor y me ofrecí voluntariamente a ayudar a mi madre en la feria de postres de la parroquia.
El salón parroquial estaba hecho un desastre. Mi madre había llevado una escoba porque la de la parroquia siempre la robaban las chicas que estudiaban dactilografía, unas alocadas. Yo estaba acostumbrada a lidiar con el polvo y la mugre de los pisos de mi casa, pero aquello era demasiado y mis medias nuevas eran demasiado blancas. Todo era demasiado. Bajo el polvo, el piso relucía como recién encerado y mi madre le desnudó el brillo con sólo pasarle un trapo húmedo luego de un par de barridas. Yo sabía barrer, no era como esas gemelas pálidas y de trenzas duras, hijas de la catequista amiga de mi madre. Yo era mucho más despierta, mucho más simpática y mucho más inteligente que esos dos merengues. Yo era muy activa, sobre todo en mi casa y en sitios como la parroquia. Yo también sabía cómo sacar brillo con un manotazo húmedo.
Guardamos las sillas que sobraban en la piecita del fondo y colocamos dos manteles nuestros sobre un par de caballetes con una tabla torcida. Lo hicimos solas y mis medias no se ensuciaron tanto. Cuando todo quedó como mi madre había pensado, nos sentamos frente a la mesa vacía, rodeadas de olor a lavandina y cuadros de santos lánguidos. Me di cuenta de que sentía una especie de alivio latiendo acompasadamente en mi pecho. Mi madre intentó no mostrarse emocionada ante mi acto de amor, pero lloró.
—Gracias —dijo de corazón.
No le respondí. No tenía nada que agradecerme. No lo hice por ella. No lo hice por la feria de postres. No lo hice por la parroquia. No lo hice por Dios. Lo hice por mi televisor resplandeciente y por mi Cristo risueño clavado en una cruz, siempre dispuesto a concederme deseos.
Yo nunca creí en Dios, pero sí creí en Cristo (en el Cristo de aquella parroquia, para ser más específica).
—Señoras y señores, volvemos a un nuevo bloque de nuestro programa. Como seguramente recordarán, en el bloque anterior la señora Haydée nos comentaba, desesperadamente, que quería reencontrarse con su hija Natalia. ¿No es así, Haydée?
—Efectivamente.
—Nuestra platea y toda la teleaudiencia es testigo de este llamado sincero, de corazón. La señora Haydée ha viajado desde Tacuarembó, Uruguay, país hermano, para gritar más fuerte su pedido desgarrador. Observen estos ojos.
Primer plano de los ojos de Haydée, humedecidos discretamente.
—Señoras y señores, estos ojos no mienten. Han venido desde muy lejos… ¿Cuántas horas de viaje realizó, Haydée?
—No sé… muchas. Cinco desde Tacuarembó a Montevideo y otras cinco o seis hasta Buenos Aires.
—Señoras y señores, en esta mirada hay mucho más que diez horas de esperanza. Y, como acostumbramos a presenciar en nuestro programa, sabemos que no fue un viaje en vano. Pero antes veamos un tape sobre Haydée y su pueblo.
Читать дальше