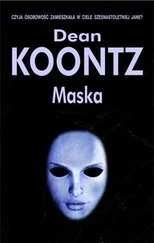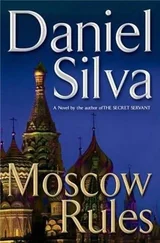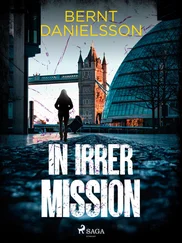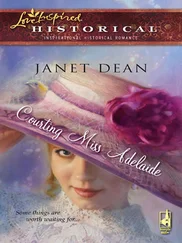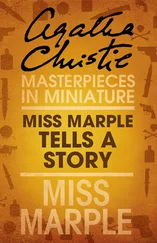La cámara se esfuma en un televisor del decorado y una voz en off comienza a describir Tacuarembó sobre una imagen soleada de Haydée comprando verduras en una feria callejera.
Mi madre me mandó sola a la feria.
Después de mi barrida en el salón parroquial comenzó a verme y a tratarme casi como a una señorita. Comentaba los programas televisivos conmigo y me preguntaba qué quería de postre para el domingo.
—Una tarta de frutillas —dije, y allí estaba yo, con un bolso de plástico, eligiendo un kilo de frutillas en la feria, como una señora grande, como una niña educada. Elegí las más gordas y las más rojas de las más baratas, guardé el cambio íntegro en mi bolsillo y volví sin comerme ninguna. De regreso a casa toqué timbre en lo de Carlos, que demoró en atenderme.
—Dale, vamos a casa a comer una tarta de frutilla. Avisale a tu madre y me acompañás.
—No puedo.
—Dale, va a estar riquísima y vos tenés que estar conmigo. Esta tarta también es un regalo de Cristo y vos siempre me acompañás cuando yo recibo estos regalos…
—No puedo.
—¡Carlos! ¿No te acordás qué fue lo que pedimos hace tres semanas en misa?
—Sí, una tarta de frutillas, pero no puedo.
—¡Carlos! Si vos no me acompañás, Cristo no me va a dar nada más. Dale, vení.
—No puedo.
—¡Carlos! —gritó su madre desde la cocina—. ¿Qué son esos gritos?
—No es nadie —gritó bajito.
—¡Carlos! —volvió a gritar su madre, acercándose a la puerta con unos guantes de goma—. Ya te dije que no quiero volverte a ver jugando con nenas.
—No vino a jugar, vino a invitarme a comer en su casa.
—¡Carlos! Entrá para adentro.
Carlos entró. Nadie volvió a gritar.
—Carlos está en penitencia y no puede ir.
Unos guantes de goma tomaron el picaporte. Lenta y ruidosamente comenzaron a cerrar la puerta, mirándome a los ojos.
—Es sólo una tarta —dije, pero ella continuó su gesto y me cerró la puerta en la cara.
Carlos me miraba desde la ventana enrejada, con las manos apoyadas en el vidrio y los ojos petrificados en mis frutillas. De pronto los guantes de goma cerraron las cortinas y la sombra frágil de mi amigo permaneció en silencio, respirando flores bordadas en punto cruz, con una tela, un vidrio, una ventana, unas rejas, una calle y la vereda de enfrente entre él y el horizonte.
Luego de almorzar le alcancé un pedazo en un tupperware y quedamos en encontrarnos en misa.
Frente a Cristo, cuando todos se pusieron de pie y el padre Costa entró en acción ruidosamente, cerramos los ojos y pedimos sudando que la madre de Carlos se muriera. La sangre de mis ojos bañó mi mirada. La luz que entraba por los vitrales traspasaba mi piel y mis venas, dibujándome el rostro ensangrentado de la madre de Carlos en los párpados. Nos costó no abrirlos antes del ofertorio, pero no lo hicimos.
Cada vez que se abrían y se topaban con la sonrisa de Cristo, estaban fatigados, pero llenos de esperanzas. Cristo siempre nos decía que nuestro deseo se haría realidad, pero pasaban los domingos, nos deshacíamos en oscuridad ante la cruz y la madre de Carlos nunca se moría.
Nunca se murió.
Con seis años comencé a ir a la escuela y, como era previsible, no me gustó. No lograba adaptarme a aquel espacio tan amplio y mi madre no hacía nada al respecto, comentando con la maestra que mi pánico era lógico pues nunca había hecho el preescolar. Ponerme la túnica me daba frío, inclusive en verano. Creo que nunca podría andar vestida de blanco: parece que todo el mundo se acaba y sólo tu cuerpo es testigo. Vestirse de blanco es una sensación que no se parece a nada. Ir a la escuela es una sensación horrible que se parece a nada.
Llegaba sudando a clases. El trayecto era interminable. El sol del mediodía me pesaba más que la mochila, aun en invierno, pero debía seguir. Cada paso que daba costaba un suspiro. Mi túnica inmaculada resplandecía en medio de la calle y los vecinos me observaban callados, seguramente conspirando en mi contra, entre el canto de las chicharras. Muchas veces quise escaparme de ese trayecto; irme a caminar por ahí sin túnica o encerrarme en mi dormitorio bajo las sábanas en las siestas silenciosas.
Carlos no podía acompañarme. Su madre se lo había prohibido, entre otras cosas.
Durante las primeras clases no hacía más que llorar y volvía por el medio de la calle con la cara derretida, la boca seca y los ojos erizados, rojos. Cuando todo eso terminaba, corría a abrir la puerta de mi casa para sentarme frente a mi televisor nuevo con un vaso de cocoa. Sólo así el dolor desaparecía de mi rostro y mi paladar. Sólo así la calma llegaba a mi cabeza y mi entorno encontraba lentamente su sitio; me acomodaba en el sillón como una gorda asumida: cada cosa ocupaba su lugar y cada palabra de mi boca se decía en el momento correcto. Sólo necesitaba un televisor. Sólo necesitaba mi televisor color.
La pantalla resplandecía en silencio mientras mis dedos hurgaban en el control remoto, buscando el volumen a tientas. Cuando lo encontraban, comenzaban a subirlo de a poco, hasta ensordecer a mamá. De la pantalla salían chispas, saltaban en el aire por la estática o por la felicidad de mi sonrisa elástica. Una travesura. A veces lo hacía a propósito, para verla gritar sin escucharla. Poco a poco Lucía Méndez comenzaba a bailar con un vestido rojo frente a su propia imagen, al ritmo de la música tierna de un piano y un coro susurrante. Yo me petrificaba con el vaso entre los labios. Entonces Lucía acomodaba los holgados rulos de su pelo castaño entre los hombros y comenzaba un nuevo capítulo de Vanessa .
Siempre amé sus teleteatros. Aún hoy puedo ver las mismas historias en el cable; cada vez que lo hago me preparo un vaso de cocoa y comienzo lentamente a subir el volumen de sus conversaciones. Cada vez más alto. Cada vez más alto, hasta que mis tímpanos respiran hondo y se ensanchan para abarcarlo todo.
—Cuéntenos, Haydée, cuándo fue que usted comenzó a sentir un poco de distancia con su hija. Se sabe que llegado el momento los hijos crean sus propios espacios, pero ¿qué fue lo patológico en su comportamiento?
—No sé… muchas cosas. No quiero decirlas porque no me gustaría que sonaran como reproches.
—Dígalas, por favor, Haydée.
—Hace muchos años, cuando ella comenzó a ir a la escuela, más o menos, solía coleccionar estampitas. Yo se las conseguía en la parroquia o se las pedía a las hermanas que venían cada tanto. Tenía una colección grande, con casi todas las santas, y las guardaba en una caja. Un día, mientras yo limpiaba los pisos de la parroquia, las encontré rotas dentro de uno de los jarrones del Santísimo. Entonces se las pegué con cinta adhesiva y sin decir una sola palabra se las regresé al cajón de su mesa de luz, donde las guardaba.
—¿Ella reaccionó de alguna manera especial ante su gesto?
—Sí. Las volvió a romper y nuevamente las encontré en el jarrón.
Tú has venido a la orilla
no has buscado a sabios ni a ricos
tan sólo quieres que yo te siga
Señor
me has mirado a los ojos
sonriendo has dicho mi nombre
en la arena he dejado mi barca
junto a Ti buscaré otro mar
Abrí mis ojos asustados, sin poder soportar la mirada de Cristo desde su cruz. Debía comentárselo a Carlos, pero no lo pude hacer hasta la siesta. Apenas tragué la última cucharada del postre corrí hasta su casa y lo tomé de la mano para llevarlo al parque y contarle mi secreto.
—¿Que qué? ¡Estás loca!
—No, no estoy loca, te digo que Cristo me devolvió las estampitas. Volvieron a aparecer en mi cajón.
Читать дальше