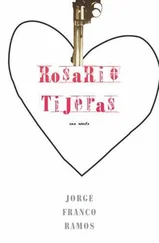—No —me dijo—, mejor así. —Continuó moviéndose inquieta de un lugar a otro, buscando algo imaginario, manipulando cosas que no necesitaba o cambiándolas de lugar sin motivo aparente. Era fácil interpretar que, en el sin sentido de sus acciones, lo único que pretendía era retrasar nuestra inminente salida hacia algún lugar hasta entonces desconocido para mí.
La mamita Gema tampoco le quitó la vista de encima, hasta que rompió su desorientado deambular y le pidió con dulzura que se sentara a tomar una taza de té y comiera unas tostadas de pan recién untadas con margarina, que de paso disimulaban los nauseabundos olores emanados de los basurales aledaños y del pútrido barro acumulado en un laberinto de callejones, siempre inundados de negras charcas a lo largo y ancho de todo el campamento.
Puedo decir que, con el paso de los años, llegué a dominar mi sentido del olfato, logrando que esa o cualquier otra clase de pestilencia se me hiciera imperceptible. El autocontrol de los sentidos, a propósito de anularlos o activarlos según la situación, “es un mecanismo de alerta y defensa del subconsciente”, me explicaría un psicólogo años más tarde. Esa habilidad viene a ser casi un acto reflejo de quienes nacen en la marginalidad y pobreza más extrema. Confieso sin pudor que a veces hasta extrañaba la fetidez, sobre todo cuando salíamos a caminar con mis amigos y deambulábamos días enteros por esos barrios “jais”, inventando juegos de competencia como quién era el que contaba más autos estacionados en los antejardines o patios de las casonas y chalés. Claro que nos aburríamos muy pronto de jugar, porque el garaje que menos vehículos tenía contaba con tres o cuatro. El tema es que solo en un par de cuadras a la redonda eran demasiados los autos de todas las marcas, tamaños y colores que teníamos para contar, por lo que se nos confundían las cuentas y terminábamos peleando sin saber quién había sido el ganador.
El barrio alto, para nosotros, era un lugar fascinante donde fantaseábamos con cada nueva cosa que veíamos, imaginando ser ricos y famosos, en un lugar donde por unas horas podíamos disfrutar y tener contacto con el césped —que es como lo nombraban allí—, o podíamos, sin temores, echarnos una plácida siesta a la sombra de un frondoso árbol —que en el campamento no existían—. Aunque también nos parecía un lugar frío, infranqueable y extremo en todo sentido. Quizás la cara de otra pobreza o miseria no material, pero sí humana, idéntica a la que padece nuestra gente en solitario.
Capítulo II: Ya todo está decidido
Apenas pudo organizar el trayecto del viaje en su mente y reforzarlo en voz alta, la Eli dejó una pequeña cartera sobre la mesa. Se sentó más tranquila y decidida, aparentemente. La mamita Gema, que ya había servido los tres jarros con un exquisito té de hojas y canela, se acomodó también y le dirigió algunas palabras.
—Oiga, mi’ja. Si no quiere ir allá, no lo haga. Ya veremos cómo nos arreglamos. De algún modo saldremos adelante con los cuatro cobres que me dan de la pensión de tu papá.
Mi mamá, con la mirada baja y revolviendo un té caliente que se arremolinaba humeante dentro del jarrón de fierro enlozado, le dijo que lo había decidido y que, al final de cuentas, solo era cuestión de acostumbrarse, pero que igual le era inevitable sentir pena.
No sabía a qué se refería con lo de acostumbrarse, ni cuál sería el motivo de la tristeza que sentía, pero pensé que no era momento para entrar en detalles, aún menos si estas preocupaciones tenían que ver con las necesidades de todo tipo que pasábamos a diario que, por lo general, eran muchas.
—Usted sabrá, mi guachita —dijo la abuela—, pero eso sí, cambie esa carita que está como pa’ velorio. ¡Arriba ese ánimo, preciosa! ¿Cómo sabe si en una de esas le llega la suerte y se nos arregla la situación?
Cosa que, hasta ese momento, no había cambiado en absoluto. Muy por el contrario, nuestra pobreza pareció perpetuarse, sobre todo a partir del fallecimiento del tata Macario, ocurrido hacía bastantes años y sin que llegase a conocerlo.
La mamita Gema siempre tenía bien presente, con cierto orgullo, los días en que el fina’o tata sagradamente cumplía con llevar el sustento necesario para su familia.
—No nos faltaban los abarrotes para el mes, ni la teja de carne fresquita del matadero Franklin donde trabajó toda su vida como matarife. Nos alcanzaba hasta para convidar a las vecinas —recordaba con un tono casi presuntuoso. Luego proseguía su relato cambiando su semblante y timbre de voz a uno más quebradizo e inaudible.
—Lo malo era que, junto con las provisiones y otros embelecos, venía también su infaltable y generosa chuica de vino que no paraba de consumir por fines de semanas enteros, durante años. Hasta que, al final, ese maldito vicio y la parca le sirvieron la última copa de tinto para terminar, un día cualquiera, con su maltrecha vida; y de paso arrebatarnos el único sustento con que contábamos por aquel entonces.
Colmada de insufribles recuerdos, liberó un apretado suspiro cargado de dolor con el cual cerró su breve relato. Aunque no era quién para juzgar a mi abuelo, creía que debía estar bien donde estuviese. Bien engarrafado, seguramente, como le gustaba estar, según los dichos de mi abuela. Muy sincronizados y en silencio, dirigimos la miranda a la única —raída y amarillenta— foto enmarcada que colgaba de la pared, donde se veía al tata Macario junto a mi mamita Gema. Jovencitos ambos, haciendo un brindis en copas de cristal con motivo de su matrimonio religioso, allá por las tierras de San Fernando, un 23 de agosto de 1910.
El otro integrante de la familia que tampoco estaba y siguió —por desgracia— los mismos pasos del tata —en lo que al consumo de alcohol y al nefasto viaje sin retorno se refiere— fue el tío Favio, con “v”, igual al nombre artístico del famoso cantante argentino allá por las décadas de los sesenta y setenta.
—Tu tío Favio fue un palomilla incorregible —decía la mamita Ema—. Terco y aniñado. Apenas se veía con algunos escudos encima. Se rodeaba de rufianes y vivarachas que lo mandaban todo machuca‘o pa’la casa sin ni un veinte en los bolsillos. “Candil de la calle y oscuridad de la casa”, le decía cuando aparecía de vez en cuando a buscar ropa limpia, o bien para que le preparase un ajiaco o un caldo de pata que le matara el hambre y de paso le compusiera la caña. Sin embargo, el muy bribón no se daba ni por aludido y, así como llegaba, se iba, evitando encontrarse con su padre, porque si se cruzaban siempre quedaba la grande. No se podían ni ver y nunca supe por qué —terminó levantando sus cansados ojos al techo, como preguntándole a la ampolleta de cuarenta watts que parpadeaba colgada.
Así lo recordaba la mamita Gema, con todo ese sufrimiento acumulado y dolorosa resignación que solo una madre puede sentir cuando, al ver crecer a sus retoños, no llegan a retribuir en lo más mínimo todo el sacrificio y el amor que se ha ofrendado en ellos.
La Eli también me ha dicho que tiene pésimos recuerdos de mi tío, por lo desordenado, mal agradecido y su indolente manera de vivir, sin sentir la más mínima preocupación o aprecio por su madre, de quien siempre recibió atenciones y contención. Además, coincidió con una etapa muy complicada en su vida, donde él, lejos de ser un apoyo, resultó ser una amenaza y una carga, lo que siempre supo ser: un gran lastre para todos.
Teniendo este talante, qué otro desenlace se podía esperar de sus eternas juergas y peripecias, sino aquel que tuvo: morir bajo el funesto veredicto de su propia ley.
—No nos extrañamos —recordaba la Eli— cuando nos vinieron a avisar que le habían hecho una encerrona por encargo. Así no más, se moría desangrado como de cincuenta puñaladas, tirado sobre el sucio piso de una de las tantas cantinas que frecuentaba. Siempre supimos que enemigos le sobraban debido a la fama de galán y engrupidor que tenía, tanto con mujeres solteras como casadas. Por ahí parece que le salió el tiro por la culata. El caso fue que poco después de un mes de la partida de tu tata Macario, estábamos enterrando a tu tío Favio, sin pena ni gloria.
Читать дальше