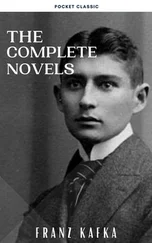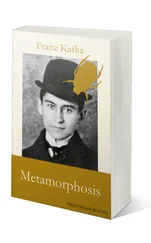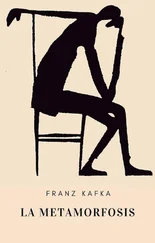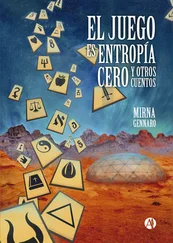Franz Kafka - Blumfeld, un solterón y otros cuentos
Здесь есть возможность читать онлайн «Franz Kafka - Blumfeld, un solterón y otros cuentos» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Blumfeld, un solterón y otros cuentos
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Blumfeld, un solterón y otros cuentos: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Blumfeld, un solterón y otros cuentos»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Blumfeld, un solterón y otros cuentos — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Blumfeld, un solterón y otros cuentos», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
La irritación tampoco lo explicaba todo. Quizá mi interés en el asunto fuera, en verdad demasiado pequeño. Para el profesor ya era algo común la falta de interés de los extraños, que soportaba en lo general, pero no en lo particular. Y cuando, al fin, aparecía una persona que se ocupaba del asunto de manera extraordinaria, ésta no lo comprendía. Ya empujado en esa dirección, no quise mentir. No soy zoólogo; quizá si el descubrimiento hubiese sido mío me habría apasionado hasta el fondo de mi corazón, pero no habla sido así. Por supuesto, un topo tan grande es algo notable, pero no puede exigir la atención permanente del mundo, especialmente cuando su existencia no está completa y satisfactoriamente demostrada y, sobre todo, cuando no puede ser exhibido. Reconozco que, aunque hubiera sido yo el descubridor, nunca me hubiera ocupado tanto de él como me ocupo, con gusto y voluntariamente, del profesor. Tal vez, la discrepancia entre el maestro y yo hubiera desaparecido pronto si mi escrito hubiera tenido éxito. Pero ese éxito no se produjo.
Quizá, el escrito no fue bueno, ni su redacción convincente. Cierto que supero al maestro en todos los conocimientos necesarios, pero soy comerciante y, con seguridad, una redacción así va más allá de mi competencia. Quizá también contribuyó al fracaso la inapropiada fecha de su aparición.
El descubrimiento del topo aún no había podido difundirse y no era no tan lejano como para haberse olvidado por completo, de modo que mi escrito no podía ser una sorpresa; pero por otra parte, había pasado ya el tiempo suficiente como para agotar casi totalmente el reducido interés que despertó en su día. Los pocos que en algo se interesaron por mi escrito se dijeron, quizá con la misma indiferencia de años atrás, que ahora recomenzaban los esfuerzos inútiles por probar un asunto tan baladí. Incluso algunos confundieron mi escrito con el del profesor.
En una importante revista agrícola apareció, por suerte en las hojas finales y con letra pequeña, la siguiente observación: "Se nos ha vuelto a enviar el escrito sobre el topo gigante. Recordamos habernos reído de él, de todo corazón, hace algunos años. Entretanto, el escrito no se ha vuelto más inteligente y nosotros más tontos. Lamentamos no podernos reír por segunda vez. Por eso nos parece oportuno preguntar a las asociaciones de maestros si un maestro pueblerino no puede encontrar un trabajo más útil que el de ir persiguiendo topos gigantes".
¡Qué imperdonable error! No habían leído ni el primer ni el segundo escrito y las cuatro miserables palabras —topo gigante, maestro pueblerino—, tomadas a la carrera, eran suficientes para que esos señores entraran en escena como defensores de prestigiosos intereses. Quizá pude haber hecho algo con éxito contra todo aquello, pero el mal entendimiento con el maestro me hizo desistir. Al revés, intenté mantenerle oculta la revista tanto tiempo como fue posible. Pronto la descubrió. Lo supe por una observación en una carta en la cual me comunicaba su visita para las fiestas de Navidad. Escribió: "El mundo es malo, cosa a la cual, a veces, se le ayuda". Así quería decir que yo pertenecía a ese mundo malo, pero que no bastaba con mi propia maldad, sino que, además, la posibilitaba, es decir, actuaba para sacar a relucir la maldad general y para ayudarla a triunfar. Bueno, yo ya había sacado las conclusiones necesarias. Pude esperarlo tranquilamente y pensar con calma, mientras él me saludaba con menos amabilidad que otras veces. Sin hablar, se sentó frente a mí, con cuidado sacó la revista del bolsillo interior de su gabán, curiosamente acolchado, y me la dio.
—La conozco —dije y se la devolví sin abrirla.
—La conoce —dijo suspirando, pues tenía la vieja costumbre de maestro de repetir contestaciones ajenas—. Por supuesto, no aceptaré esto sin defenderme —prosiguió y excitado golpeó la revista con el dedo mientras me observaba con una mirada tajante, como si yo tuviese otra opinión.
Parecía sospechar lo que yo iba a decir. Yo notaba, no tanto por sus palabras, como por otros indicios, que a menudo tenía una comprensión muy correcta de mis intenciones, aunque luego no cediera a su impulso y se dejara desviar del asunto. Lo que le dije en aquella ocasión, puedo repetirlo casi al pie de la letra, pues lo anoté poco después de la conversación.
—Haga lo que quiera —dije— a partir de hoy nuestros caminos se bifurcan. Creo que eso no es para usted ni sorpresivo ni inoportuno. Lo dicho en la revista no es la razón de mi decisión, sólo la consolida; el auténtico motivo es que, al principio, creí poder ayudarlo con mi informe, mientras que ahora puedo ver que, en cualquier caso, lo he perjudicado. ¿Por qué? No lo sé. Las causas del éxito y el fracaso son siempre complejas. No busque sólo aquellas interpretaciones que hablan contra mí. Piense en usted. Si lo vemos todo en conjunto, usted también tenía los mejores propósitos y, sin embargo, fracasó. No lo digo en broma, pues va en contra mía, pero su relación conmigo se cuenta dentro de sus fracasos. El que ahora me aparte del asunto no es por cobardía ni traición. Incluso, lo hago con pena. El aprecio que le tengo ya está en mi escrito. De cierta manera, usted se ha convertido en mi maestro, y hasta el topo se me hizo querido. Sin embargo, me aparto. Usted es el descubridor y, haga yo lo que haga, siempre seré un estorbo para que le alcance la fama pues atraigo el fracaso y lo conduzco hacia usted. Por lo menos ésta es mi opinión. La única penitencia posible para mí es pedirle perdón y, si así me lo exige, repetir públicamente la confesión que aquí he hecho, por ejemplo, en esta revista.
Aquellas fueron entonces mis palabras, no del todo sinceras, pero lo sincero en ellas era fácil de percibir. Mi explicación obró en él como aproximadamente había esperado. La mayoría de las personas mayores tienen algo de falso en su comportamiento con los jóvenes, algo que confunde. Uno vive tranquilamente al lado de ellas, cree asegurada la relación, recibe continuamente confirmación del carácter pacifico de esas relaciones, y, de repente, ocurre algo decisivo y cuando debiera imperar la tranquilidad, tanto tiempo preparada, estas personas mayores parecen extrañas, y sólo entonces uno conoce que tienen opiniones íntimas y antiguas, y enarbolan su bandera real sobre la cual leemos con espanto su nuevo lema. Tal espanto es, sobre todo, porque lo que dicen ahora es mucho más justificado, más lleno de sentido, como si lo lógico fuera mucho más lógico. Lo inevitablemente falso se encuentra en que lo que dicen ahora es lo mismo que han dicho siempre, y, sin embargo, nunca se pudo haber pensado. Debí haber calado bien hondo en este maestro de pueblo para que ahora no me sorprendiera por completo.
—Hijo —dijo, puso su mano en la mía y la frotó amistosamente—, ¿cómo es posible que se mezclara en este asunto? En cuanto me enteré se lo comenté a mi mujer —él se apartó de la mesa, abrió los brazos y miró el suelo, como si abajo estuviera, pequeñita, su mujer y hablara con ella—. Durante todos estos años, luchamos solos (le decía a mi mujer) y ahora parece interceder por nosotros un gran protector, un comerciante de la ciudad, de nombre tal y tal. ¿No debiéramos alegrarnos?
Un comerciante de la ciudad representa no poco; si un campesino andrajoso nos creyera y lo dijera, no nos podría ayudar, pues lo que él dice y hace carece de valor. Es lo mismo que diga: "el viejo maestro tiene razón" o que escupa de forma grosera, su efecto es el mismo. Y si, en vez de uno, se levantan diez mil campesinos, quizá el resultado sea peor.
En cambio, un comerciante de la ciudad es otra cosa, un hombre así tiene relaciones. Incluso aquello que dice de pasada se comenta en amplios círculos, nuevos partidarios se unen al asunto, y, por ejemplo, uno de ellos dice: "También se puede aprender algo de los maestros de pueblo", y al día siguiente ya lo comenta una muchedumbre de personas, de las cuales, a juzgar por su aspecto externo, nadie lo esperaría.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Blumfeld, un solterón y otros cuentos»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Blumfeld, un solterón y otros cuentos» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Blumfeld, un solterón y otros cuentos» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.