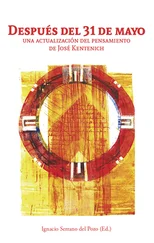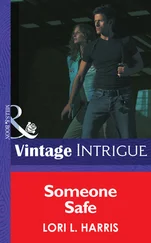Sube conmigo
Para los que viven en común
Ignacio Larrañaga

Versión electrónica
SAN PABLO 2012
(Protasio Gómez, 11-15. 28027 Madrid)
Tel. 917 425 113 - Fax 917 425 723
E-mail: ebooksanpabloes@gmail.com
comunicacion@sanpablo.com
ISBN: 9788428565387
Realizado por
Editorial San Pablo España
Departamento Página Web
Sube a nacer conmigo, hermano.
Dame la mano desde la profunda
zona de tu dolor diseminado.
Pablo Neruda
¡Qué cosa tan estupenda
cuando los hermanos
viven unidos
bajo un mismo techo!
Salmo 137
Este libro fue escrito, primeramente, para los religiosos que viven en comunidad.
Fue escrito, también, para todos los cristianos que, en diferentes grados, están integrados en los grupos comunitarios como Comunidades cristianas de base, en los grupos juveniles y en otras agrupaciones de laicos.
Las ideas y orientaciones de Sube conmigo pueden ser transferidas casi en su totalidad –fuera de algunos apartados específicos– a la esfera matrimonial, primera comunidad humana, y, en general, al círculo del hogar.
El Autor
Santiago de Chile, enero de 1978
Capítulo primero
Soledad, Solitariedad, Solidaridad
Por su interioridad (soledad), el hombre es superior al universo entero. A estas profundidades (de sí mismo) retorna, cuando entra dentro de su corazón... (GS 14).
El hombre es, por su íntima naturaleza, un ser social, y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás (GS 12).
I. Soledad
Viaje al interior
Quien no sabe decir «yo», nunca sabrá decir «tú». Perdonar a los demás es relativamente fácil. Perdonarse a sí mismo es mucho más difícil.
Es imposible descubrir y aceptar el misterio del hermano, si antes no se ha descubierto y aceptado el misterio de uno mismo. Los que siempre se mueven en la superficie jamás sospecharán los prodigios que se esconden en las raíces. Cuanta más exterioridad, menos persona. Cuanta más interioridad, más persona.
* * *
Yo soy yo mismo. En esto consiste y aquí está el origen de toda la sabiduría: en saber que sabemos, en pensar que pensamos, en captarnos simultáneamente como sujeto y objeto de nuestra experiencia.
No se trata de hacer una reflexión autoanalítica, ni de pensar o pesar mi capacidad intelectual, mi estructura temperamental, mis posibilidades y limitaciones. Eso sería como partir la conciencia en dos mitades: una que observa y otra que es observada.
Cuando nosotros entendemos, siempre hay un alguien que piensa y un algo sobre lo que se extiende la acción pensante. El sujeto se proyecta sobre el objeto. Pero en nuestro caso presente sucede otra cosa: el sujeto y el objeto se identifican. Es algo simple y posesivo. Yo soy el que percibe, y lo percibido soy yo mismo también. Es un doblarse de la conciencia sobre sí misma. Yo soy yo mismo.
* * *
Para comprender bien lo que estamos diciendo, se han de eliminar ciertos verbos como entender, pensar... Y debemos quedarnos con el verbo percibir, porque de eso se trata precisamente: de la percepción de mí mismo. Tampoco podemos hablar de idea sino de impresión.
¿Cómo es eso? ¿De qué se trata? Se trata de una impresión, en la que y por la que yo me poseo a mí mismo. La persona queda, concentradamente, consigo misma, es un acto simple y autoposesivo, sin reflexión ni análisis, como quien queda paralizado en sí mismo y consigo mismo. A pesar de que todo esto, explicado así, se parece al egoísmo, no tiene nada que ver con él, antes bien es todo lo contrario, como se verá en el contexto de estas páginas.
Al conseguir la percepción de mí mismo, me quedo como dominado por la sensación de que yo soy diferente a todos los demás. Y, al mismo tiempo, me experimento algo así como un circuito cerrado, con una viva evidencia de que la conciencia de mí mismo jamás se repetirá.
Soy, pues, alguien singular, absoluto e inédito. ¡Hemos tocado el misterio del hombre!
Cuando nosotros decimos el pronombre personal «yo», pronunciamos la palabra más sagrada del mundo, después de la palabra Dios. Nadie, en la historia del mundo, se experimentará como yo. Y yo nunca me experimentaré como los demás. Yo soy uno y único. Los demás, por su parte, son asimismo únicos.
Nosotros podemos tener hijos. Al tenerlos, nos reproducimos en la especie. Pero no podemos reproducirnos en nuestra individualidad. No puedo repetirme a mí mismo en los hijos.
El hombre es, pues, esencial y prioritariamente soledad, en el sentido de que yo me siento como único, inédito e irrepetible, en el sentido de mi singularidad, de mi mismidad. Sólo yo mismo, y sólo una vez.
Buber dice estas palabras:
«Cada una de las personas que vienen a este mundo constituye algo nuevo, algo que nunca había existido antes.
Cada hombre tiene el deber de saber que no ha habido nunca nadie igual a él en el mundo, ya que si hubiera habido otro como él, no habría sido necesario que naciese.
Cada hombre es un ser nuevo en el mundo, llamado a realizar su particularidad».
Última soledad del ser
En los claustros góticos de la Universidad de la Sorbona, fue elevándose, en el transcurso del siglo XIII, la teología escolástica, como una esbelta arquitectura. Las antiguas investigaciones de Aristóteles, pasando por las manos de Averroes, habían llegado a las húmedas márgenes del río Sena.
Los pensadores de la Sorbona llegaron a las raíces del hombre. Se preguntaron cuál era la esencia fundamental de la persona, y dijeron que la persona es un ser que piensa y subsiste por sí mismo. ¡Una definición estática!
Por aquellos mismos días, a esa misma pregunta, Escoto respondió que la persona es la última soledad del ser. Es una definición dinámica y existencial. A eso, hoy día lo llamamos experiencia de la identidad personal.
Cualquiera de nosotros, si hacemos una zambullida en nuestras aguas interiores, vamos a experimentar que, bajando en círculos concéntricos, llegaremos a un algo por lo que somos diferentes a todos y nos hace ser idénticos a nosotros mismos.
Por ejemplo, si observamos a un agonizante, percibiremos que el tal agonizante es, en su intimidad, un ser absolutamente solitario: por muchos familiares que estén a su derredor, nadie está «con» él, en su intimidad; nadie lo acompaña en su travesía desde la vida hacia la muerte.
El agonizante experimenta dramáticamente el misterio del hombre, que significa ser soledad, el hecho de estar ahí, arrojado a la existencia, y el hecho de tener que salir de la vida contra su voluntad, y no poder hacer nada para evitar eso. Experimenta la invalidez o indigencia, en el sentido de que él está rodeado de todos los seres queridos, y ninguno de ellos puede llegar hasta aquella soledad final, ni tampoco pueden llegar hasta allá las lágrimas, el cariño, las palabras y la presencia de sus familiares. Está solo. Es soledad.
Si estás triturado por un disgusto enorme, ¿de qué te sirven las palabras de tus amigos? Vas a sentir que eres tú mismo, y sólo tú, quien tendrá que cargar con el peso del disgusto. Hasta aquella soledad final no llegarán las palabras ni los consuelos.
* * *
Existe, pues, en la constitución misma del hombre, sepultado entre las fibras más remotas de su personalidad (¿cómo llamarlo?: ¿un lugar?, ¿un «espacio» de soledad?), un algo por el que somos –repito– diferentes unos de otros, un algo por lo que soy idéntico a mí mismo. Al final, ¿quién soy?: una realidad diferente y diferenciada.
Y así quedo frente a mi propio misterio, algo que nunca cambia y siempre permanece. Por ejemplo, me enseñan una fotografía mía, de cuando tenía 5 años, y ahora tengo, vamos a suponer, 50 años. Comparo mi figura con aquella figura de cinco años, y digo: ¡qué fisonomía tan diferente! Dentro de la permanente renovación biológica de aquel cuerpo de cinco años, no queda en mí ni una célula. Sin embargo, aquel (de cinco años) soy yo. Y yo soy aquel. A morfologías tan diferentes se aplica el mismo yo. La identidad personal sobrevive a todos los cambios, hasta la muerte, y más allá. ¡Mi propio misterio!
Читать дальше