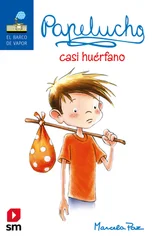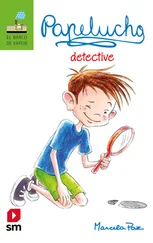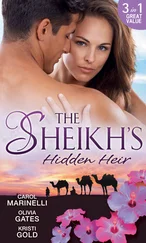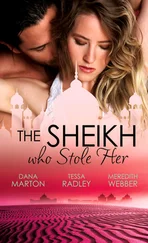—¿Listo, hermano?
Kahir levantó la cabeza. Adnan le devolvía la mirada desde la puerta de la cámara.
—Sí —afirmó, atrapando al vuelo el casco de metal oscuro que su hermano le lanzaba.
—Buenos reflejos —Adnan se acercó, tendiéndole una mano—. Vamos. La Pantera solicita nuestros servicios. No querrás defraudarla en tu primer día.
Kahir observó la mano tendida de su hermano durante unos instantes. Entonces se agachó para recoger su lanza del suelo; y se levantó sin ayuda. Adnan retiró la mano lentamente, sonriendo.
—Primera prueba superada —dijo—. Estás listo.
Los invitados iban llegando a los jardines de palacio, charlando animadamente; saludándose y presentándose entre ellos. Envueltos en túnicas ostentosas, joyas magníficas y sedas exquisitas, poco a poco se sentaban sobre los delicados cojines de plumas dispuestos sobre el césped en forma de semicírculo. Una pasarela de flores de jazmín atravesaba el patio desde el portón que Kahir y Adnan guardaban, hasta un altar decorado con pétalos y velas blancas, donde el sacerdote oficiante de la ceremonia se alzaba solemne sobre las cabezas de los presentes.
Una vez todos hubieron tomado asiento, la banda de músicos comenzó a tocar la marcha nupcial.
Kahir se hizo a un lado y se mantuvo erguido, mirando al frente, con expresión inalterable. Un par de sirvientes tiraron de las manillas metálicas para abrir el portón, y se apartaron inmediatamente del camino, arrodillándose con la frente pegada al suelo. Kahir resistió el impulso de girar el cuello para ver pasar al emir, cuya silueta distinguió de reojo mientras pasaba a tan solo unas varas de él, y que pudo ver más claramente cuando se hubo alejado.
El emir Al-Xec, decían, era ya solo un despojo de lo que antaño había sido. A sus más de sesenta años de edad, era ahora un hombre bajo, gordo y flojo, cuya piel arrugada y manchada colgaba flácida bajo sus ostentosas vestiduras turquesa. Su pelo, escondido bajo el inmenso turbante violeta que decoraba su pequeña cabeza, era completamente blanco, igual que el de sus cejas pobladas y el que asomaba de sus fosas nasales. Décadas atrás, contaban, había sido un hombre jovial, enérgico y atento; un referente para sus súbditos. Hubo una época en que, bajo su mandato, el emirato de Khalea había llegado a su máximo esplendor. Aquello, decían, había sido así hasta que el emir tomó su primera esposa. Se rumoreaba que la perversión femenina había sido la perdición de Al-Xec; que el deseo y la lujuria lo habían cegado, haciendo que desatendiese las necesidades del pueblo mientras se centraba en buscar nuevos ejemplares que añadir a su colección de jóvenes doncellas.
La primera boda había sucedido poco después de que la anterior Pantera del emir falleciera prematuramente, y Habif, que ahora marchaba junto a él, tomara el relevo en su lugar. Sobresaliendo con sus casi dos varas de altura por encima del turbante del pequeño hombre, el shayk desfilaba con expresión impasible.
Habif, como todos los shayk , era un ser de delgadez móbida, que su ancha túnica escarlata no lograba ocultar, y una altura que superaba la de cualquier hombre. Tenía los ojos amarillos como faros en la noche, y en su rostro de piel lisa y amarillenta, tersa como la de un hombre de la mitad de su edad, no había indicio de vello facial alguno, cejas o pestañas. Envolvía su cabeza calva en un voluminoso turbante escarlata cuyo peso parecía, a ojos de Kahir, imposible de poder ser sostenido por un cuerpo tan esquelético. La Pantera había cubierto sus espaldas con una larga capa del mismo color, que arrastraba con cada paso que daba. Su extravagante aspecto se completaba con un báculo dorado de casi dos varas de longitud, que apoyaba en el suelo a cada paso que daba. El extremo superior del objeto estaba coronado por un gran anillo dorado con seis orificios, que a su vez rodeaba un rubí del tamaño de un puño, centelleante bajo la luz del mediodía.
Kahir no pudo evitar seguir el recorrido del shayk con la mirada. Era la primera vez que veía a uno, pues, aunque antaño habían existido cerca de una veintena en Khalea, la mayoría se habían extinguido años atrás a causa de una rara enfermedad. Pero Kahir había oído hablar mucho acerca de ellos. Se decía que Üm castigaba a las mujeres pecadoras haciendo que sus hijos nacieran shayk , que eran siempre varones, e incapaces de engendrar hijos. Estos seres, que sin duda no eran niños, poseían conocimientos que se escapaban de las posibilidades de cualquier hombre común; y era por ello que, desde el inicio de los tiempos, la tradición mandaba que uno de ellos acompañara al emir de Khalea en su cargo de Pantera, para aconsejarlo en todas las decisiones de su mandato. Se decía también, aunque era solo un rumor, que los shayks eran capaces de ejercer la brujería y otras artes malditas.
Actualmente, el único shayk que restaba vivo en Khalea era Habif. Su falta de escrúpulos y férreo sentido de la justicia eran conocidos —y temidos— más allá de los confines del emirato.
Siguiendo la comitiva, tras el emir y a la Pantera, entraron las cinco esposas. De una en una, desfilaban según el orden de «antigüedad», es decir, el orden, de más a menos reciente, en que se habían desposado con el emir. Kahir las nombró a todas mentalmente.
En cabeza iba Aurella, la más joven, que trotaba alegremente con su hermosa cabellera de fuego ondeando a sus espaldas, en cuyos rizos había trenzado decenas de diminutas flores coloridas. La seguía Ghaala, también joven, y de piel casi tan blanca como su cabello, caminaba solemne, ataviada con una sencilla túnica del mismo color que sus ojos azul oscuro. La siguiente era Loora, de más edad, aunque no por ello menos encantadora. Ataviada con un atuendo característico de su país natal, saludaba sonriente a todo el que se cruzaba en distintos idiomas, algunos tan extraños que a oídos de Kahir no eran más que sonidos guturales carentes de significado. Tras ella, Sylah, virtuosa de la música, sonreía tímidamente mientras lucía un vaporoso traje de seda a juego con sus ojos turquesa; su pelo rubio recogido en una trenza caía sobre su espalda descubierta. Cerraba la comitiva la esposa más veterana, Heeba. La mujer avanzaba confiada, sacudiendo las curvas pronunciadas de su esbelto cuerpo, su piel oscura apenas cubierta por su ligero atuendo de bailarina. Su melena castaña se meneaba con ella, larga y suelta sobre sus espaldas; y sus ojos almendrados mantenían con pícaro descaro la mirada de todo aquel con quien se cruzaban.
Las cinco mujeres se hacían a un lado a medida que llegaban al pie del altar, junto a la Pantera. El emir subió los peldaños de madera con cierta dificultad y, una vez estuvo arriba, fue recibido con una respetuosa reverencia por el sacerdote.
La música tomó entonces una melodía ligeramente distinta. La atención volvió a centrarse en el portón, y Kahir supo qué venía después.
De reojo y completamente estático, vio aparecer a los primeros miembros de la comitiva de la familia de la novia. No parecían esclavos, sino sirvientes, ataviados de manera elegante pero sencilla. Cada uno de ellos transportaba un objeto rectangular, parecido a una especie de marco, o tal vez un tablón de madera. Desde su posición, Kahir no podía distinguirlo con claridad. Otro sirviente apareció tras ellos, tirando de una especie de carreta que iba cargada a rebosar. Kahir tampoco supo identificar de qué se trataba, pero en el jardín se produjo una exclamación de asombro general.
Y, entonces, llegó el turno de la novia.
Incapaz de contener su curiosidad, Kahir volvió ligeramente la cabeza para observarla.
Como las demás esposas, era joven: no tendría más de dieciséis o diecisiete años. Bajo el velo de seda transparente, un par de ojos marrones y ovalados miraban inquietos a su alrededor. A Kahir le recordaron a los de un cervatillo. Tenía la tez morena, pelo oscuro, corto y ondulado, labios carnosos y espesas cejas negras que enmarcaban su rostro en forma de corazón. Las partes del cuerpo que su atuendo colorido dejaba al descubierto estaban tatuadas en tinta dorada, representando siluetas de panteras que cazaban y se peleaban entre ellas alrededor de su cuello y extremidades.
Читать дальше