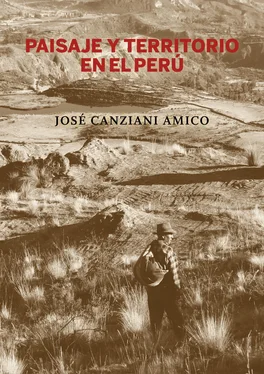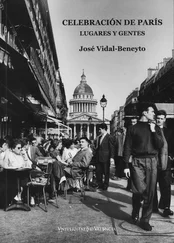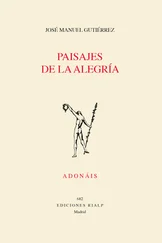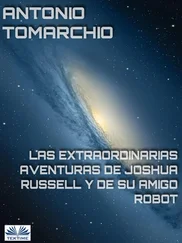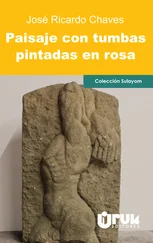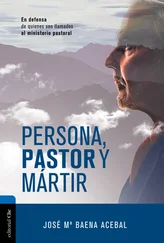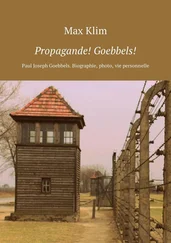Hacia el final del libro, Canziani se expone a la confrontación de sus desarrollos sobre el concepto de paisaje cultural y territorio con la teoría del paisaje de la tradición europea. Las teorías de Augustin Berque sobre las condiciones para considerar a una cultura como «paisajera» o no, así como la sistematización de Javier Maderuelo de los trabajos más relevantes de autores especialistas en temas de paisaje sirven de marco para poner a prueba la arquitectura inca. Si bien, por una cuestión metodológica, la teoría de referencia es respetada y la arquitectura inca resulta cualificada como «paisajera», queda abierta la pregunta sobre si esa es o no la postura teórica del autor en relación con el paisaje. Me aventuraré a decir que no.
Pienso que Paisaje y territorio en el Perú no propone tanto la pregunta de si existe o no un pensamiento «paisajero» en tal o cual cultura, sino más bien insiste en la cuestión fundamental sobre cómo un determinado grupo humano produce paisaje en un territorio específico. Es un punto clave, pues lo anterior supondría decir que todo ser humano hace paisaje; que el paisaje es una categoría antrópica estructural, anárquica (sin arché), en oposición a arqueológica; y, siguiendo a Giorgio Agamben, que el paisaje es, junto con el cuerpo y el lenguaje, un inapropiable: algo que, conteniéndonos, resiste el derecho y la posesión.
Paulo Dam Mazzi
Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la PUCP

Introducción
Este libro resume un proceso de conocimiento y apreciación personal del paisaje que he ido construyendo en el tiempo. Debo decir que esta construcción paisajista se remonta a la temprana inquietud y el simple deleite que despertaba en mí la contemplación de los paisajes peruanos en ocasión de los primeros viajes familiares; igualmente, las jornadas en las que acompañaba a mi abuelo de cacería por distintos valles de la costa central, sin olvidar, por cierto, los recorridos por las haciendas de los alrededores de Lima: intensos recuerdos de un estupendo paisaje rural que anunciaba ya su despedida frente al embate de la anodina expansión urbana.
Mis estudios universitarios en Italia se enriquecieron con el disfrute y la apreciación de sus paisajes construidos y bellamente representados en el arte pictórico, pero no menos incidieron en mi inquietud paisajista la nostalgia y el recuerdo de los entrañables paisajes peruanos. Luego de regresar al país, se sumaron mis viajes por distintas regiones del Perú y, especialmente, las exploraciones arqueológicas; allí, la mirada sobre los asentamientos y la arquitectura se extendía siempre hacia el territorio y el paisaje como componentes esenciales. Pero sobre todo, como una constante, el paisaje —solo la contemplación del paisaje— capturaba mi total atención.
Un punto de quiebre en este proceso de acumulación espontánea sobre el tema del paisaje se dio con mis trabajos en las lomas de Atiquipa a inicios de la década de 1990. Más allá de la sobria belleza de la arquitectura de los asentamientos que se encuentran en el lugar, me impactaron fuertemente las extensas modificaciones territoriales asociadas al manejo del bosque de niebla —transformado en un gigantesco dispositivo natural para capturar el agua suspendida en ella— y la gran extensión de terrazas de cultivo construidas con sistemas de canales que hacían posible su riego mediante el agua obtenida, literalmente, de la niebla. Todo esto inmerso, además, en un extraordinario paisaje de litoral desértico, enmarcado en la inusual tectónica de la cordillera marítima, que se eleva en las cimas del Cusihuamán y del Cahuamarca hasta los 1300 metros de altitud, a tan solo 5 kilómetros de la áspera orilla del mar. Comprender, gracias a esta experiencia, que el monumento más trascendente no era tal o cual edificio, sino más bien esta monumental edificación social del territorio, me hizo cambiar profundamente la perspectiva de las cosas, al entender la magnitud de la construcción del paisaje y su trascendencia en cuanto fundamento de la sostenibilidad del desarrollo territorial. Coincidentemente, la invitación a participar en un seminario internacional convocado por la Unesco me permitió analizar detenidamente este caso de estudio considerando el concepto de lo que se entiende hoy por «paisaje cultural»1.
A partir de este punto de quiebre entendí que el territorio de nuestro país comprende un repertorio excepcional e inmenso de paisajes culturales de notable valor patrimonial, tan grande como la diversidad de los contextos territoriales que atesora. Sin embargo, también resultaba notable la escasa valoración que les otorgamos a estos paisajes, lo que se traduce en su progresiva degradación y destrucción. Esto motivó que me propusiera un primer ordenamiento del corpus conformado por los principales paisajes culturales identificados en las regiones costeras y altoandinas del Perú, acompañado de un examen de sus principales características paisajísticas y funcionales.
Los resultados de esa investigación y sus materiales los expuse en varias conferencias y luego los sistematicé en un ensayo preliminar titulado Paisajes culturales y desarrollo territorial en los Andes (Canziani, 2007). Este ensayo, revisado y ampliado, conforma el primer capítulo y constituye el núcleo de este libro, al que he agregado trabajos posteriores, algunos motivados por la reveladora lectura de un texto clave sobre el pensamiento paisajero escrito por Augustin Berque (2009). A esta lectura le siguió otra: la de la secuencia de publicaciones temáticas sobre las facetas del concepto de paisaje, metódicamente editadas por Javier Maderuelo, además de las lecturas de otros estudiosos que han abordado el tema desde distintas perspectivas.
Uno de esos trabajos de indagación motivado por las lecturas, dedicado a la arquitectura del paisaje inca, se incluye en el capítulo final. En este me propuse explorar si en el mundo prehispánico —y, específicamente, en el inca— se tenía algún concepto de lo que hoy denominamos «paisaje»; es decir, si en ese contexto existió lo que Berque define como un «pensamiento paisajero». En todo caso, el tema constituía un pretexto perfecto para adentrarme en el estudio de los exquisitos diseños de arquitectura del paisaje que los incas nos legaron, y descubrir, a partir de la lectura de su propio trazo, si en el origen de esta arquitectura se podía deducir la existencia de un concepto de paisaje.
Los trabajos de investigación sobre arquitectura, urbanismo y manejo territorial de las sociedades indígenas prehispánicas me planteaban constantes preguntas acerca de los vínculos entre estas intervenciones sociales en el territorio y la construcción del paisaje en el antiguo Perú. Tales interrogantes se hicieron más frecuentes e intensas durante la investigación y curaduría de la exposición Modelando el mundo, dedicada a las representaciones arquitectónicas de la época prehispánica, donde, sin embargo, el tema del paisaje se fue convirtiendo en un sustrato imprescindible, quizá por la paradoja que significaba la notoria ausencia de su representación explícita2. Estas travesías sobre la relación entre la arquitectura y el paisaje, así como las interrogantes sobre el papel de la arquitectura en el paisaje, son la base del segundo capítulo, en el que planteo los temas a partir de un recorrido por diversos sitios arqueológicos visitados e involucrados en aquellas travesías del pensamiento sobre el paisaje.
En los últimos años he tenido una creciente aproximación al mundo amazónico, tanto por mi participación en seminarios académicos relacionados con el estudio y la discusión de la problemática del desarrollo territorial de la región, como por proyectos universitarios interdisciplinarios de investigación y acción en localidades de nuestra Amazonía. Parte importante de este interés deriva del propósito personal de conocimiento y aprendizaje sobre las poblaciones amazónicas, que habitan y habitaron los territorios más extensos de nuestro país. Otro componente de este interés —que innegablemente asume la exigencia de una responsabilidad académica ante la deuda que tenemos con la Amazonía— responde a la interrogante que plantea, desde la vertiente del paisajismo, si en estas regiones amazónicas las intervenciones territoriales generan lo que convencionalmente definimos como paisajes culturales; y, si esto fuera así, de qué tipo de paisajes se trataría.
Читать дальше