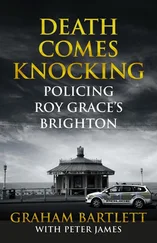El mismo Dios, que nos pide que le amemos sin reservas, nos concede el don del amor y con él nos libera de todo aquello que nos vuelve inauténticos. Nosotros no sabemos amar como conviene. Hay energías negativas y destructivas que nos lo impiden. Para amar necesitamos liberación. Los consejos evangélicos, entendidos como «dones divinos», como fuerzas de liberación, hacen posible el amor, en el área de influencia de las tres concupiscencias (Tomás de Aquino)[74] o de las tres grandes pulsiones con las que nos vemos confrontados: poder, sexo y posesión[75].
Si podemos decir con honestidad y credibilidad «yo hago voto a Dios» es porque el mismo Dios Padre, a través de su Hijo Jesús y de su Espíritu, «nos instruye internamente». El Maestro exterior (Jesús y su Evangelio) y el maestro interior (el Espíritu Santo) orientan, diseñan e inician para nosotros un camino peculiar de vida que estamos llamados, invitados, a seguir.
De esta manera se instaura en nuestra vida una «alianza discipular». El Evangelio que es Cristo y versa sobre Cristo se convierte en el «consejo fundamental» que orienta y dirige la vida. El Espíritu Santo –que es la fuente de todos los carismas– configura y le da forma «carismática» a la «alianza discipular».
Quien ha experimentado la gracia de Dios y su llamada a seguir a Jesús, quien se siente habilitado y enriquecido por los dones de su Espíritu para responder a esa vocación de un modo personal y colectivo «peculiar», siente la necesidad de responder y comprometerse con la iniciativa divina. Por eso, desea, busca, se entrega, se compromete, se re-liga. La vocación se convierte en él o en ella en una ley interior, una fuerza irreprimible. Por eso, se formulan en forma de votos.
II. El voto único se desglosa en tres
1. El mandamiento principal–el voto principal
a) La sublime osadía de decir «Yo hago voto a Dios»
La vida consagrada quiere ser una forma clara de vivir en nuestra sociedad, «según la nueva alianza» con el único Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como vida en alianza sabemos que la norma suprema es el mandamiento principal: «Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas», tal y como Jesús lo interpretó, es decir, uniendo el amor a Dios y el amor al prójimo y proponiéndonos un camino y un ejemplo: «como yo os he amado». La vida consagrada, por lo tanto, profesa, ante todo, este único voto de caridad, de amor, como imitación y seguimiento de Cristo Jesús. Esto se expresa, en no pocos institutos, con una frase que dice: «Yo hago voto» en singular (¡y no, «yo hago votos» en plural!).
Emitir un voto de amor no es solo un acto de voluntad y libertad por parte del ser humano. Emitir un voto ante Dios es, ante todo, una moción del Espíritu de Dios. Dios atrae nuestra atención («¡Escucha!»), nos hace contemplar la obra de su amor hacia nosotros, derrama en nuestros corazones su Santo Espiritu, y entonces reacciona nuestro «yo» en respuesta de amor: «Yo hago voto».
Es así cómo la alianza que Dios nos ofrece es acogida por nosotros. Sin la gracia de la vocación, sin la efusión carismática del Espíritu, sin la acción salvadora y redentora de Jesús, ¿quién osaría colocarse ante Dios diciendo «Yo hago voto»? Sería una temeridad, una osadía cuasi-idolátrica.
b) El paso histórico del voto monástico a los tres votos
Nuestra respuesta a la alianza ha recibido diversas formas rituales a lo largo de la larga historia de la vida religiosa.
Durante el primer milenio el ingreso oficial en la vida monástica se realizaba con un solo voto: el votum monasticum, que se denominaba también propositum, pactum, conventio, professio[76]. Lo nuclear de la profesión monástica y religiosa era la entrega de uno mismo (traditio sui) a Dios. En aquel tiempo la palabra «voto» o «votos» no se refería a ‘promesas que había que cumplir’, sino a ‘ofrendas y oraciones’ que se hacían en un contexto litúrgico. El voto principal era el del bautismo, que transformaba la existencia del bautizado en un acto de culto a Dios[77].
En el segundo milenio se vio necesario exteriorizar la «de-votio» a través de la profesión –ritual y pública– del propio compromiso ante la Iglesia (votum)[78]. Santo Tomás de Aquino lo denominó «votum professionis»[79]; se inpiró en el capítulo sexto del Ecclesiastica Hierarchia (‘Jerarquía eclesiástica’) del místico Pseudo-Dionisio, dedicado a la consagración monástica. Para santo Tomás los votos religiosos constituyen una consagración, una bendición espiritual (Ef 1,3); no se trata de una bendición añadida, sino intrínseca al mismo voto:
Un voto es una promesa hecha a Dios. Por eso, la solemnización de un voto consiste en algo espiritual que pertenece a Dios, es decir, en una bendición espiritual o consagración, que –de acuerdo con la institución de los apóstoles– es dada a quien hace profesión de observar una determinada regla, en el segundo grado, después de recibir las sagradas órdenes, tal como constanta Dionisio (Eccliastica Hierarchia VI).[80]
Aquí se armonizan la acción del ser humano que ofrece y hace su promesa a Dios y la consagración por parte de Dios de esa ofrenda. Emergen las dos dimensiones de culto y santificación, proprias de los sacramentos.
Desde hace siglos (desde el siglo XII), el ingreso oficial se hace en la mayoría de nuestros institutos con la profesión de los tres votos de pobreza, castidad y obediencia. Quizá el primer testimonio que de ello tenemos es una carta de Odón, prior de los Canónigos regulares de Santa Genoveva de París, del año 1148, en la que se dice:
Así pues, en la profesión que nosotros hicimos, prometimos tres cosas, como bien conocéis: castidad, comunión fraternal y obediencia.[81]
En la regla de los Trinitarios del año 1198 aparece también la tríada. Y la encontramos más tarde en las reglas primeras de san Francisco de Asís:
Esta es la regla y vida de los hermanos: vivir en obediencia, en castidad y sin nada propio (sine proprio).
Decía antes que esto se impuso en la mayoría de los institutos, pero no en todos. La tradición benedictina mantuvo su propia tríada (obediencia, conversión de costumbres, estabilidad). Los dominicos emitían únicamente voto de obediencia. El monacato de Oriente no profesa esta tríada. El mismo san Ignacio de Loyola, en la primera redacción de las Constituciones de la Compañía de Jesús, no insistió tanto en la tríada de votos, cuanto en la entrada sincera en la vida de la comunidad apostólica.
Los llamados «tres votos» no son tres votos distintos, sino uno solo en tres dimensiones. Cuando una persona se entrega totalmente a Dios no puede dividirse en tres partes –cada una de las cuales sería entregada a través de un voto–. Los tres votos son dimensiones transversales del único voto. Cada uno de ellos enfatiza una dimensión del mandamiento principal del amor a Dios y al prójimo. La fórmula «yo hago voto a Dios» es la fórmula de la alianza:
Como respuesta al don de Dios, los votos son la triple expresión de un único «sí» a la singular relación creada por la total consagración. Son ellos la acción, mediante la cual, los religiosos y religiosas se entregan a Dios de manera nueva y especial.[82]
c) La profesión de los votos asociada al sacrificio eucarístico
Uno se puede preguntar: ¿por qué es necesario profesar la alianza por medio de votos? He aquí lo que dijo al respecto el concilio Vaticano II:
La Iglesia no solo eleva mediante su sanción la profesión religiosa a la dignidad de estado canónico, sino que, además, con su acción litúrgica, la presenta como un estado consagrado a Dios. Ya que la Iglesia misma, con la autoridad que Dios le confió, recibe los votos de quienes la profesan, les alcanza de Dios, mediante su oración pública, los auxilios y la gracia, los encomienda a Dios y les imparte la bendición espiritual, asociando su oblación al sacrificio eucarístico (LG 45).
Читать дальше