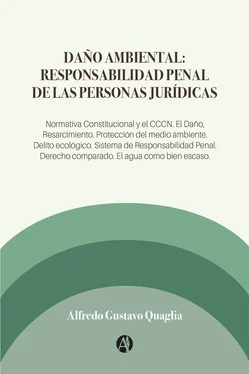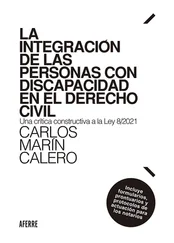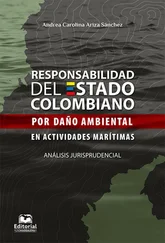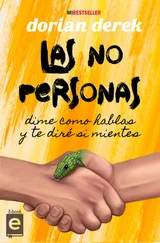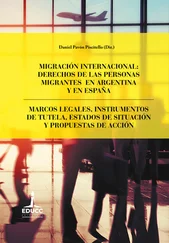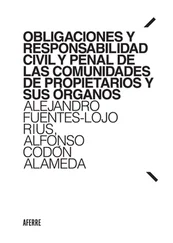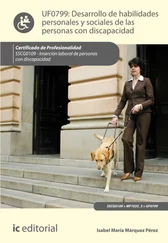En ese mismo punto, a su vez, la citada Declaración, hace referencia a la necesidad de un conocimiento más profundo y una acción más prudente para asegurar la supervivencia de las generaciones presentes y las venideras.
El primer instrumento internacional de alcance universal general que incluyó este principio precautorio con visión integral, ha sido la Carta Mundial de la Naturaleza37, al señalar que las actividades susceptibles de entrañar graves peligros para la naturaleza deben ser precedidas por un examen a fondo y quienes promuevan esas actividades deben mostrar que los beneficios previstos son mayores que los daños que puedan causar a la naturaleza. Además, ha establecido que “…cuando los potenciales efectos adversos no son plenamente conocidos, las actividades no deben proceder”.
El Principio 15 de la Declaración de Río38 se refiere a este concepto en los siguientes términos:
Con el fin de proteger al medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
En este caso se puede observar, que el texto de la Declaración mencionada anteriormente, habla de “criterio” y no de “principio”, lo que evidencia las discrepancias sobre la naturaleza de este concepto. Además, otro aspecto destacable, es el estándar de riesgo que establece el precepto: “daño grave o irreversible”, así que, conforme a la misma, el estándar de riesgo requerido para que se aplique este principio es muy alto.
Por su parte, la reciente Declaración de Quito39 señala respecto de este principio:
(52) Principio de Precaución: a) Con el fin de proteger el medio ambiente, se deberá aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Por tales razones la jurisdicción no debe postergar y tomar acciones cautelares de manera inmediata, con urgencia, aun cuando exista ausencia o insuficiencia de pruebas respecto del daño ocasionado.
6) Principio del que contamina paga
o “contaminador-pagador”
Este principio plantea que los costos de la contaminación deben ser soportados por quién es responsable de causar la misma. La Declaración de Río40 reconoce el mismo en su Artículo 16, expresando:
Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debería, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.
Las implicancias prácticas de este principio, se manifiestan en la asignación de obligaciones económicas en relación a actividades que dañan el medio ambiente, particularmente en relación a la responsabilidad, el uso de instrumentos económicos y a la aplicación de reglas referidas a la competencia y a los subsidios (Kurukulasuriya y Robinson, 2006).
7) Principio de la responsabilidad común pero diferenciada
Este principio surge del Artículo o Principio 7º de la Declaración de Rio41, describiéndolo como el deber de los Estados de cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y reestablecer la salud y la integridad del ecosistema de la tierra.
Con motivo de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen (Meadows et al., 2006).
Es decir que este principio, se basa en una constatación de una situación o de un hecho: la existencia de un grupo de países que ha sido causante principal de los problemas ambientales del planeta, y que gran parte del desarrollo que han logrado los mismos es consecuencia de ello. Por lo tanto, si bien este principio de la responsabilidad reconoce la necesidad de un compromiso por parte de cada uno de los Estados en el enfrentamiento de los problemas ambientales, lo hace estableciendo una distinción entre países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo, aplicando la idea de justicia o equidad intergeneracional.
8) Principio de Progresividad
Según la ley argentina, los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos42. También es recogido en la Declaración de Quito43:
(66) Principio de progresión: Con el fin de lograr el desarrollo progresivo y el cumplimiento del Estado de Derecho en materia ambiental, los Estados, entidades sub-nacionales y organizaciones de integración regional deberán revisar y mejorar periódicamente las leyes y políticas destinadas a proteger, conservar, restaurar y mejorar el medio ambiente teniendo en cuenta la evolución de las políticas y los conocimientos científicos más recientes.
Se sostiene, también, que la progresividad se relaciona con el avance y éste con la proporcionalidad” (Lorenzetti, R. y Lorenzetti, P., 2018). Además, responde a ideas de temporalidad, de involucramiento paulatino, de concientización, de adaptación, vinculándose, a su vez, con su contracara, que es el “retroceso” sobre el que versa el próximo principio a tratar.
9) El Principio de No Regresión
Se denomina “principio de no regresión”, al enunciado en virtud del cual queda impedido a los poderes públicos suprimir o disminuir, sin más, los estándares jurídicos de protección alcanzados en materia de derechos fundamentales (Gatica, 2015). También se lo conoce con otras denominaciones, tales como: “no retroceso”, “prohibición de retrogradación”, “intangibilidad”, standstill, “cláusula de status quo o de eternidad de los derechos fundamentales”.
El principio de no regresión se afirma en un contexto global en que la sociedad se descubre atravesando un cambio de paradigma, signado por lo desproporcionado del aumento demográfico en relación con los recursos naturales disponibles y la proyección de ambas variables en un espiral ascendente de pobreza y contaminación. A su vez, el principio de no regresión encuentra fundamento en su carácter esencialmente preventivo: previene de medidas regresivas que importan un permiso -otorgado por el ordenamiento jurídico- para una afectación negativa del medio ambiente, coadyuvando así al cumplimiento de una de las finalidades primordiales del Derecho Ambiental. Sin embargo, no es un principio absoluto: el poder legislativo, fundamentalmente, será el encargado de evaluar en qué excepcionales circunstancias una medida regresiva es admisible.
En la República Argentina, el principio de no regresión puede extraerse a la luz de los artículos 28 y 41 de la Constitución Nacional. En tanto que el último consagra el derecho todos los habitantes “a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”, el primero establece que “los principios, garantías y derechos reconocidos no serán modificados por las reglas que reglamenten su ejercicio”. Siguiendo con el artículo 43, este impone a todos los habitantes del pueblo argentino el deber de preservar el ambiente, y establece una manda dirigida específicamente al Poder Público en los siguientes términos:
Читать дальше