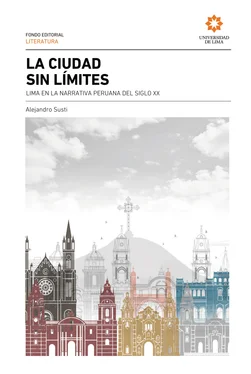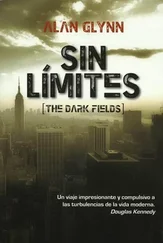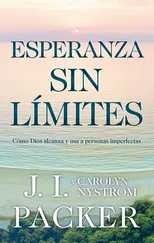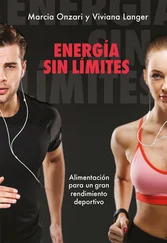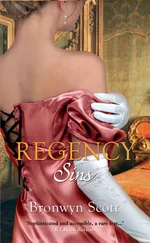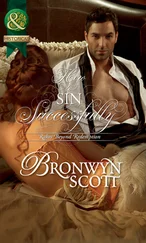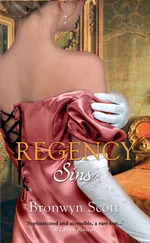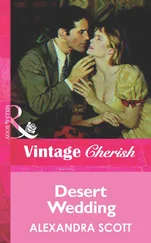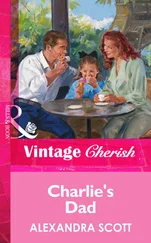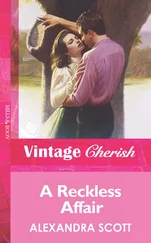A diferencia de la concepción realista del espacio y el tiempo prevalente en el siglo XIX, según la cual el narrador pretende abarcar en su totalidad el universo de la ficción —a la manera de un pequeño Dios, de allí el uso del término “omnisciente” para describirlo—, los textos que examinaré a continuación revelan un marcado escepticismo ante la posibilidad de construir una visión unitaria fundada en un único modelo ideológico. Más bien, cada uno, desde una mirada diferente, contribuye en la creación de nuevos espacios imaginarios que responden a marcos temporales específicos signados por la presencia de ciertos condicionamientos históricos. Esta cadena de significantes conformada por las novelas y sus respectivas redes de significación se integra en un discurso que da forma artística y verbal a una parte de la vasta y compleja realidad de la urbe moderna.
La casa de cartón de Martín Adán, novela de corte vanguardista, responde a una época de profundas transformaciones del paisaje urbano —el Oncenio del presidente Augusto B. Leguía (1919-1930), momento en el cual la expansión de Lima se realiza hacia el sur de la ciudad—. Frente a este panorama, la novela de Adán adopta una postura sumamente crítica 15y lo hace mediante un discurso fuertemente subjetivizado en el cual prevalece un marcado lirismo. Según Luis Loayza (1974), aun cuando en la novela
Lima se reduce a Barranco, apenas un distrito, un balneario algo alejado junto al mar […] la ciudad no está vista desde afuera, no interesan las notas típicas que puedan halagar la vanidad local. Sus elementos se funden en la persona del narrador, cuya sensibilidad filtra y transforma lo que lo rodea. (p. 132)
Ejemplo de ello se percibe ya en los primeros pasajes en los que el paisaje urbano colindante con el campo se presenta bajo la luz de una conciencia que se proyecta en él:
Una palmera descuella sobre una casa con la fronda, flabeliforme, suavemente sombría, neta, rosa, fúlgida. Y ahora silbas tú con el tranvía, muchacho de ojos cerrados. Tú no comprendes cómo se puede ir al colegio tan de mañana y habiendo malecones con mar debajo. Pero, al pasar por la larga calle que es casi toda la ciudad, hueles zumar legumbres remotas en huertas aledañas. Tú piensas en el campo lleno y mojado, casi urbano que se mira atrás, pero que no tiene límites si se mira adelante, por entre los fresnos y los alisos, a la sierra azulita. (Adán, 2006, p. 53)
La Lima de La casa de cartón es una ciudad recorrida a través de la mirada y el desplazamiento físico constante del narrador, un territorio cuya percepción y asimilación simula una estrecha cercanía con la experiencia cinemática y la representación pictórica del impresionismo 16:
Una calle angostísima se ancha, se contrae del principio al fin como una faringe, para que dos vehículos —una carreta y otra carreta— al emparejar puedan seguir juntos, el uno al lado del otro. Y todo es así —temblante, oscuro, como en pantalla de cinema. (p. 65)
Verano, patético, nimio, inverosímil, cinemático, de noticiario Pathè. (p. 107)
El panorama cambia como una película desde todas las esquinas. (p. 112)
¿Cómo he venido a parar en este cinema perdido y humoso? (p. 112)
Esta experiencia coloca al narrador-protagonista en una posición análoga al personaje del flâneur en la poesía de Charles Baudelaire, estudiado por Walter Benjamin (2014). Si el “callejeo” es, por principio, la actividad privilegiada de quien observa, el flâneur
Se convierte de este modo casi en un detective a su pesar, socialmente eso es algo que le viene a propósito: legitima su ociosidad. Su indolencia solo es aparente, pues tras ella se oculta la vigilancia de un observador que nunca pierde de vista al malhechor. Así, el observador ve abrirse áreas anchurosas para su autoestima, desarrollando formas de reacción que se ajustan al tempo de la gran ciudad. (p. 74)
Esta condición “detectivesca” define al narrador de La casa de cartón y lo convierte en un observador privilegiado en constante movimiento —y cinemático, podría agregarse— que capta con agudeza y precisión casi maquinal el perfil de los habitantes de la ciudad así como sus ocupaciones y acciones 17. Este rasgo inaugura en la narrativa peruana un nuevo modelo de relación entre el personaje y el espacio, e instaura —como ya se ha dicho— el de un narrador sumamente crítico respecto a la modernidad. De este modo, la representación de la ciudad cobra forma a través de la experiencia del exilio y una automarginación que elude cualquier negociación con las prácticas y rituales propios de sus habitantes y expresa con notable lucidez una conciencia del carácter delusorio de esa realidad: nada parece expresar mejor esta conciencia crítica que la permanente negación de toda posibilidad de describirla objetivamente. En tal sentido, La casa de cartón transluce el absoluto dominio ejercido por el narrador sobre la materia narrativa, rasgo que también redunda en el magnífico despliegue lingüístico realizado a lo largo de su desarrollo.
Un segundo hito está constituido por la novela Duque de Diez Canseco, autor, según Ortega (1986), que
se planteó una geografía social de Lima, y [cuyos textos tienen] un delimitada ubicación urbana o suburbana que no solo corresponde a las clases sino a subculturas distintas, las que no se aproximan sino para demarcar mejor sus distancias naturalizadas. (pp. 110-111)
Aun cuando podrá observarse que los relatos de Diez Canseco evocan una Lima esencialmente “criolla” y anterior a la llegada de las grandes olas migratorias que cambiarán para siempre su rostro, resulta indudable que en ellos asoma la voluntad del autor por indagar acerca de la idiosincrasia de sectores sociales que hasta ese momento habían sido abordados solo tangencialmente y, además, por un nuevo tipo de vínculo entre los personajes y el espacio. En tal sentido, la novela Duque , publicada originalmente en 1934 18, proporciona algunas pautas que contribuyen a hacernos una mejor idea de este proceso.
En primer lugar, la narración acusa un ritmo veloz y vertiginoso que se traduce en “una prosa de periodos breves y una sintaxis telegráfica, cargada de elipsis y yuxtaposiciones [que] intenta aprehender […] ese ritmo inquieto que marca la vida de la ciudad” (Elmore, 1993, p. 85). Esta prosa ágil y veloz —de claras reminiscencias periodísticas— expresa la necesidad del narrador de ironizar acerca del universo en que desenvuelven los personajes de la ficción: desde este punto de vista, la novela formula una crítica del modo de vida de la “alta burguesía” limeña de la época del Oncenio y, para ello, resulta sumamente útil el uso de la frase corta y elíptica que elude ofrecer mayor información que la estrictamente necesaria para el lector:
Veinticinco años. Alto, delgado. Curtiss, Maddox St. Ojos rasgados, con esa licueficación criolla que atestiguaba cierta escandalosa leyenda, en que aparecía su bisabuela, marquesa de Soto Menor, acostándose con el mayordomo africano de la “hacienda”. Manos finas de muñecas delgadas. Pulsera cursi que imitaba culebra de ojos zafiros. La Geografía la aprendió en las agendas de Cook. […] Practicó en Oxford la sodomía, usó cocaína, y su falta de conciencia le llevó hasta admirar a las mujeres. (Diez Canseco, 2004, p. 74)
Ello también se comprueba en pasajes en los que se hace referencia a la apretada agenda social de la clase alta, signada por su superficialidad y frivolidad, mundo en el que las apariencias regulan el modo de conducta de los individuos:
Al día siguiente, cada cual en su casa, Teddy y Suárez Valle sonrieron al ver el suelto de las Notas Sociales de El Comercio :
Читать дальше