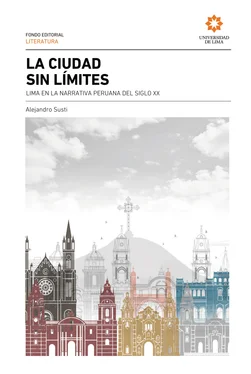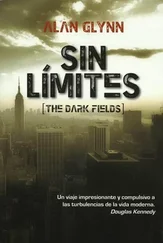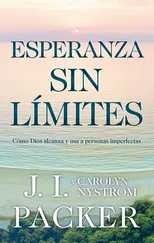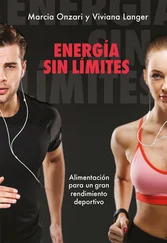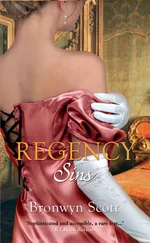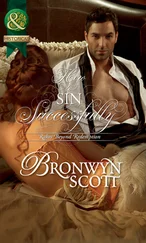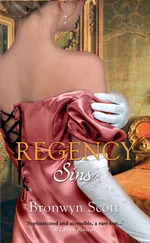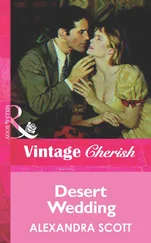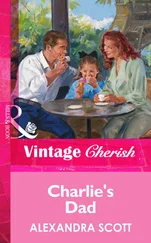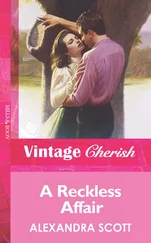La concepción colonial de “vivir separados” se reviste de modernidad con la mudanza de las familias acomodadas a los distritos exclusivos del sur. Los pobres se quedan en los viejos barrios ocupando los espacios baldíos aún disponibles y luego, con las migraciones tempranas, presionando por un mayor número de viviendas. Demanda satisfecha por los propietarios en retirada con la subdivisión de viejas casonas y la construcción, con fines de renta, de numerosos callejones y casa de vecindad. La tugurización de estas viviendas absorbe el incremento demográfico de aquellos años. (Panfichi, 1995, pp. 36-37)
Como bien se sabe, Diez Canseco desarrolló una intensa actividad como cronista cultural particularmente interesado en lo “criollo popular” como una forma de identidad que “supone compartir un estilo de vida, un código de interacción y un conjunto de solidaridades entre iguales, basados en valores provenientes tanto de la cultura de la plebe colonial como de la nueva cultura popular emergente con la modernización temprana de la ciudad” (Panfichi, p. 37). El criollismo, además, constituyó una forma de resistencia a las transformaciones culturales generadas desde inicios del siglo XX por la modernización de la ciudad —renovación de los servicios de agua, desagüe y alumbrado público, implementación del tranvía eléctrico— y a los cambios operados en la composición social de los habitantes del centro 4. Una de las manifestaciones de esta subcultura fue la jarana que Diez Canseco, “considera[ba] la expresión auténtica de la ciudad” 5y cuyos orígenes localizaba en el callejón:
La jarana nace en el callejón húmedo y oscuro, en el santo de un compadre calvatrueno. Desde el día anterior llegan, junto con los saludos engreidores, las botellas de pisco y chicha y las viandas que son siempre las mismas: arroz con pato de la cena y chilcano lechucero. (Diez Canseco, citado por Ortega 1986, p. 106)
En la narrativa de Diez Canseco, específicamente en sus Estampas mulatas 6, es recurrente la recreación de barrios y distritos populares del centro de la ciudad, así como expresiones del criollismo como la música, las peleas de gallos, la comida, entre otras. En la novela corta El kilómetro 83 , es evidente la familiaridad del narrador con el medio social en el que se desenvuelven los personajes, tres lustrabotas que trabajan en el pasaje Olaya a unos metros de la Plaza de Armas: “Tumbitos”, “El Manteca” y Malpartida; es decir, un sujeto ficticio que evidencia cierta autoridad para representar y “hablar” acerca de lo criollo —lo cual revela su estrecho parentesco con la figura del autor del texto 7—, a través de la imitación del registro lingüístico de los personajes y el conocimiento de su estilo de vida, costumbres y prácticas.
El espacio urbano, únicamente presente en la primera parte de la novela, aparece representado desde el inicio de la narración:
Por la calle de Los Plateros de San Pedro, sobre la que verticalmente y a la mitad viene a caer el Pasaje desde el Portal de Botoneros, se ilumina ya con escaparates chillones de lencerías y artefactos eléctricos. Angosta la rúa, se congestiona de vehículos que protestan de la lentitud de los precedentes con estridor violento de silbos y cláxones. (Diez Canseco, 2004, p. 250)
Como ocurre en otros relatos del autor, el narrador utiliza un lenguaje culto que contrasta con los usos lingüísticos de sus personajes. Asimismo, el centro de la ciudad se presenta como un espacio por el que circulan automóviles y transeúntes en continuo movimiento y en el que prevalecen el apuro y la agitación; a ello se suman los escaparates iluminados en los que se ofrece todo tipo de mercancías. Poco después, al cruzar el río Rímac, los personajes se suman a un panorama en el que se confunden las huellas de la modernidad con los vestigios del pasado:
Por la calle de Palacio, hacia el Puente de Piedra. El río, crecido en esos días, arrastra desperdicios que aprovechan los gallinazos correntones. Zumban las sucias aguas sepias. Los trenes, por las líneas a la vera del río, estremecen el Puente, cuyas aceras son puestos de libros y fierros viejos. Ante una india muda, unos costalitos blancos con habas tostadas, cancha y maní. Compraron unos cobres y prosiguieron los tres ganapanes hacia el barrio; entre todos guapo y peligroso entre todos: Abajo del Puente. (Diez Canseco, 2004, p. 251)
Al lado de algunos de los tradicionales referentes de la ciudad —el río, los gallinazos, el Puente de Piedra— y la vendedora de habas —marcada, además, por el color de su piel y su silencio— se hace presente un signo inequívoco de la modernidad —el tren— para componer un paisaje híbrido en el que se conjugan diversos tiempos. De este modo, el centro de la ciudad se ofrece como un palimpsesto en el que subsisten las marcas de épocas distantes y discursos antagónicos 8. Los personajes inmediatamente se internan en el distrito de El Rímac, descrito como “guapo y peligroso”, otro de los escenarios predilectos escogidos por Diez Canseco para algunos de sus cuentos 9. Más adelante, una vez que los establecimientos han cerrado sus puertas, el narrador refiere los nombres de las marcas publicitarias que proliferan en lo alto de las calles —recurso que volverá a emplear en su novela Duque — y hace evidente la extracción social de los habitantes del distrito: “Las viviendas todas con un primer piso —los altos—, con zaguanes sombrosos de moho y hedor fluviales, en los que la única bombilla eléctrica da más sombras y pavor por sus esquinas negras” (pp. 251-252) 10. Por otra parte, hay una clara intención en demostrar el carácter “peligroso” de esa zona de la ciudad, así como referir los códigos que regulan la conductas de sus habitantes, en particular de aquellos que pertenecen al hampa: “Andrades, Rubios, Espinozas, toda la turba zafia de truhanes, matones y jaranistas. Señores de la chaveta y los cabezazos. Pícaros y rufianes de las camorras cotidianas […] Timbas escondidas en los solares ruinosos y mugrientos” (Diez Canseco, 2004, p. 252).
El desplazamiento realizado desde el centro hacia la periferia tiene por objeto introducir al lector en el espacio que habitan los protagonistas de extracción popular, a la vez que brinda información sobre la historia de esa zona de la ciudad:
De allá salieron, en los tiempos del camal legendario, toreritos criollos de trazas presumidas. De allá salieron, también, capituleros para elecciones; ¡tiempos de la patria vieja! […] últimos rezagos de los criollos peruleros. Todavía las jaranas de cajón y guitarra, con auténticas marineras limeñas y pisqueños piscos”. (p. 252)
El empleo del deíctico “allá” alude implícitamente al desplazamiento espacial realizado por el narrador desde el centro de la ciudad hacia sus confines, así como refiere un lugar simbólico vinculado a una época ya caduca: la Patria Vieja, época del segundo civilismo que el gobierno de Leguía pretendió liquidar. De esa manera, el relato traza un itinerario no solo a través del espacio de la urbe sino a través de su historia.
En la segunda sección de esta primera parte del relato, el protagonismo del espacio cede su lugar a la representación de la interacción social, en particular, la celebración de una jarana:
Y allí estaba Andrade con su guitarra, Malpartida con su bandurria. El Tumbitos Luna hacía el bajo con otra guitarra y, alta la voz, cantaban Tumbos y Malpartida:
¡La primera vez que yo te vííí!
Las parejas daban vueltas en el vals cortado, rápido, menudo. Por las esquinas, las jamonas sin baile conversaban con los amigazos encanecidos y veteranos. Los músicos tenían, cada uno, una botella de claro bajo las sillas. Después de cada estrofa, mientras rasgueaba el acompañamiento, los otros se refrescaban. En una habitación contigua, cervezas y alfajores, pisco y arroz con pato, tinto y anticuchos. Las guitarras tornaban a pícaras quejas:
Читать дальше