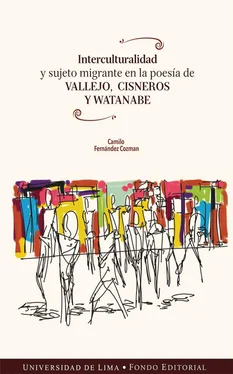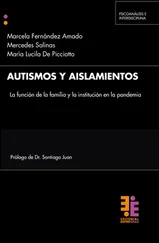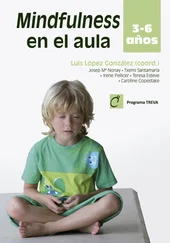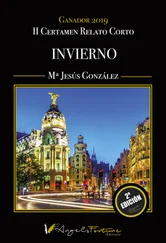Se ha mencionado que la flexibilidad metodológica es una de las características de los trabajos de Fernández Cozman, y a ello hay que sumar su rechazo al lugar común y su indagación por diversas propuestas teóricas. Vale decir, en sus investigaciones observaremos la clara necesidad de la búsqueda de distintos marcos teóricos con los cuales abordar la complejidad de los planos del texto lírico. Uno de esos horizontes teóricos lo constituye la ciencia de la retórica, que en la obra del crítico peruano transita desde los aportes del Grupo de Lieja hacia los enfoques de la Retórica General Textual de Stefano Arduini, Tomás Albaladejo, Lakoff y Johnson, la teoría del estilo de Giovanni Bottirolli, y sus exploraciones de la retórica argumentativa basada en las ideas de Chaïm Perelman; así como también en las nuevas propuestas de la retórica comparada.
Es válido añadir que la labor que desarrolla Fernández Cozman consiste en convertir aquellos marcos teóricos –que no fueron necesariamente pensados para la revisión de textos poéticos– en herramientas de análisis, en conceptos operatorios capaces de analizar y explicar, con meridiana lucidez, los más diversos poemas. A esta última afirmación es preciso sumar, además, su propuesta metodológica para el examen de los poemas, metodología interpretativa que ha sido asumida por un gran número de estudiantes de literatura de la Universidad de San Marcos, y que ha quedado plasmada en diversas tesis sobre poesía que se han sustentado en dicha institución. La metodología propuesta por el crítico peruano consiste en los siguientes cinco pasos: el análisis del título, la segmentación del poema o el reconocimiento de las partes del poema entendido como texto retórico; el análisis de las principales figuras retóricas vinculadas con la ideología del poema; luego, la identificación de los locutores que intervienen en el circuito comunicativo del poema, acompañada del examen de las distintas técnicas argumentativas con las que se opera, y finalmente la propuesta de la visión del mundo que ofrece el poema analizado.
Otra característica de las investigaciones de Camilo Fernández es su preocupación por el estudio de la forma literaria. Con ello, persigue el propósito de superar los enfoques con los que se privilegia el abordaje contenidista, cuya falencia radica en la reducción del análisis literario a solo uno de sus planos. Para el miembro de la Academia Peruana de la Lengua, es de suma importancia no omitir la revisión del plano formal, ya que este es portador de la ideología que se configura en el texto lírico.
A la luz de la vasta obra de Camilo Fernández, se puede pensar y desprender la existencia de un gran proyecto cuya finalidad es sistematizar y explicar la dinámica de la poesía peruana del siglo XX. Este nuevo libro es una prueba que lo confirma, porque es la lectura transversal de tres medulares poetas (Vallejo, Cisneros y Watanabe) a partir de dos ejes temáticos relevantes: la interculturalidad y la noción de sujeto migrante.
En este libro, el académico realiza un importante llamado a una metodología propia de las ciencias humanas que no conciba un procedimiento cerrado o monista, propio de una visión positivista. Fernández, tomando como argumento de autoridad a Gadamer, aboga por una hermenéutica que involucra ante todo un diálogo con el texto, el contexto y la historia. El enfoque cultural que adopta el crítico peruano del filósofo alemán, le permite ir más allá del inmanentismo analítico y comprender la literatura como un sistema interrelacionado con otros en un amplio diálogo entre sí.
Uno de los aportes de este libro radica en la propuesta de poesía intercultural, idea que reelabora de manera creativa a partir de los postulados de Ángel Rama para la narrativa. Fernández señala que la poesía intercultural se evidencia en cuatro niveles, de los cuales tres toma de Rama (la lengua, la estructuración literaria, la cosmovisión) y añade un cuarto: estructura figurativo-simbólica. Con ello, el crítico peruano lee la poesía de Vallejo, Cisneros y Watanabe como la manifestación de un diálogo dinámico y tenso entre culturas, en el que se articulan aclimatación, mutua plasticidad y originalidad. Fernández planea además una sugerente propuesta que considera a Manuel González Prada, con sus Baladas de tópicos peruanos, como un antecedente de la poesía intercultural.
La concepción de la poesía intercultural está sumamente vinculada con la noción de sujeto migrante, categoría que Fernández Cozman toma de Antonio Cornejo Polar. El académico peruano observa que el discurso del locutor de los poemas de Vallejo, Cisneros y Watanabe se caracteriza por realizar su enunciación desde distintos espacios, hecho que revela su heterogeneidad y complejidad. Este locutor posee una sensibilidad y percepción del mundo desde la multiplicidad.
Sin duda, la Universidad de Lima acierta notablemente al publicar esta investigación de uno de sus docentes más connotados. A todas luces, este libro se convertirá en un clásico en el fructífero campo de los estudios de la poesía peruana contemporánea.
Luis Eduardo Lino Salvador
International Society for the History of Rhetoric
Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Mi primer acercamiento a la poesía de César Vallejo se produjo cuando leí, en la escuela secundaria, “La cena miserable”. Debo confesar que terminé cautivado por el mencionado poema: la fuerza del verbo vallejiano logró que me sumergiera en un interminable juego de figuras literarias y un tono oral que francamente eran de notable factura. Posteriormente, leí “Los heraldos negros”, texto de una profundidad insospechada. La fatalidad del ser humano, cuyo camino lo conduce a la muerte como última morada, me pareció una reflexión ora filosófica, ora poética, en el más ilustre sentido del término. Desde ahí me convertí en un lector asiduo de la poesía vallejiana. Me acerqué a Trilce , a Poemas humanos y España, aparta de mí este cáliz cuando ingresé a estudiar literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuerdo, con algo de nostalgia, las clases de Antonio Cornejo Polar, Raúl Bueno y Wáshington Delgado. El primero se asombraba con la creación de personajes como Pedro Rojas en el libro sobre la guerra civil española. El segundo se regodeaba en el abordaje de las metáforas en poemas como “Idilio muerto”. El tercero se solazaba en los análisis intertextuales: comparaba a Vallejo con Eguren y Chocano, y lo hacía de manera pertinente y erudita.
Mi primera aproximación, como lector, a la poesía de Antonio Cisneros fue de naturaleza disímil. Me asombraron el tono coloquial de los versos de Comentarios reales , la ironía desacralizadora de Como higuera en un campo de golf y la lectura de la historia contemporánea tan sugestiva que subyace a Canto ceremonial contra un oso hormiguero . Frecuenté, pocas veces, al poeta. Se me viene a la memoria un hecho que se produjo cuando, en un restaurante de Miraflores, Cisneros me desafió amablemente, diciéndome: “Tú has escrito un libro de crítica sobre Hinostroza, ¿por qué no escribes sobre mi poesía?”. Efectivamente, mi tesis doctoral fue sobre la poesía de Rodolfo Hinostroza. En tal sentido, hasta el 2001, no había escrito ni una sola línea sobre el poeta de Crónica del Niño Jesús de Chilca . Había dedicado libros completos a Emilio Adolfo Westphalen y Jorge Eduardo Eielson, entre otros autores. El encuentro con Cisneros significó, para mí, un compromiso: dedicarme a estudiar la obra de este poeta traducido a más de diez idiomas. Escribí un ensayo sobre la ironía desmitificadora, que publiqué en Tonos digital , revista de la Universidad de Murcia, indexada en Scopus. Fue allí cuando nació mi interés, como investigador, por la poética de Cisneros.
Читать дальше