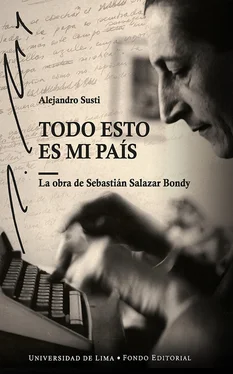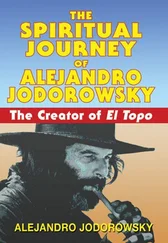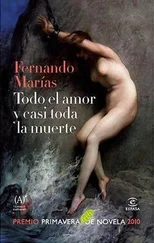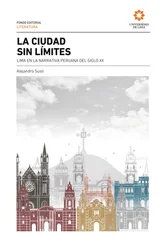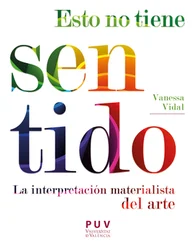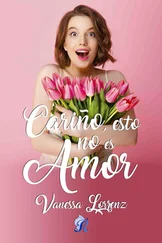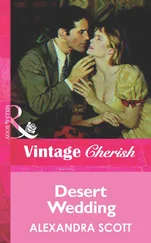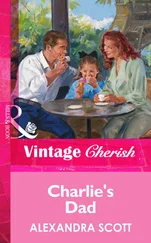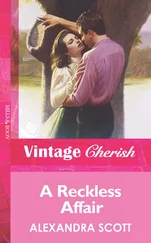A lo largo del fragmento, Salazar Bondy amplía las bases sobre las que se sostiene la argumentación de Unamuno para introducir la noción de cómo se forma la sensibilidad de un artista desde la infancia en comunión con la familia, el lenguaje, la naturaleza, las costumbres y prácticas culturales y, por supuesto, la literatura. El pasaje, por lo tanto, expresa una concepción de la formación de un artista que, por otra parte, compartirá con otros compañeros de promoción como Jorge Eduardo Eielson o Javier Sologuren 4. Asimismo, la elección de un referente geográfico específico en el pasaje —los “arenales de la costa peruana” 5— remite a una identificación con la afectividad y la memoria del autor. La aprehensión del paisaje costeño a través de la memoria y la palabra lo convierte en un territorio de intensas resonancias semánticas, imagen sumamente poderosa que concilia el presente y el pasado no solamente del sujeto de la enunciación, sino de la cultura a la que pertenece, es decir, escenario de un pasado prehispánico por el cual se mostrará siempre interesado Salazar Bondy 6. De esta manera, la costa —entendida como frontera o límite— se configura en la metáfora apropiada para señalar el contacto o encuentro entre dos dimensiones temporales, espaciales e, incluso, culturales, que generan a su vez una serie de dicotomías: pasado y presente; memoria individual y colectiva; espacios divergentes (tierra y agua); mundo interno y externo; culturas autóctonas (prehispánicas) y cultura occidental. Con todo ello, Salazar Bondy reinterpreta y desplaza la concepción del paisaje español y su relación con el alma del escritor propuesta por Unamuno a un nuevo ámbito en el que se dinamizan las dimensiones de la historia y la cultura: el paisaje se convierte así en instrumento de la representación de la cultura y la historia personal.
Un segundo personaje frente al cual toma distancia Salazar Bondy se representa en la figura del joven escritor que alcanza un éxito prematuro en su carrera, éxito que, paradójicamente, lo conduce al incumplimiento de la promesa inicial de su precoz talento, como señala en “Talento, ocio y voluntad”:
Es corriente entre nosotros una primera juventud con ímpetu creador y empeñoso brío que se muestra ahíta de posibilidades futuras. En los terrenos del arte y de la literatura, el caso es clásico, puede decirse que un muy bajo porcentaje de las promociones que ostentan ese signo promisor cumplen en el transcurso de su vida con la palabra empeñada. (2014b, p. 31) 7
Se trata en este caso del “bohemio”, personaje caricaturizado que reasume los perfiles del “poeta maldito” y el “bohemio” vigentes, particularmente, en la sociedad francesa de mediados del siglo XIX. El “bohemio”, para Salazar Bondy, es una suerte de bufón o impostor, y constituye un peligro en la medida en que traiciona las expectativas tempranamente depositadas en él:
Existe entre nosotros una increíble dedicación al ocio, cuya práctica adopta en algunos cándidos la detestable apariencia de eso que los “poetas malditos” y sus discípulos inmediatos y rezagados denominaron “bohemia”. Se cree aún que el artista debe ser ese personaje sucio, desordenado, anárquico, que las caricaturas del siglo pasado consagraron. Claro que hoy el “bohemio” prefiere la modalidad falsamente existencialista, en la que se mezclan los caracteres del antiguo “maldito” y ciertas novísimas prendas de gusto en cierto modo elegante e, inclusive, original. Ignoran quienes así viven que el creador de nuestro tiempo está obligado a participar de la vida, y de la lucha que ella implica, de una manera activa, definida, constante, y que el ejemplo de una conducta regular es el mejor respaldo que se puede pedir para una obra que aspira a desterrar falsos valores y a exaltar paralelamente los que realmente deben prevalecer sobre el mundo. (2014b, p. 32)
El “bohemio” es calificado como “ocioso”, “anárquico” y “desordenado”, rasgos que inciden en el carácter de su actuación social: anclado en un falso existencialismo, el “bohemio” se interesa por las formas que hacen de él un personaje estrambótico en un medio que, en líneas generales, desestima el papel del artista y la naturaleza de la creación artística. Tal como sucede con el “despaisado”, tras advertir el peligro que ambos representan, Salazar Bondy establecerá un modelo ético en la identificación del “verdadero” artista.
Finalmente, un tercer tipo identificado por el autor es el referido al artista decadente cuyo origen se remonta al romanticismo y que suele relacionarse con el tópico de la “Torre de Marfil”, descrito por José Carlos Mariátegui (1959a) en un ensayo con el mismo título, de 1924 8:
El orden espiritual, el motivo histórico de la Torre de Marfil aparecen muy lejanos de nosotros y resultan muy extraños a nuestro tiempo. El “torremarfilismo” formó parte de esa reacción romántica de muchos artistas del siglo pasado contra la democracia capitalista y burguesa. Los artistas se veían tratados desdeñosamente por el Capital y la Burguesía. Se apoderaba, por ende, de sus espíritus una imprecisa nostalgia de los tiempos pretéritos. Recordaban que bajo la aristocracia y la Iglesia, su suerte había sido mejor. El materialismo de una civilización que cotizaba una obra de arte como una mercadería los irritaba. Les parecía horrible que la obra de arte necesitase réclame, empresarios, etc., ni más ni menos que una manufactura, para conseguir precio, comprador y mercado. A este estado de ánimo corresponde una literatura saturada de rencor y de desprecio contra la burguesía. (pp. 25-26)
El “torremarfilismo” es, para Mariátegui, una consecuencia de la inserción de la obra de arte en el mundo del intercambio de bienes y mercancías introducido por el capitalismo en el siglo XIX. En los artículos de Salazar Bondy, el tópico es contrastado con el compromiso que asume el escritor con respecto a su tiempo; así, por ejemplo, al sintetizar el contenido de las ponencias de los participantes en el Primer Encuentro de Escritores Americanos realizado en Concepción (Chile) a inicios de 1960, en “La torre de marfil derribada”, escribe:
Sin un temario predeterminado, la reunión se encauzó por sí sola hacia un objetivo muy preciso: el esclarecimiento de los problemas propios del escritor en relación con los más vastos de su contorno histórico. Fue este un síntoma que, por su espontaneidad, reveló la preocupación profunda de poetas, novelistas y dramaturgos con respecto a su misión social, entrañablemente asociada a su misión estética (…) hubo en la mayoría de las ponencias expuestas y debatidas en mesa redonda evidente coincidencia en cuanto al punto de vista desde el cual se encararon [ sic ] los asuntos relativos a la posición del intelectual dentro de su comunidad nacional y dentro de la más amplia esfera de lo continental. Aun en los casos en que se puso en juicio el resultado de una investigación exclusivamente crítica, la corriente del debate derivó por la vertiente del compromiso entre el artista y la sociedad. (1960, p. 4) 9
Para Salazar Bondy, la expresión del compromiso del escritor y el intelectual en el Encuentro de Escritores es la mejor respuesta al “torremarfilismo” y al mito del aislamiento que la sociedad burguesa pretende imponer sobre ambos. Como sucede con el campesino o el obrero, se trata de trabajadores asalariados dentro del mercado e intercambio de bienes y servicios con la diferencia de que su lucha se plantea en el terreno de lo ideológico y lo estético, y son piezas imprescindibles en el proyecto más vasto de transformar las condiciones históricas de la sociedad.
En otro artículo fechado cinco años antes (“El escritor y el «otro oficio»”), al reflexionar acerca del oficio del escritor, Salazar Bondy ya manifestaba su rechazo a la desvalorización que sufre la “inteligencia artística en Latinoamérica”, esta vez en términos personales:
Читать дальше