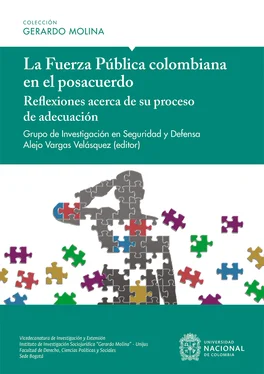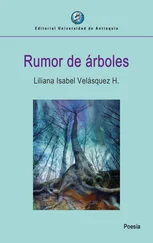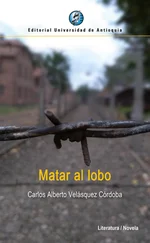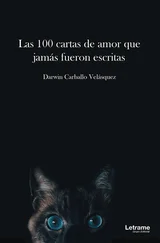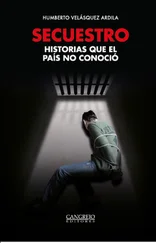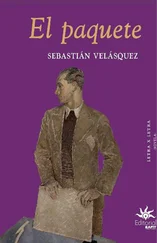[…] el llamado dominio territorial no es otra cosa que un espacio sometido a un determinado orden jurídico. El ejercicio del poder de unos hombres sobre otros, lo que se entiende por gobierno, solo es concebible mediante la producción y aplicación de una normatividad jurídica preestablecida. (p. 29)
Lo anterior es particularmente relevante en un país como Colombia, donde la complejidad de su geografía y la presencia recurrente a lo largo de la historia de grupos armados privados de diferente naturaleza han puesto en cuestión esa pretensión estatal de control del territorio, situación agravada si se tiene en cuenta que el caso colombiano es el de un Estado en proceso de conformación y consolidación, cuya estructura nunca ha tenido un control pleno de su territorio, lo que es una tarea pendiente.
Adicionalmente, el Estado se materializa (se corporiza o toma forma) en instituciones concretas como la Procuraduría, la Contraloría, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Ejecutivo, entre otras. Esta dimensión del Estado institucional es la que remite al concepto de régimen político, el cual, como expresión o materialización del Estado institucional, requiere de unos fundamentos de legitimidad. Cuando se habla de legitimidad se hace referencia a la aceptación social de la autoridad que el Estado ejerce sobre la sociedad.
El concepto de legitimidad remite en últimas a los discursos que explican y justifican el ejercicio del poder, los cuales son cambiantes históricamente. La legitimidad está cerca a otro concepto, el de legalidad, que, en sentido amplio, es el conjunto de normas que regulan el orden dentro de una sociedad, algunas escritas, otras no, dependiendo de las distintas sociedades y de qué tan positivizada esté la normatividad en una u otra.
Si se hace una rápida mirada por distintos momentos de la historia, puede encontrarse que en los orígenes del Estado absolutista lo que prima es un discurso eminentemente teocrático, es decir, el poder se supone delegado por un ser superior al emperador o al rey, y ese soberano, en la medida en que es un delegatario de ese ser superior, ejerce el poder, y la sociedad acepta este ejercicio como válido y legítimo. Pero ese discurso, con el desarrollo de la historia, comienza a ser cuestionado y se construyen nuevas disertaciones. Va a ser en los grandes movimientos sociales de la modernidad cuando se desarrolla toda la perspectiva que construye el discurso contractualista: la ficción del contrato social que explica y justifica el Estado.
Por otra parte, entendemos el concepto ciudadanía, en los términos de Guillermo O’Donnell (1984), como una abstracción que permite ubicar a todos los miembros de una sociedad como iguales, despojándolos de sus atributos y, en esa medida, es una mediación entre sociedad y Estado. Por eso las instituciones estatales invocan la ciudadanía, al conjunto de los miembros de la sociedad para ejercer su poder. Lo que buscan todos los discursos políticos, en relación con el poder, es explicar y justificar su ejercicio, es decir, hacer que la sociedad acepte ese poder como legítimo y le permita no tener que recurrir permanentemente al uso de la fuerza sino a la aceptación interiorizada de dicho poder.
Los regímenes políticos están atravesados por una dicotomía aparente: el consenso y la coerción. Es aparente porque en la realidad ningún régimen político puede prescindir de ninguno de los dos; no puede prescindir de la coerción, porque las instituciones estatales son primariamente coercitivas, pero tampoco puede prescindir del consenso porque la sola coerción no le permite mantener un régimen político estable con la mera dominación. Se necesita que los miembros de la sociedad (ciudadanos) acepten ese ejercicio del poder de manera normal y lo interioricen. Eso se expresa de manera práctica cuando el ciudadano sigue las pautas de la ley, paga los impuestos, reconoce la autoridad superior estatal, recurre a las instituciones oficiales y las utiliza para tramitar sus demandas, entre otros aspectos. Con estos actos le está dando legitimidad al Estado, está contribuyendo a que ese Estado institucional no tenga que recurrir a la fuerza.
Desde la perspectiva del criterio de legitimación que predomina, los regímenes políticos tienden a clasificarse dicotómicamente entre regímenes democráticos (en los cuales prima el consenso como sustento de la dominación) y regímenes autoritarios (en los cuales este basamento estaría en la coerción), con distintas modalidades intermedias de regímenes, más o menos democráticos o más o menos autoritarios.
En esta misma dirección, Maurice Duverger (1995) señala que:
[…] las democracias liberales reposan sobre elecciones libres; son regímenes pluralistas; tienden a restringir los derechos de los gobernantes y a desarrollar las libertades de los ciudadanos. Al contrario, los regímenes autoritarios son autocráticos en cuanto a la elección de los gobernantes, unitarios en cuanto a la estructura gubernamental y poco favorables a las libertades de los ciudadanos, salvo en lo que se refiere a las libertades económicas y sociales. (p. 57)
Sin embargo, el problema no es si predomina lo uno o lo otro. En la realidad no es que unos sean solo democráticos y otros solo autoritarios, lo que hay realmente son múltiples combinaciones con tendencias al predominio del uno al otro. Esos dos elementos o pares no son otra cosa que la expresión concentrada de todo un debate en la teoría política, que es el debate sobre qué es la política, en el que se van a encontrar por lo menos dos grandes perspectivas clásicas 3.
Una habla de la política como negociación y composición que busca acuerdos, que es la que se conoce por lo general como perspectiva contractualista, de amplia tradición, que se remonta al pensamiento de Locke y Hobbes y permanece en las discusiones de autores contemporáneos. Su expresión máxima es el consenso, entendido como acuerdos mayoritarios, lo cual sería uno de los fundamentos del régimen político.
La otra forma de entender la política surge en la teoría de los autores alemanes, para quienes esta es un ejercicio de contradicción y enfrentamiento. Tal es la perspectiva de autores como Carl Schmitt y Karl Marx, quienes consideran que la expresión máxima de este ejercicio es el uso de la coerción. En últimas, el poder lo ejerce quien tiene la fuerza, sin olvidar que solo tiene poder quien tiene la posibilidad de sancionar.
ACERCA DE LAS FUERZAS ARMADAS
Una de las instituciones fundamentales para la función de coerción y control del Estado, así como para la credibilidad del propio ordenamiento jurídico en la medida en que le da una capacidad de eficacia, son las fuerzas armadas, quienes, como lo señala el general (r) Paco Moncayo (1995):
[…] son una institución básica de todo Estado, no importa su forma de organización, su nivel de desarrollo, su modo de gobierno o su tradición histórica y cultura […] [Así,] el derecho interno es respaldado por una capacidad de coacción indispensable, la existencia de una administración monopólica de la violencia legítima […] [e incluso,] la propia creación de los Estados se produjo gracias a la obra libertadora de sus ejércitos.
Por ello, la naturaleza de las fuerzas armadas “se deriva de su condición de medio, de recurso de última instancia, para el logro de los fines de la política” (Desportes, 2000). Continuando con la reflexión del coronel francés Desportes (2000), “los militares tienen en su dominio, un rol social particular a jugar porque, más allá de las fluctuaciones políticas, ellos encarnan la conciencia de defensa de la nación […]”; la reflexión se vuelca entonces sobre el rol diferencial de cualquier órgano castrense, dado que en este se intentan ver materializados los verdaderos designios de la nación, más allá de los debates políticos que se producen. Los militares terminan asumiendo una concepción sobre la soberanía, el territorio, la nación, entre otros aspectos fundamentales que son la base de cualquier estructura estatal, concepciones que no son discutidas de forma política.
Читать дальше