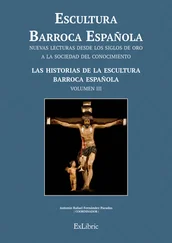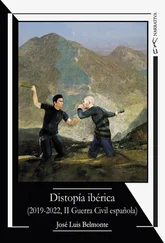Al caer de la tarde de aquel día caluroso, una vez más se le vio emerger de su madriguera. Las calzadas comenzaban a quedarse vacías, no había mujeres en la calle. Probó suerte por un atajo de callejuelas secundarias que conducía a Santa Agua-da, y desembocó en esta vía en el preciso momen-to en que Hanna abría otra vez su balcón. La vio y quedó clavado en el suelo con los ojos extasiados y la boca tan abierta que hubiera podido tragarse un murciélago.
De esta manera, aconteció que cuando Enri-que Labrada, primer ayudante del gobernador, acudió por segunda noche a cuidar su ventana, un poco después de que la mulata Romelia hubiera encendido el candil del nicho de la santa, un nuevo pretendiente la celaba. La noche anterior había revistado con notorio desagrado a su otro oposi-tor, el marinero barbirrubio. El de ahora era notablemente distinto. Cualquier cartagenero lo hubiera reconocido, pues el príncipe Casimir era el personaje más típico y pintoresco de la ciudad en aquel tiempo, pero Labrada, recién llegado de Lle-reda de Extremadura, ni siquiera lo había oído mencionar. Por la capa y por el sombrero emplumado lo consideró alguien importante; por la espada, que le pendía del costado, alguien peligroso. Pero por la forma como miraba el balcón de su amada le pareció más bien un astrónomo, y no un astrónomo embelesado en cualquier estrella, sino en una de esas raras gemas que pulsan en el firma-mento una vez cada varios millones de años, y que la ciencia moderna conoce con el nombre de cefeidas variables. Esto le molestó mucho. Jugó con la empuñadura de la espada haciéndola bailar en la vaina, se rascó el pecho, tosió. Según las reglas universales del honor, esta era la manera de sondear la valentía del contrario. Para su sorpresa, al otro lado de la acera el príncipe Casimir también acarició la empuñadura de la espada, se rascó el pecho y tosió doble vez. Labrada palideció, aque-llo era un reto con todas las de la ley.
El choque parecía inevitable cuando Hanna intempestivamente cerró la ventana. La presencia de Casimir, a quien reconoció con espanto, la había consternado de manera total. De memoria conocía que aquello podía significar una bochornosa y grotesca serenata, luego de la cual le sería obligatorio esconderse una larga temporada. Junto con ello, su marinero no estaba. Ella quería ver a su marinero. El otro caballero, aquel elegante y grave galán parado en la esquina, el mismo que le había besado la mano en el mercado el día anterior, le causaba miedo.
Como fuera, al príncipe Casimir le había basta-do verla para tomar la resolución de ir por su vihuela. Aquella beldad merecía mil serenatas, nadie podía impedirle que se las cantara. Así, La-brada, al bajar los ojos del balcón abruptamente cerrado, ya no encontró a su nuevo y enojoso rival en la semioscuridad de la calle. Hallarse otra vez solo lo consoló del retiro de Hanna, aunque no por ello desistió de su guardia, en la que perseve-ró las siguientes tres horas.
Hacia las nueve, por el callejón de San Sulpi-cio, desembocó Abelardo Ponce, el marino, con su laúd bajo el brazo. Esta vez venía armado, por supuesto, lo que no contradecía su ánimo jovial y sereno, como quiera que la idea de cantar a una niña delicada y preciosa era su única intención. Labrada se aferruzó tan sólo de verlo, llevándose la mano al cinto. Ponce lo observó, midiéndolo con ojos de experto. En muchos lugares se había batido con gente semejante, no la temía. Fingió ignorarlo y permaneció atento, observando por el rabillo del ojo su reacción ante la endecha amoro-sa que se disponía a entonar.
Estaban en este punto las cosas en la calle de Santa Aguada, dispuesto el marinero a tañer su laúd, y el de Llereda de Extremadura a empuñar su tizona, cuando a los oídos de Ponce, que los tenía muy sensibles, llegó el inconfundible sonido de una nota arrancada a una tripa de gato. Al-guien, a la vuelta de la esquina, templaba una vihuela. El asunto, en apariencia tan nimio, resultó suficiente para alterar su buen ánimo. ¿Había un tercer pretendiente acechando la ventana de su amada? Si ello era así, quería averiguarlo de inmediato. En consecuencia, caminó casi de puntillas las pocas yardas que lo separaban de la boca de la calle y oteó el oscuro vecindario. Allí, en efecto, corroboró sus temores. Un extraño personaje, ataviado de capa y sombrero de plumas, afinaba con evidente placer, recostado a una tapia, las cuerdas de una vihuela. Alguien distinto lo hubiera iden-tificado de un solo golpe de vista, pues el más famoso de los locos de la ciudad era inconfundible, pero el marino, forastero a cabalidad, tampo-co tenía noticias de él. Así que optó por entrar en la oscuridad de un dintel y aguardar. Espera que fue breve, pues casi de inmediato el príncipe Ca-simir enderezó los pasos hacia el balcón de Ha-nna, bajo el cual rasguñó todo el encordado. Un segundo después el tormento de su voz desgañita-da y gatuna hirió el silencio de la noche.
Incapaz de soportar aquella situación, el marinero abandonó desilusionado el lugar, convencido ya sin apelación de que su amada no era otra cosa que una ninfa frívola. ¿Qué más podía pensar de alguien que abría su corazón y su ventana a tan-tos candidatos a un mismo tiempo? Las palabras de la vieja Romelia, advirtiendo que aquella here-je pedía Santo Oficio, volvieron a su memoria, empujándolo a largarse. Labrada, en cambio, permaneció en el lugar, hirviendo de ira ante el desa-fío de aquel petimetre cantante. La oscuridad no le había permitido vislumbrar el cambio de figuras, por lo que seguía creyendo que el audaz serena-tero era el rubio marino a quien unos instantes atrás había visto llegar en compañía de un laúd. Hasta que, finalmente, por entero ya fuera de sí, y anteponiendo el honor a la vida, cruzó la calle empuñando el acero, y dijo a su rival:
—Esta calle es mía, tunante, ¡desenfundad!
El príncipe Casimir confirmó con inusitado regocijo que se le retaba. Lances amorosos era algo que anhelaba todos los días, se sintió muy feliz. Apoyó la vihuela en el zócalo, haló con aire de espadachín el estoque, y ceremoniosamente tomó posición. Al primer cambio de golpes el acero de la espada de Labrada envolvió la suya de latón, la tiró a un lado y la sacó del camino. Casimir no pudo volver a cruzarla porque se había entorcha-do y ahora resultaba inservible. Apenas degustó el placer de la esgrima. Un segundo después cayó con en el corazón traspasado.
Labrada no sintió la más mínima conmisera-ción por su víctima, pero tan pronto la oyó caer a sus pies, azuzado por la curiosidad, se agachó para descubrir de quién se trataba. Como la sangre entoldaba los rasgos de Casimir se vio obligado a caminar hasta el nicho de la santa y descolgar el candil, que trajo hasta la cara del muerto. Al reconocer, con preocupación, que aquel era una espe-cie de loco de enorme nariz bufonesca a quien iban grandes las ropas, y cuya espada no era más que un chuzo de latón, tiró al suelo la veladora y se dio a la fuga.
Cartagena de Indias despertó al día siguiente consternada por la noticia de que el príncipe Casi-mir, su más celebre serenatero, había sido muerto de una certera estocada en la calle de Santa Agua-da. No existían sospechosos. Ninguno de los vecinos llegó siquiera a escuchar las escasas notas de su fugaz obertura, de manera que no se consideró que la causa de su infortunio obedeciera a la ira de algún sobresaltado durmiente. Sólo la mulata Ro-melia suministró al tribunal del Santo Oficio una pista segura del crimen. Según su versión, todas las noches se presentaba en la calle de Santa Agua-da una tropilla de diablos lujuriosos, que acudían a cortejar una judía que gustaba mostrarse des-nuda en el saledizo de su balcón. Por ofender e irrespetar a la santa patrona de la calle, arrancaban de su nicho el candil y lo arrojaban al suelo. Con seguridad, ellos habían dado muerte al infortuna-do y desprevenido príncipe Casimir, quien probablemente se los había topado en la oscuridad.
Читать дальше