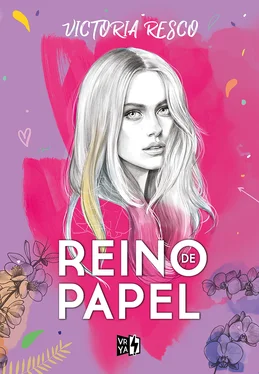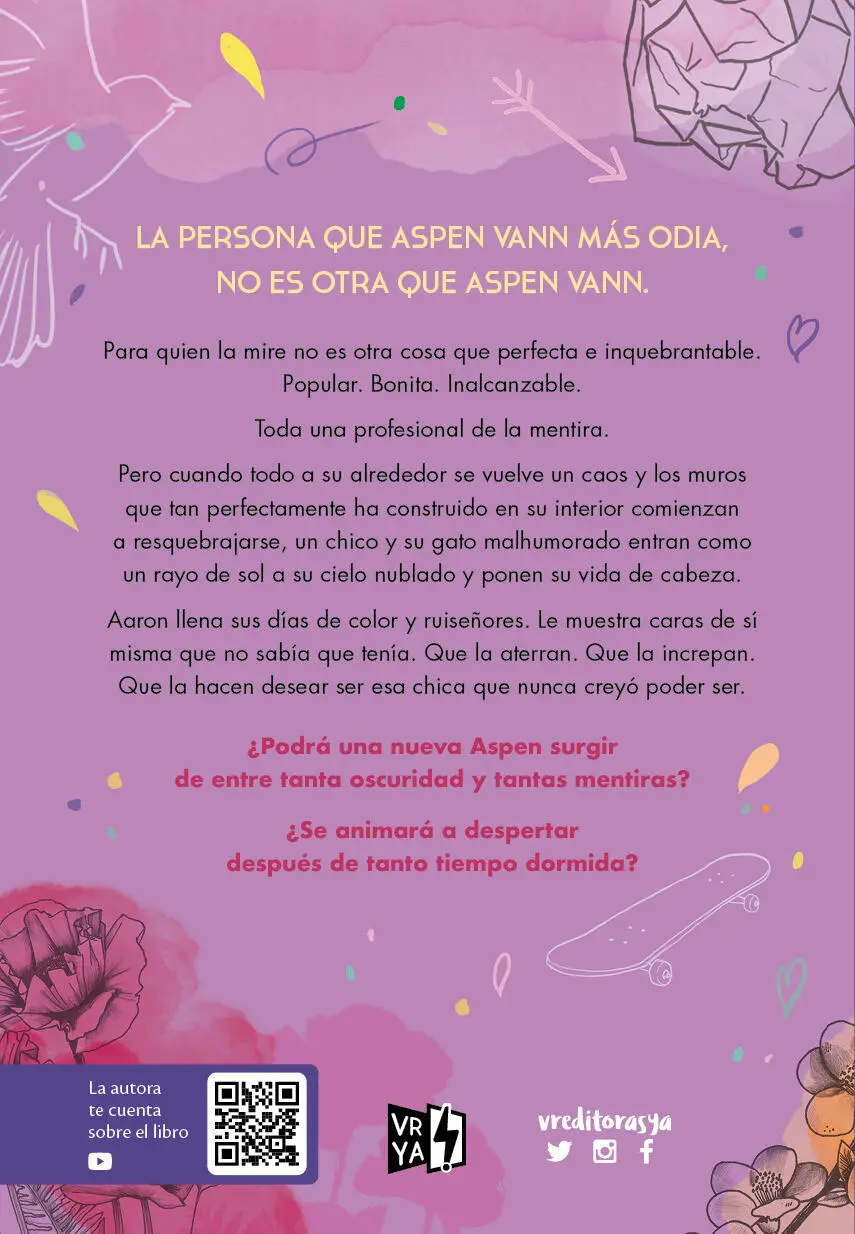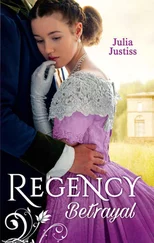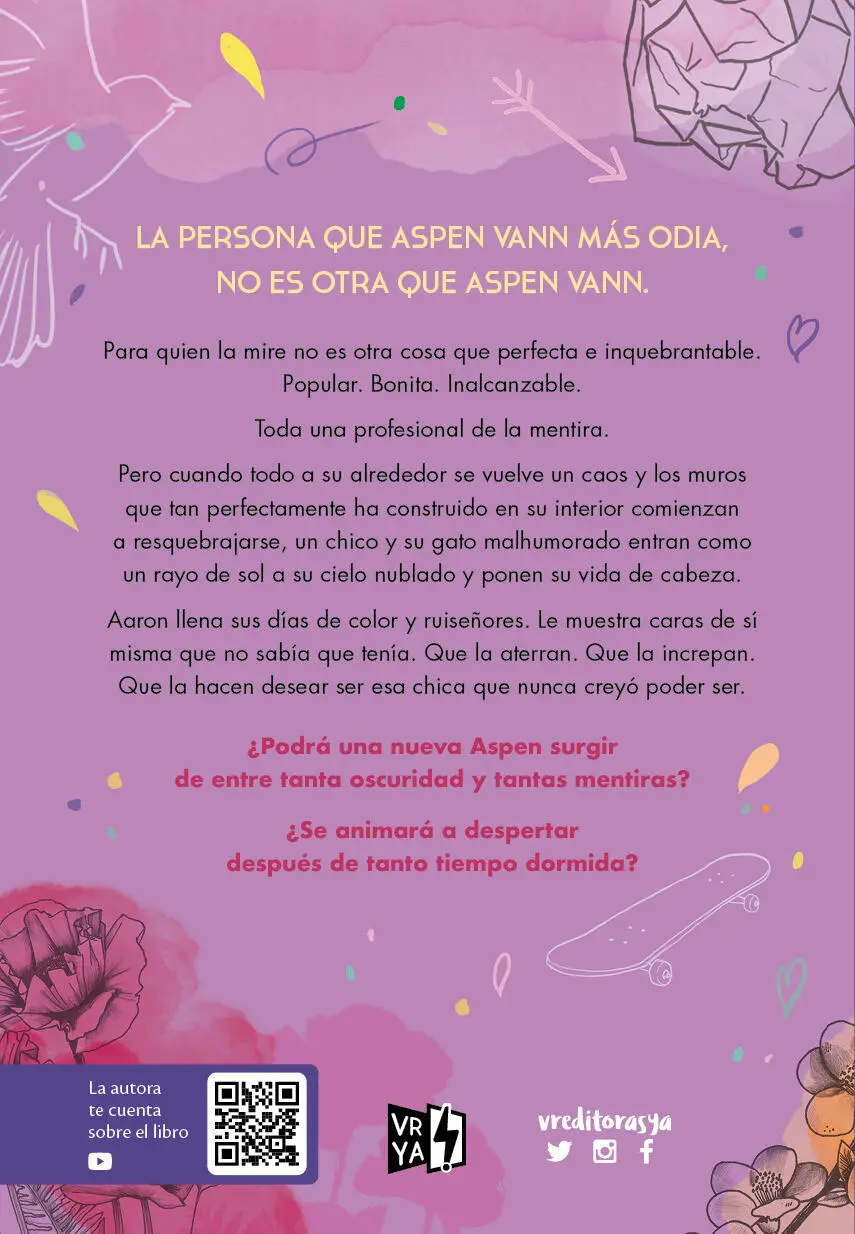
ARGENTINA

VREditorasYA

vreditorasya

vreditorasya
MÉXICO

vryamexico

vreditorasya

vreditorasya


A Cori e Irda,
que un día me regalaron un libro
sin saber que me estaban cambiando
la vida.


– M e dijiste que eras una persona terrible –me dijo de la nada, como si hubiera estado toda la vida conteniendo ese pensamiento y ya no pudiera hacerlo un segundo más.
Le di un sorbo a mi bebida, intentando aparentar una tranquilidad que no estaba ni cerca de sentir.
–¿Y? –Tenía el corazón en la boca, palpitando agitadamente y temía que, de decir algo más, fuera a caérseme y a quedar latiendo, expuesto como un mórbido centro de mesa.
–Yo creo que una mala persona nunca hubiera hecho lo que hiciste.
–¿Pisar el acelerador antes de que pudieras invitarme a salir?
–Espera, ¿sabías que iba a invitarte a salir?
–No es el punto. – Palabras tan secas que podrían haber hecho creer a cualquiera que el desierto del Sahara era un paraíso tropical–. Además, ya te dije: esto es una salida de amigos. –Él sonrió, a pesar de mi clara negativa. Me detesté por la forma en la que apuré las palabras; nunca había sonado menos convincente.
Podría haber dejado pasar mi desliz, pero no me sorprendió que no lo hiciera: su actividad favorita parecía ser descolocarme, y era más que excelente en ello.
–Ya olvidé el punto.
–Recuérdalo.
–Ah, ¡eso! –Lanzó una carcajada, pero luego se puso serio. O todo lo serio que podía ponerse; una única vez lo había visto sin sonreír. Me pregunté si le dolería la cara–. No eres una persona terrible, aunque tenías razón con lo de ser amargada.
Esta vez, me tocó a mí sonreír, pero nunca estuve tan en desacuerdo con algo como con su declaración. Me intrigaba. Odiaba admitir lo mucho que me intrigaba su sonrisa.
–¿Por qué?
Destelló en sus ojos ese brillo relajado, pero una vez más vi en ellos el vestigio sombrío de una tristeza que parecía no tener fondo. Como si lo hubiera imaginado, las esquinas de sus labios se curvaron y su luz iluminó nuestro cubículo.
–Todo lo que hiciste. –Sabía perfectamente lo que abarcaba ese "todo", y eso solo me hizo sentir más culpable–. Eso es algo que ninguna mala persona hubiera hecho.
Y así fue como finalmente me reí. De verdad. Sin importarme perder la apuesta. Me reí porque él parecía tan convencido que cualquiera le hubiera creído. Me reí porque de todas formas ya había perdido y, sobre todo, porque nunca había tenido tantas ganas de llorar.


Llorar en público era, probablemente, lo que más odiaba en la faz de la Tierra. Llorar, en líneas generales, era casi igualmente odioso, pero exponerlo ante todos, que te miraran con esas expresiones de pena e intriga, como si ellos fueran a entender algo, como si ellos pudieran, con sus palabras empalagosas, hacer una diferencia... eso lo hacía peor.
Así que no lloré. Contuve las lágrimas que me escocían los ojos como si mi vida dependiera de ello.
No recordaba la última vez que las emociones me habían sobrepasado de esa manera, como una estampida desenfrenada, pisoteando mi cuerpo sin piedad. Sentimientos vertiginosos que me retorcían las entrañas con tanta violencia que no llegaba a convertirlos en furia. La furia era un sentimiento sencillo, había aprendido eso hacía mucho tiempo. También aprendí que todo –miedo, desagrado, inseguridad, dolor– podía traducirse al lenguaje de la ira, y la ira era increíblemente similar a la indiferencia.
Saber eso hacía más frustrante no poder rearmarme. Tantos años deformando sentimientos y esculpiendo furia, y sin embargo sentía que había sido la más estúpida de las pequeñeces la que me había dejado hecha un lío.
Era pequeño, o lo había sido al principio, como todas las cosas que duelen y todas las cosas que toman desprevenidas a las personas: una inundación empieza con una gota, un terremoto con un temblor, una muerte con una exhalación y, por supuesto, un sentimiento con un error. En mi caso, hubo muchos errores y de golpe había también muchos sentimientos, demasiados.
Demasiados sentimientos. Demasiado altos. Demasiado caóticos.
Demasiado aterradores.
Las preocupaciones que me nublaban la vista serían poco más que recuerdos distantes en seis meses. Ese momento de mi vida era tan solo un medio para un fin; con la universidad a la vuelta de la esquina, tenía cosas que merecían mucha más atención que los hechos que me habían llevado al bullicioso parque en el que me encontraba.
Y a pesar de que me repetía eso una y otra y otra vez, la frustración, la ansiedad y la culpa me hacían jirones el estómago, y yo me lo envolvía con los brazos, como si fuera poco más que un malestar pasajero.
Tanto empeño en distraerme de mi interior puse, que mi desconexión con el exterior –el ruidoso parque de juegos, con niños correteando y madres que los seguían, algún que otro corredor o ciclista cuyo trayecto zumbaba a mis espaldas, el cielo despejado y brillante de las cuatro de la tarde, el incómodo banco de piedra sobre el que me había desmoronado– me tomó por sorpresa. Tenía los ojos fuertemente cerrados, sin ser consciente del dolor de cabeza que esto empezaba a provocarme, cuando el desliz de un sujeto peludo contra mi tobillo me sobresaltó. Sin embargo, mi único movimiento fue un rápido parpadeo, que me reveló a un gato gordo y de pelaje atigrado en marrones y negros. Lo más llamativo era el collar que llevaba, del cual colgaba una correa con el extremo roído. Mi cuerpo se paralizó completamente. El cabello se me había caído como una cortina a los lados de la cara, pero no me animé a moverme ni para correrlo. Sin importar cuantas veces me hubieran hablado de gatos y perros y el cariño nato de los animales domésticos, mi cerebro no tenía lugar para razonamientos lógicos en ese momento. Nunca había estado frente a uno, menos todavía con uno así, que parecía magnetizado alrededor de mis botas.
Читать дальше