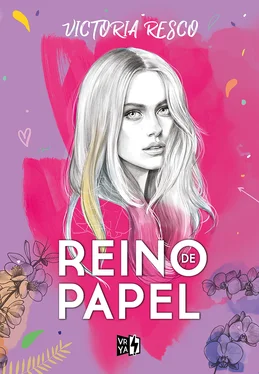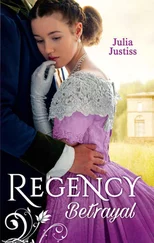Un estremecimiento me rebanó la columna.
–Ey, ¿qué pasa?
Me molestaba. Me molestaba de una manera retorcida que un extraño pareciera más preocupado por mí de lo que nadie lo había estado nunca antes, y me molestaba que no pudiera contenerme y mostrarme erguida y aguda como siempre. Estaba hecha un completo desastre. Y lo que más me pesaba de todo eso, era que ni siquiera tenía las fuerzas para enojarme con él o mentir. De todas formas, ¿qué tanto más bajo podía caer?
–Soy una persona terrible –solté, sin animarme a desviar mi vista del animal y aprovechándome de la privacidad que ofrecía mi pelo al caerme alrededor del rostro en mi encorvada postura. De verme así cualquier compañero de clases, mi reputación moriría. Pero ahora mismo, había pocas cosas que me importaran menos.
–Estoy seguro de que todos nos sentimos así en algún momento. –Su serenidad era contagiosa, peligrosamente adictiva. Por supuesto, él no lo entendía. Era el tipo de chico que se paraba a animar a una fracasada solitaria en un parque lleno de niñitos. Dudaba que supiera lo que se sentía ser mala persona.
Pero me callé esos pensamientos limitándome a negar con la cabeza. Me violentaba la mera idea de compartir la horrible causa de mi estado con él. A pesar de ser un desconocido, era fácil ver en él la calidez del trato que emanan quienes viven de actos amables, y aunque por dentro supiera lo estúpido que era, no quería que él confirmara la verdad de mi afirmación. Solo quería que dijera algo, aunque fuera alguna tontería sobre el gato que ahora estaba profundamente dormido sobre mi falda de estampado escocés.
Lo miré –siendo sincera, no podría explicar por qué lo hice– y, por una fracción de segundo, creí ver en su mirada algo más que la comprensiva pena de un buen chico. Algo que esperaba, debajo de la pintura que le salpicaba las mejillas, de forma inquietante. Quería decirle algo más, pero temía que al hacerlo se desatara mi garganta y colapsara el débil dique que contenía mis lágrimas.
Para mí suerte o desgracia, no llegué a definir su abatimiento ni a abrir la boca, porque el irritante chirrido de su celular nos sobresaltó a ambos.
Él levantó la cadera en un movimiento un tanto forzado para poder sacarlo del bolsillo delantero de sus jeans. Me sorprendió el contraste del dispositivo moderno con sus prendas: una sudadera grande y de apariencia suave por años de uso, jeans desgastados y, como si fuera poco, unas Vans que parecían haber sido atacadas por un ejército arcoíris que apenas permitía distinguir su color negro original.
Con un rápido toque y evidente apuro, lo silenció. Noté con esa acción que sus manos también estaban manchadas con pintura celeste.
Sus ojos volvieron a mí y casi me creí que realmente lo lamentaba cuando habló.
–Alarma –explicó, como si me mereciera saber el motivo de la interrupción–. Aunque me encantaría dejarte el gato, hay chances de que en casa me maten si lo hago. –Me dio un giro inesperado el corazón al verlo deslizarse hacia mí sobre el banco–. Así que disculpas adelantadas por el posible alboroto. –No entendía de qué hablaba y estuve a punto de sacar el gas pimienta de mi bolso cuando sus manos atacaron al gato, despertándolo de su pasivo sueño con un maullido furioso digno de un león.
El gato, paranoica, lo único que quería era tomar su gato . Mi propio reproche por poco me hace bufar, tanto de alivio como frustración. No era tan irracional mi instinto. A todos nos enseñaban desde chicos a desconfiar de los desconocidos.
Volví a mirarlo y acepté la ridiculez de mi pensamiento al verlo sostener al gato, que repartía arañazos a diestra y siniestra, lo más lejos posible de su rostro mientras lo retaba como si se tratara de un niño revoltoso. “No. Malo. Kai, malo. ¿Conque así van a ser las cosas? No pienso darte más atún, chancho maleducado”. Sus muñecas y brazos no se salvaron de los arañazos, y me sonreí irónica al ver cicatrices y cascaritas de heridas de guerras similares. Algunas eran más gruesas y largas y otras tan finas sobre la bronceada piel que casi no se percibirían de no prestar atención. Y yo estaba prestando atención, reconocí, apartando violentamente mis pensamientos de la forma fuerte de sus brazos que se adivinaba bajo las mangas del abrigo. Agradecí a Dios –aunque se lo debía a Kai– que él estuviera demasiado ocupado apaciguando a la fiera como para notar el calor que me invadió el rostro.
Pasaron tal vez dos minutos de esta entretenida situación, hasta que me animé a arriesgarme a recibir un par de heridas yo misma. Acerqué una mano temblorosa a la cabeza del animal, y traté con todas mis fuerzas de ignorar el calor del muslo de mi compañero de banco al chocar con mi rodilla. El gato pareció dejar caer todas sus defensas en el momento en el que asenté mis caricias detrás de su oreja, reemplazándolas por una inclinación notoria de su cabeza hacia mí.
Incluso con el miedo de incentivar un nuevo ataque felino, alejé mi mano en cuanto pude, y esta fue reemplazada por la de su dueño. Me molestó cuánto le costó a mi cerebro aceptar el descaro que hubiera significado mantenerme así de cerca, pero me limité a entenderlo y a separarme del chico hasta volver a nuestra distancia inicial. Mi rodilla sintió el frío más punzante que antes al perder el contacto con su pierna.
Una vez más, el desconocido me halagó con un gesto de incredulidad, mientras bajaba al animal a sus propias piernas.
–Considérame indignado –acotó de forma acusatoria, yendo con los ojos de su gato hacia mí–. Casi dos años trabajando con animales y nunca conseguí que este fuera tan manso, mucho menos con tan poco esfuerzo.
La absurda naturaleza de la situación –una chica como un tomate irritado, un chico que era más pintura que humano y un gato furioso– me robó una risa breve y arenosa, levemente agria pero igualmente sincera, seguida de un gesto de indiferencia.
–Los amargados nos llevamos bien entre nosotros.
Kai, desde su cómodo lugar, soltó un maullido que, de no ser por su claro estado de dormitación, habría jurado era una afirmación, y el chico a mi lado se puso de pie un segundo después, ocultándome su expresión.
Al encararme, con el gato sostenido como si fuera un bebé despatarrado, su sonrisa me mostró por primera vez –o tal vez era la primera vez que yo le prestaba atención a esta y al metro ochenta del sujeto– un set impecable de dientes blancos. No la miré más de un segundo, pero fue suficiente para notar la punta de uno de los caninos apenas partida y el hoyuelo de la barbilla.
–Trata de no ser una amargada...
–Aspen.
Me miró de arriba abajo, como analizando que el nombre fuera aplicado, y luego sonrió aún más. No pareció notar la ola de calor que me golpeó el pecho.
–Aspen –repitió–, espero verte pronto y bien, pero a menos que corra ya mismo, estaré más que tarde.
Y no me dio tiempo a responder, razonar, o preguntar su nombre, antes de salir disparado por donde había venido, con su gato malhumorado y una pequeña porción de mis preocupaciones.
No llegué a decirle que yo esperaba no verlo nunca más.

Cuando llegué a casa, no me sorprendió que el griterío continuara. Las voces de mamá y papá se superponían entre sí, ninguno escuchaba al otro y las ideas, tanto las lógicas como los insultos incoherentes, se perdían sin ser escuchadas. Esa era la casa Vann. Supuestamente los ucranianos eran conocidos por su carácter severo pero controlado, era una pena que mis padres hubieran heredado solamente la primera mitad de esa suposición. Tenían menos control que simios hambrientos en jungla sin bananas, y así se vivía en mi casa, con el coro de sus quejas como música de fondo.
Читать дальше