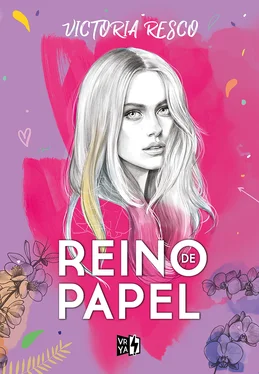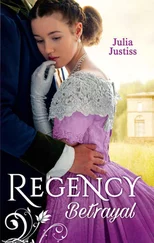No notaron mi llegada –de la misma forma en la que no lo habían hecho cuando llegué a casa más temprano ese mismo día, a eso de las tres y media de la tarde–, o si lo hicieron, no les pareció merecedora de una pausa a su disputa, así que me escabullí lo más rápido que pude hacia mi habitación, cerrando la puerta a mis espaldas. El intento por sofocar sus voces fue totalmente en vano.
Las paredes blancas y desnudas del cuarto me invitaron a caer sobre el colchón y las mullidas almohadas. No lloré ni siquiera en ese momento, pues había pasado más que suficiente tiempo lamentándome en el parque. Si no lo hice allí, no lo haría ahora. No podía seguir perdiendo valioso tiempo con tonterías.
Lo que sucedió con la pelirroja a la salida de clases me había distraído lo suficiente. Lo que le pasara a esa chica no era mi problema, y por ende no merecía un segundo de mis preocupaciones. Había sobrevivido toda la secundaria con una única idea clara en mente: cada uno por su cuenta. Si me dedicaba a ir por la vida haciendo de defensora de todos los que alguna vez habían sufrido de las pullas de Fallon, terminaría siendo uno de ellos, y no era algo que me interesara. Lo importante ahora mismo era pegarme a Fallon, Ashleigh, Maggie y Claire. Con ellas a mi lado, me aseguraba tranquilidad el resto del año, que era todo lo que podía pedir.
Además, era importante recordarle al resto del mundo cuál era su lugar. No podíamos dejarlos actuar como lo hacíamos nosotras, porque entonces pensarían que éramos iguales, y dejarían de respetarnos. Eran cosas simplemente necesarias.
Por primera vez, ese pensamiento no me reconfortó.
Volviéndome sobre mi espalda, encontré en la pared opuesta el único adorno de toda la habitación: un corcho con un almanaque, post-its organizados por colores y prioridad, y un enjambre de notitas de impecable caligrafía con recordatorios. En medio de todo ello, se erguía el cartel que miraba tan seguido en busca de motivación. Este, en letras anchas y decoradas en verdes y lilas claros, leía:

Seis meses para poner fin a la secundaria que todos tanto temían dejar, seis meses para al fin ser libre y embarcarse a la universidad más lejana que me aceptara.
Estaba tan ansiosa como temerosa por cambiar el cartel por el de "5 Meses", que ya tenía listo y bien guardado en la cajonera del escritorio. Porque, a pesar de tener ya planeada la lejanía y los detalles de la vida que gozaría en un par de años, eran las grandes decisiones las que aún no había tomado. No tenía ni la más pálida idea de lo que quería estudiar y solo pensarlo me generaba un ahogo sofocante.
En parte, eso había sumado a mi estrés de esa tarde, junto con el haber llegado a casa para encontrarme a mis padres en guerra.
Después de que en la escuela hubieran anunciado la proximidad de las fechas de envío de solicitudes a las universidades, el mundo se paralizó a mi alrededor. Fue como un balde de agua fría cayéndome encima. Creía tener todo el tiempo del mundo para tomar una decisión, pero de la nada eso no era más que otra mentira. Estaba entre la espada y la pared.
Y esa colisión de sentimientos me llevó a una huida más patética que épica. No estaba segura de cuánto tiempo estuve en el parque, solo que hubo un claro antes y después. El antes, más sofocante, que me tenía con las manos temblorosas y las ideas difusas, al que se le puso fin con la llegada del gato de ojos amarillos, y el después, al retirarse este en brazos de su dueño, más calmo y reflexivo. Pensándolo bien, tal vez hubiera habido un durante, entre el antes y el después. En este, con la compañía del chico de colores, por poco olvidé el antes y todos los errores que habían desatado el caos en mi interior.
“Espero verte pronto y bien”, había dicho él, con esa sonrisita radiante. Solté un bufido al recordarlo. Lo último que quería era volver a encontrarme con alguien que me había visto en ese estado lamentable, alguien que se había acercado tan peligrosamente a los destrozados pedacitos de mi persona en su mayor momento de debilidad.
La ilusión de tener alguien que se preocupara por mis problemas había sido agradable los minutos que duró, pero sabía que terminaría, de la misma forma en la que se termina un paquete de galletas o el calor del verano. Tal vez lo más molesto no era que lo hiciera, sino que al verlo doblar la esquina y desaparecer de mi vista, había esperado que se diera vuelta, aunque fuera una vez.
Desilusión , pensé con rechazo, que sentimiento tan absurdo .

Ni siquiera con los auriculares a todo volumen pude ahogar el bullicio que venía de la cocina y casi di un grito de alivio cuando este desapareció abruptamente. Lo único que me retuvo fue el miedo a advertirles de mi presencia. Sin embargo, todas las precauciones fueron pocas y, dos horas más tarde, asomó una mata revuelta de pelo gris, especialmente arreglada para ocultar la incipiente calvicie de papá.
Me sonrió, esa sonrisa triste que tan mal disimulaba su miseria, como si con eso pudiera borrar de mi memoria los gritos que habían machacado mis oídos toda la tarde.
–Penny, no sabíamos que estabas en casa. ¿Vas a cenar? –No me dejó responder–. Bueno pídete lo que quieras, hay efectivo en el jarrón. Mamá se fue a otra cena de trabajo y yo ya comí. –Tampoco esperó respuesta en esta ocasión, cerró rápidamente la puerta como si apenas tolerara verme.
Avancé al baño, dejando mis carpetas cuidadosamente cerradas en una esquina del escritorio y marcando con tics las tareas que me había sacado de encima. Estaba agotada, y lo único que quería hacer era eliminar todo rastro de maquillaje de mi cara antes de ir derecho a la cama, pero me distraje con mi reflejo.
Al remover los restos de corrector bajo mis ojos, me impresionó ver que tenía unas ojeras pronunciadas, y lo labios, bajo los brillos que llevaban, se encontraban pálidos y resecos. Mis dedos se deslizaron por mi mejilla, como para asegurarse de que fuera real. Entonces mis ojos me devolvieron la mirada y di un paso atrás al ver la pesadumbre que cargaban. El corazón se me convirtió en piedra del susto. Al enjuagarme la cara se me había derramado la máscara sobre los pómulos y ahora serpenteaba entre las pecas, dándole a mis ojos un contraste que los hacía de un gris más pálido que nunca. Los mechones húmedos se me pegaban al rostro, enmarcándolo con un rubio casi blanco.
No pude recordar la última vez que me había visto tan mal. En momentos así, veía en mí la sombra de mi padre más fuerte que nunca, con sus rasgos afilados –aunque la nariz pequeña era de mamá–, pero también con esa tristeza que le inundaba la mirada, incluso tras esbozar la sonrisa más bonita.
Parecerme a mis padres, ¿en qué momento no lo había querido evitar? Y sin embargo aquí estaba, mi rostro siendo el calco de ambos. Quien quisiera, podría ver en mí la vivaz arrogancia de mamá, y quien me desarmara, el derrumbado espíritu de mi padre, oculto tras la misma adicción al trabajo. Tragué fuerte al pensar en que esto último –si bien disfrazado bajo maquillaje y la poca dignidad que me quedaba– era lo que había visto el chico del parque.
Ese pensamiento intrusivo me sacó de mi trance, y me empeñé en terminar lo que había empezado para escapar lo antes posible de la chica del reflejo.
Me acosté tras replantearme la oferta de papá. No podía ni con la idea de comer una lechuga. Todo en ese día me había revuelto el estómago. El anuncio de las universidades, la pelirroja, el griterío de mi propia casa, el gato y su dueño, la debilidad que mostré en ese momento, mi reflejo fantasmagórico...
Читать дальше