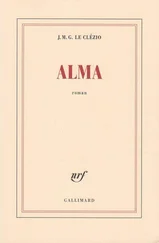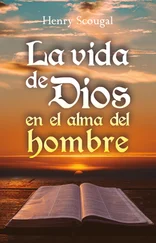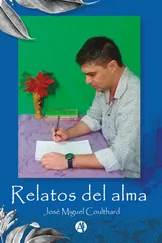Toco dos veces con los nudillos en el zaguán y al poco me abre un muchacho muy moreno, uno de los hijos seguramente. Casi enseguida, sin que yo tenga que decir más nada, asoma detrás de él la cara de una mujer. No sabría decir qué edad tiene, su cara oscura podría pertenecerle a una niña o a una anciana, un rostro a la vez sufrido y jovial. Les digo de parte de quién vengo y ellos me sonríen, educados, como si ya me esperaran. Recuerdan al profesor, por supuesto. Mucho tiempo hace de eso. ¿Usted es su alumna?, me pregunta el muchacho, y yo asiento, no muy segura de que ese hecho sea motivo de orgullo o de vanidad. Dudo que ellos, de todas formas, hayan leído alguno de los artículos que mi supervisor ha publicado sobre sus costumbres, seguro que esas cosas no son de su interés, no vistas así, desde fuera y cargadas de jerga erudita.
Me siento un poco apenada al presentarme así, pero en mi reporte debo hablar de la unidad familiar, el parentesco, los linajes, a alguien necesito preguntárselo. No estoy segura de que nada de eso aplique aquí, pero con algo tengo que llenar las páginas. Pregunto algunas cosas y anoto todas las respuestas de mis informantes en un cuadernito de tapas oscuras. Me he prometido que solo sacaré el teléfono para grabar cuando sea estrictamente necesario; una de las cosas que he aprendido y tengo la intención de aplicar es no ser más intrusiva de lo que la situación amerita. La señora me pregunta, de pronto, en una extraña inversión de los roles, si estoy casada y si tengo hijos. Debo parecerle suficientemente mayor para tenerlos puesto que se atreve a sacarlo a colación; cualquier otra cosa sería una imprudencia. Algo se me estruja dentro y aunque no tengo ganas de responder siento que le debo esa pequeña muestra de reciprocidad. No, afirmo, lo más firmemente que puedo. No miento, desde luego. Lo que no ha llegado a término no cuenta como unidad. ¿No tiene?, insiste ella, como si leyera en mi corazón o en las líneas fruncidas de mis labios la admisión de aquella derrota. No, reitero yo. No tengo. ¿Quiere?, agrega ella. Asumo que se refiere al hecho de los hijos, a la posibilidad de tenerlos, no ahora, algún día, en el futuro remoto. No, respondo otra vez, aunque no estoy segura de que sea verdad. Tal vez quiera, pero no sé cuándo, no sé cómo, no sé por qué.
Cuando he pasado revista a todos los rubros necesarios nos enfrascamos en una conversación ligera, de esas para pasar el tiempo antes de decirse adiós. La señora me ofrece un vaso de agua que acepto, tras lo cual me despido prometiendo regresar. Venga a comer un día, me dice ella, no sé si de verdad o por compromiso, tal vez acordándose de la célebre hospitalidad que, dicen, caracteriza a la gente de este lugar. Estoy de nuevo en la calle, sobre el empedrado caliente. Los niños que pasan me miran con curiosidad. ¿De dónde eres?, me dicen. ¿De dónde soy?, repito. ¿De dónde eres? Parecemos un montón de loquitos repitiendo un mal sketch. Les digo el nombre de mi ciudad, y ellos exclaman, como si eso lo explicara todo. No es una ciudad linda, eso suele decir la gente. Demasiada industria, poca atracción. Gente mojigata, poco proclive a divertirse. O tal vez no, tal vez una solo pueda hablar de lo que conoce, y yo no conozco mucho en realidad. Quisiera decir que es porque soy muy joven, pero eso tampoco es cierto. A los veintitantos, una debería tener ya tomadas ciertas decisiones, un sendero en ciernes, algo más que el vacío al que arrojarse de bruces.
El estómago me ruge, he de comer algo antes de continuar. Pregunto a uno de los niños, que me dice que donde Nicasia venden sopes, mientras señala con el brazo extendido hacia el rumbo de las casas que se alzan mustias al principio de la calle. Encuentro el puesto enseguida, una de las ventajas de los lugares chicos y con poca población. Está a unas cuantas casas, en el extremo opuesto del que acabo de visitar, detrás de la iglesia, como dijo el niño. Acá todo se mide y se ubica por referencia a ese espacio, que siempre parece ser el centro al que tiende todo lo demás. El omphalos , como decían los griegos.
En el puesto de Nicasia hay varias sillas, dos mesas con manteles de hule con estampado de flores, una mesa larga desde la que ella despacha, todo muy junto, en una configuración compacta, como para anular cualquier cosa que pudiera confundirse con la intimidad. Me siento en la única silla libre, junto a una pareja de novios que no aprecia mi intromisión. La lona deja pasar una luz anaranjada, que distorsiona los colores y hace que mi piel luzca parduzca y desigual, una cosa reptiliana o en mutación. Más allá, en la callejuela, ha empezado a caer la sombra del campanario, un cuerno gigante o una uña curva y afilada que se extiende poco a poco sobre los niños que esperan no sé qué sentados sobre la banqueta, la sombra picuda que es un gigante que devora de un bocado a las indefensas hormigas que se han osado acercar. En el puesto me ofrecen un vaso de un líquido lechoso que al principio tomo por pulque, aunque solo es agua de alguna fruta que no reconozco. Mi lengua se cubre de delgadas hebras babosas que empujo con repugnancia hacia el fondo del paladar. Pregunto por las carretas. ¿Las qué? Las carretas, repito. Las de las mujeres que visten de blanco, allá, en el camino que va al cerro y a las cabañas. La dueña del puesto y los comensales se miran unos a otros y después me miran a mí, y sonríen sin decir palabra, como si me consideraran rara, o estúpida, o loca de atar.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.