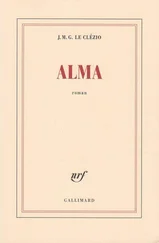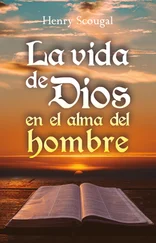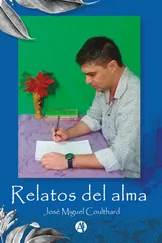Pero ya me ha pasado antes, conozco la sensación. Sé, y de sobra, lo que hay que hacer. Corro a la habitación, tomo uno de los frascos y saco una pastilla, sé perfectamente cuál. Es roja, grande; me la trago con lo que queda de la botella de agua del camino. Está tibia, pero igualmente la siento bajar por mi garganta con un golpe de frío que es a la vez un súbito dejo de alivio. Respiro profundo una, dos, tres veces, como me ha enseñado a hacer el doctor. Cuando vuelvo a la cocina me asomo de nuevo. La carreta ya no está; solo el auto de Josué, que se aleja por el camino en el mismo sentido por el que vinimos. También es blanco, y va levantando a su paso una nube de polvo muy fino que sube y se deposita sobre el capó refulgente, tan brillante bajo la resolana de la tarde que los ojos me lagrimean al verlo. Los entrecierro para no llorar.
La cabaña es una de cuatro en este pequeño complejo campestre al pie del monte, en la linde del bosque, con la caseta de seguridad a la entrada. Se trata de uno de esos sitios pensados para una visita breve, unos días a lo sumo, y siempre bajo la consigna de que, pese a encontrarse en pleno campo, uno no se ha alejado demasiado de la ciudad. El lugar es rústico, pero eso no significa que deba dejarse de lado la seguridad, ignorar el estado de peligro de las cosas circundantes. Es lo mínimo que cualquier familia pediría, por no hablar de una mujer sola, especialmente si es joven. La soledad no es una buena compañera, no en estos tiempos, no es un país así. La presencia del vigilante, un hombre adusto, pasado de peso, contratado para anotar quién entra y quién sale del complejo es la garantía de permanencia de un orden mínimo, la posibilidad, aunque sea pequeña, de mantener a raya al caos que impera allá afuera. Me pregunto qué pasaría si un grupo de hombres armados, como esos que con tanta frecuencia se ven en la televisión, en el cine o en las noticias, irrumpiera de pronto aquí, con sus camionetas, sus armas y su violencia a cuestas. Me pregunto también qué se esconderá entre los cerros. Uno nunca sabe qué espanto se ocultará bajo la tierra que se pisa.
Lo miro desde lejos, al vigilante, y a través de la ventana alzo la mano en un intento de saludo, un gesto de amabilidad que es, a la vez, una forma de reconocimiento, la aceptación de nuestro parentesco y de nuestra mutua vulnerabilidad, pero pese a que él también parece estar mirando en mi dirección no hay respuesta alguna de su parte. Es como si yo no existiera, o como si él fuera tan solo una pantalla, un montón de carne vacía o un maniquí. Un cuerpo que se ha dejado olvidado para que se pudra bajo el calor del mediodía. Tal vez esté dormido con los ojos abiertos. No me sorprendería, no con el calor que debe hacer dentro de ese cubil al que los rayos del sol bañan a perpetuidad.
Aquí dentro, en la cabaña, el ambiente está fresco. He abierto todas las ventanas y me he pasado el resto de la tarde limpiando. Como lo esperaba, había en los rincones más basura de la que se notaba a simple vista, demasiada incluso para mí. Tierra en su mayoría, pedazos de hojas secas, insectos, plumas, elementos de lo orgánico, piezas de la anatomía de algo que un día por fuerza tuvo que estar vivo. Pero no me puedo quejar. El alquiler me ha salido muy barato porque Josué conoce a los dueños, gente que antes era asidua al campo y ahora, al parecer, prefiere el bar donde él y yo nos conocimos, o algo así entendí. Desde la ventana de la cocina se ve a lo lejos el volcán, nevado en la cumbre, una de esas vistas que uno encuentra reproducidas en los cuadros que se exhiben en algunos museos locales, una instantánea que por lo visto ha impresionado en su momento a todos y cada uno de los pintores célebres de la región. Yo misma nunca he subido, aunque de vez en cuando se sabe de turistas que se pierden allí arriba, alpinistas demasiado confiados o inexpertos visitantes de ocasión.
Me recuerdo que yo no he venido a hacer turismo, ni tampoco a pintar. Las cabañas han sido mi elección debido a su ubicación, tan cercana al pueblo en el que debo recabar información de campo. Esa es mi tarea. No la he escogido yo; ha sido sugerencia de mi supervisor, que junto con su bendición me dio la carta de presentación que necesito para entrar allí sin ser vista con suspicacia. En estos tiempos, ninguna precaución está de más. Cuento también con algunos nombres, una lista de personas que me abrirán las puertas y me permitirán hacer otros contactos, encontrar la hebra del hilo del que podré empezar a tirar. Mi supervisor, un antropólogo medianamente conocido, trabajó alguna vez en esta zona, eso lo sabe todo el mundo. De eso hace muchos años, así que supongo que los vínculos persisten, que uno va dejando huella al pasar, incluso cuando ese tránsito sea efímero.
En realidad, habría debido quedarme con una familia, allí abajo, habitar entre la gente a la que vengo a investigar. Convivir con los nativos. Eso es lo que se esperaría de cualquier antropólogo respetable, aunque yo, en rigor, todavía no lo sea. Pero ni yo tengo las fuerzas para hacerlo ni mi supervisor ha querido insistir. Basta con que esté aquí y ya, con que haga el esfuerzo. Debí haber completado este trabajo hace meses, pero el comité académico me ha otorgado un plazo más que razonable, una prórroga que solo se justifica dadas mis penosas circunstancias. Solo se espera de mí que sea capaz de producir una etnografía sencilla, que me permita a mí validar el año escolar y a la universidad dejarme ir sin sensación de culpa. Que legitime mi presencia y mi ausencia por igual. Que acalle los chismes, si es que hay alguno. Embarazada en las aulas, desembarazada en los baños, el piso cubierto de jugo amniótico, de sangre neonatal. De vergüenza de papel de baño manchado de excremento. Me consuela pensar que, de todas formas, a ese niño yo no lo pedí. Me consuela pensar que hay cosas que suceden, las provoque uno o no.
El inicio de aquel embarazo, fruto de una relación casual, me tomó tan por sorpresa como el hecho de verlo terminarse tan de pronto, tan así como así, justo como el accidente del que en realidad se trató. Lo realmente escandaloso es que ocurriera con un maestro. No, no lo culpo, él no abusó de mí. Yo no digo que esas cosas no pasen, una se entera todo el tiempo: chicas engatusadas por sus entrenadores, sus maestros, gente en la que pensaban que podían confiar. Lo que quiero decir es que, al menos en este caso, no tengo la impresión de que él haya impuesto sobre mí eso que llaman su figura de autoridad. Nunca se lo dije a nadie, eso sí, no por vergüenza o por coerción, sino porque no me parecía necesario. Yo no era nadie, él era apenas un poco más. En realidad, me costaba ya trabajo reconstruir nuestro primer encuentro casi al instante mismo de que este hubiera tenido lugar, como si los eventos, de tan nimios, se desdibujaran al mirarlos. Al final, fue una relación entre tantas, con la diferencia de que aquel con quien salía aquí era él, un profesional, un hombre casado, con un título y un lugar en la jerarquía de la academia. Con la diferencia de que esta vez erramos el tiro, o todo lo contrario. Ni siquiera hubo de por medio alcohol o drogas, algo que justificara el embotamiento, el descuido o la dispersión. Pero esas son cosas que pasan, como dicen por ahí. Cuando me di cuenta era demasiado tarde, aunque todavía no sé para qué. La gente suele pensar tanto en los plazos, en los objetivos. En no dejar que las cosas se salgan de control, en que hasta las aguas del río más turbulento se mantengan siempre dentro de su cauce. Él (no diré su nombre, no tiene sentido hacerlo) pidió una licencia cuando empezaron los rumores, y yo también pienso que fue mejor así. Ningún hombre me ha tocado desde entonces. Soy veneno desde que me vacié del tumor que él me sembró. Mi vientre herido y, por lo tanto, emponzoñado, es la tierra yerma y estéril de la que todo lo que está vivo se aleja. Tal vez ese niño no era de nadie. Tal vez a ese niño solo lo concebí yo.
Читать дальше