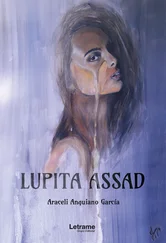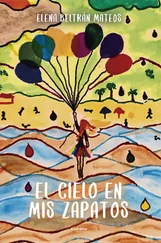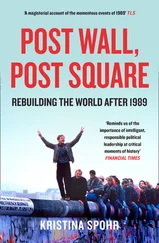POST TENEBRAS: LA DANZA DE ADA
© Araceli Mateos Ghosh
© de esta edición: Loto Azul, 2022
ISBN: 978-84-17307-80-6
Producción del ePub: booqlab
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del Código Penal). Las solicitudes para la obtención de dicha autorización total o parcial deben dirigirse a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos).

KALOSINI, S. L.
Grupo editorial 
equipo@olelibros.com
www.olelibros.com
A mi madre y mi hermana .
A mi abuela. A Juani. A Susi .
A todas las mujeres inspiradoras que pobláis el planeta .
«El encuentro con uno mismo, al principio ,
es el encuentro con la propia sombra» .
CARL JUNG
Los colores del otoño envolvían la avenida. Caminaba lento porque, como bien sabía, la derrota pesa. Habría podido sentir el beso tibio de la brisa en mi cara mientras paseaba hasta casa si mi mente no se hubiera encerrado en sí misma para no sentir.
Fin del ciclo. Tiempo de vientos, naranjas y amarillos que se vertían en el paisaje, hojas secas que crujían bajo mis pies. Y mi mente, fuera de mi cuerpo, se mimetizaba con el entorno, abandonándome a una sensación de irrealidad.
No hubo lágrimas. No hubo furia. Tampoco aceptación. No quise permitírmelo. No aún.
Había echado de mi lado a todo el mundo en el hospital porque necesitaba estar sola. No quería su lástima ni sus palabras de consuelo. La soledad permite que emerja la verdad, te permite observarla con ojos escrutadores; desnuda, sin excusas. Y yo necesitaba ver más allá de los límites de mi mente.
A lo lejos, antes de cruzar el parque, en mi portal, creí adivinar la pose de mi padre apoyado en el murete de la entrada. Cerré los ojos y respiré profundamente. No dijo nada cuando llegué a su altura; dejó que abriera la puerta y pasó detrás de mí. Sus ojos azules vidriosos mostraban preocupación y la extenuación de una noche sin dormir. Solo quería estar. Ni siquiera me tocó.
El sonido metálico de las llaves contra el plato de la entrada rompió el silencio de forma estruendosa, molesta por la intromisión. Me tiré en la cama, adivinando por los ruidos conscientemente amortiguados de mi padre que preparaba el sofá para dormir. El cansancio, la tensión y el miedo habían hecho mella.
No quería, pero miré la foto de mi madre en la cómoda. El pelo corto enmarcando su cara redonda, los labios arqueados en una sonrisa. Quise apartar la mirada para continuar en ese estado de letargo en el que me encontraba, hasta que me llevara el sueño muy lejos. Pero ella ya se había instalado en su lugar de mi mente. Brotaron un par de lágrimas cansadas. Mi madre, que no estaba en este mundo desde hacía ya veinte años, solo podía sonreírme desde una cómoda y traerme los peores recuerdos.
Todo emborronado, pasado mezclado con presente. Se imponían los llantos de bebés en la maternidad del hospital donde yo había pasado la noche tras subir del quirófano.
El llanto de la vida inundando los pasillos y la muerte en mis entrañas vacías.
La maternidad arrancada de mí.
No iba a llorar más. No podía permitirme seguir cayendo porque quizá pasaría el límite de no retorno y me perdería, como se perdió ella.
Sentí el cansancio hacer mi cuerpo pesado. Poco a poco me abandoné a esa sensación de caída libre hasta sumirme en un sueño profundo.
Me despertó una suave melodía de jazz al piano y un intenso olor a café. Mi padre cacharreaba en la cocina. Saqué la cabeza de debajo de la almohada solo lo justo para confirmar que pasaba el mediodía.
Sentí la presencia del dolor y la muerte haciendo guardia tras de mí.
Ahora sí, agradecí que mi padre estuviera allí. Fui en su busca, siguiendo el olor del café. El suelo tibio de la terraza acarició mis pies descalzos. Mi padre me observó con ojos tristes cuando le besé en la frente. Nos miramos.
—La vida te quita, pero la vida también te da —dijo sonriendo dulcemente.
Mi taza favorita humeaba en sus manos. Giró varias veces la cuchara tras echar un terrón de azúcar y me la ofreció. Cogí la taza con una mano y apoyé la palma de la otra en su mejilla. Su piel cálida y tersa pese a la huella que sus setenta años habían dejado en ella.
Me senté a su lado con la mirada al frente y el sabor amargo del café caliente escurriendo por la garganta. Paladeé las palabras de mi padre.
La muerte marcaba mi vida, como una prolongación de esta. Un recordatorio constante de la fragilidad que nos rodea y nos compone a nosotros mismos. Pero cómo afrontar el dolor de la ausencia sin que dejara una herida abierta.
Los que iban quedando en el camino dolían, pero no podía evitar, sin embargo, el despertar de un atisbo de esperanza que me impulsaba en los momentos más oscuros. Y ahí me encontraba, agarrada a esa brizna de luz con todas mis fuerzas. Pensando que la vida traería cosas de la magnitud de las que se había llevado, soñando con poder encontrar fuerzas para salir a buscarlas.
La lluvia tenía algo de nostalgia, algo casi espiritual cuando contacta el cielo con la tierra; un ritual ancestral que me conducía a la introspección. El aroma de la tierra mojada me reconfortaba, había algo hipnótico en observar cómo impactaba la lluvia desde mi terraza, a una altura de diez pisos.
Me acurruqué bajo la manta mientras apuraba una taza de café. Holgazaneaba, era consciente. Retrasaba el momento de marcharme. No porque mi trabajo no fuera de mi agrado, al revés. Amaba la danza. Y a eso me dedicaba: a enseñar baile clásico y moderno. Lo que odiaba era cómo tenía que llegar hasta allí.
Me desperecé como un gato tirando la manta de pelo al sofá y entré en la casa para comenzar a prepararme para salir.
La lluvia del mes de abril había sido tan incesante como el sonido de mi teléfono meses atrás. Terminé por dejar solo la vibración; aunque Xavi ya hubiera abandonado el intento de comunicarse por esta vía, todavía recibía alguna llamada de su madre o sus hermanas.
Hacía ya un par de meses que me había desmayado en el metro. No habría sido algo inusual en mí si no hubiera tenido que intervenir una ambulancia. Solo recuerdo entrar corriendo en el vagón, la aglomeración, el sudor, mi corazón disparado como si fuera a estallar dentro de mi pecho y no poder respirar. Después, en el despertar, tan débil como si me quedara un aliento de vida, encontrarme siendo asistida en el andén por un equipo de urgencias. El pulso débil. «Síncope vasovagal», decía una voz a lo lejos. «Avisad a mi padre», creí decir yo. Voy y vengo, sin noción del tiempo y el espacio.
Читать дальше