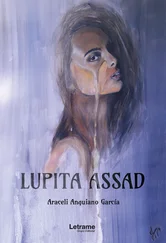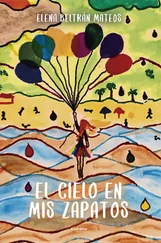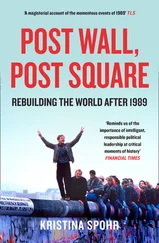La única barrera era mi propio juicio. No me consideraba lo suficientemente buena, aunque fuera mi modo de vida y no pudiera renunciar a bailar ni un solo día. Difícil hacerlo después de años de disciplina y dedicación. Me había salvado de tanto...
Ahogué las penas en la danza durante meses después de perder a mi hijo de doce semanas. Bailé nueve y diez horas cada día hasta olvidar que su corazón se había parado por un defecto congénito. Adelgacé nueve kilos. Me mordí todas las uñas. Fumé algún cigarro a escondidas en mi propia casa. Veía muy de vez en cuando a mi padre y a Bruna. Quería consumirme hasta que la pena tan grande que sentía me matara.
Después de eso, mi aspecto era tan lamentable que el ultimátum de mi padre, quien no solía ser muy intrusivo, me dio la voz de alarma. Era momento de mirar hacia adelante.
La campanilla de la entrada tintineó, avisando a mi padre de mi llegada. La tienda estaba en su hora de máxima afluencia. Eran las siete y media. Besé a mi viejito en la mejilla y aspiré su olor a limpio. Me puse un delantal para atender a las personas que esperaban en el mostrador.
Mi padre era un policía retirado que había hecho realidad su sueño de tener una librería cuando conoció a Jesús. Con cincuenta años consideró que ya había visto suficiente miseria y sufrimiento para llenar dos vidas, así que no dudó en abrir la tienda en la parte de debajo de nuestra casa, animado por el que sería el gran amor de su vida. Mi padre se empeñó en llamarla Rayuela en su honor, pues era argentino, como Cortázar.
Fuimos una familia de tres miembros hasta que cumplí los veintidós. Después, Jesús fue diagnosticado de cáncer de páncreas. La enfermedad se lo llevó en solo dos meses. Fueron once años de amor incondicional, y cinco de extrañarlo cada día. Su foto, junto con la de mi madre y doña Nicanora, formaban el clan de los ausentes en el salón de mi padre.
Mi padre incluyó el café en un intento de reflotar el negocio cuando surgieron los libros electrónicos, pero la verdad era que la rentabilidad no era la mejor todos los meses y que lo mantenía por una cuestión meramente sentimental, sin grandes beneficios. Podríamos haber vivido con desahogo de su pensión y de los ahorros de toda una vida, pero a él le gustaba el ambiente de su tienda y le permitía mantenerse activo.
Eran las nueve de la noche cuando despedimos al último de los clientes, que había entrado solo para comprar un pedazo de bizcocho de canela casero.
—¿Te quedas a cenar? —Mi padre se sentó en una silla a contar la caja.
—Claro, no tengo nada en la nevera. —Él sonrió mientras negaba con la cabeza. Le pasé una mano por su pelo blanco hasta la nuca.
—Pues sube y ve calentando las berenjenas rellenas en el horno, no tardo.
Hice lo que me pedía. Me quité el delantal y atravesé los estantes repletos de libros impolutos hasta el final del local, donde una escalera de caracol conducía a la casa, en la segunda planta.
La casa permanecía igual que en mi infancia y adolescencia, con los toques que Jesús dejó impresos: las cortinas de lino del salón, el mueble vintage de la entrada. Todo elegido con un gusto que mi padre admiraba. Pero lo realmente importante eran los recuerdos que nos había dejado, que dolían y alegraban con la misma intensidad.
Las llaves de mi padre sonaron en la cerradura. Me encontró derruida en el sofá, las berenjenas quizá quemándose en el horno. Le vi asomar la cabeza y entrar en la cocina.
—He hablado con Javier —dijo elevando la voz para que le oyera bien.
Inhalé hasta inflar el pecho y dejé salir el aire en un soplido. Cuánta presión. Hasta mi padre estaba en mi contra.
—No quiero hablar con él, papá —respondí igual de alto.
—No te estás comportando como es debido, Ada —me regañó asomando por la puerta con un trapo en la mano—. Ha formado parte de nuestra familia durante mucho tiempo y tanto él como sus padres se han portado de forma excepcional siempre.
—Tienes razón, pero no quiero hablar con él, papá. Necesito espacio.
—Confío en que vas a encontrar la manera de explicarte.
—Lo haré en algún momento, te lo prometo.
Pensé que la campana del horno me había salvado de continuar siendo sermoneada, pero la realidad era que él sabía hasta dónde llegar, qué tecla apretar y, sobre todo, cuándo dejar de presionar.
Durante la cena hablamos de la invitación de Bruna y, según mi padre, de lo necesario que era para mí encontrar ayuda profesional para trabajar la pérdida del bebé, que había reactivado mis ataques de pánico y la ansiedad. Él creía que el aborto era un hecho lo suficientemente estresante como para influir en los problemas que ya tenía de base. Le prometí que acudiría a algún especialista y que todo iría bien mientras me tumbaba con la cabeza en su regazo, como cuando era pequeña.
Me quedé dormida sintiendo el suave tacto de las manos de mi padre en mi pelo. Ambos sabíamos que estaba en caída libre, otra vez.
Aún disponía de un par de horas antes de que Bruna pasara a recogerme. Había metido algo de ropa en una bolsa de deporte, nada elegante, algo de maquillaje y unos zapatos negros de tacón sin estrenar que parecían muy incómodos. Aunque nada que mis pies, deformes por tantas horas de entrenamiento, no pudieran soportar.
Me sobresaltó la vibración del móvil contra el cristal de la mesa. Mi padre quería saber si ya había salido y Xavi, si me venía bien quedar ese fin de semana. Por lo visto, su agente infiltrado, Bruna, no le había informado de nuestros planes.
Respondí a mi padre, que no se había enterado de la hora a la que salíamos, y estuve tentada de quedar con Xavi para el lunes, después de clase. No quería castigarlo más, era solo que no podía fiarme de mí misma ni de lo mucho que él me conocía. Mi móvil volvió a vibrar, y la cara de Bruna apareció sonriente en la pantalla. Ya estaba abajo esperándome, siempre puntual.
Distinguí el Porche Cayenne de Carlos en seguida, destacando sobre los coches de gama media de mi calle. Bruna levantó el brazo cuando ya estaba de camino hacia ellos. Crucé el parque. Metí mi mochila en el maletero y después la abracé, impregnándome la ropa de su perfume.
No tardamos mucho en llegar o quizá fueron las anécdotas de Bruna las que amenizaron el viaje. El caso es que en seguida dejamos atrás la señal que daba la bienvenida a la comunidad de Castilla La Mancha y nos adentramos en un complejo hotelero de cinco estrellas.
Bruna bajó del coche después de que yo cerrara el maletero. Primero un pie que terminaba en un tacón muy alto, después una larga pierna. Carlos le dio la mano y le ayudó a bajar del todo. El aparcamiento estaba lleno de los asistentes al congreso, y nadie quedó indiferente a Bruna; su pelo rubio pulcramente peinado hacia atrás, pendientes largos rozando las clavículas, bellas facciones angulosas, ojos azules grandes y expresivos. Carlos, tras coger las maletas se apresuró a darle la mano a su novia y nos instó a entrar en el complejo.
Varios edificios de diferentes alturas aparecieron en un primer barrido. Nos dirigimos al más alto, el cual supuse que albergaba las habitaciones. El enclave natural, rodeado de montañas, era digno de contemplar; el aire limpio, jardines verticales en varios edificios, ninguna ciudad cerca en varios kilómetros a la redonda. Hasta me pareció ver un lago tras el edificio redondo del fondo cuando atravesamos la puerta de entrada del hotel.
Nos registramos en la recepción de un blanco impoluto, roto solamente por el verde de la vegetación de algunas paredes y el agua cayendo en forma de cascada. En el centro de la recepción, un patio redondo con varios jardines hacía de eje y se elevaba hasta el tejado del edificio, separado por un metacrilato transparente. Aportaba luz y fundía el interior con el exterior de una manera muy hermosa.
Читать дальше