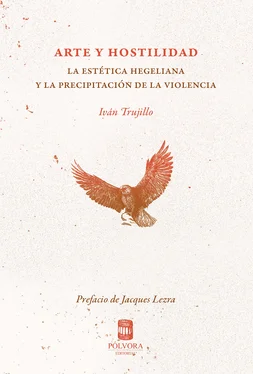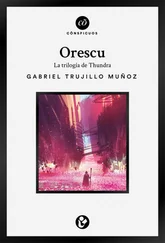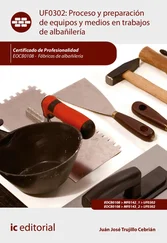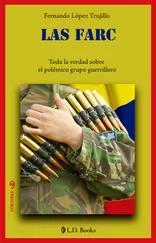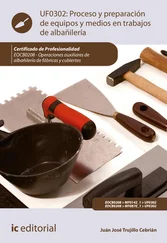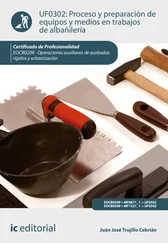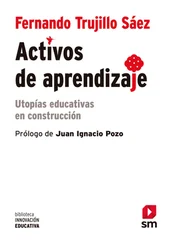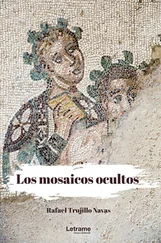17 2012.
18 En Wellmer 1993, se sitúa el pensamiento posmoderno de Lyotard en relación con Adorno y en la perspectiva de una recepción de la crítica de la razón post-adorniana.
19 Se cita un pasaje de La escritura y la diferencia, relativo a la soberanía, es decir también al abismo, al sin sentido, del no saber o del juego, de la pérdida de conocimiento cuyo despertar depende de una cierta caída y del azar: “Este discurso soberano no es otro discurso, otro encadenamiento desarrollado al lado del discurso significativo. No hay más que un discurso, el significativo, y en esto no se puede eludir a Hegel. Lo poético, o lo extático, es lo que en todo discurso puede abrirse a la pérdida absoluta de su sentido, al (sin) fondo de lo sagrado, del sin sentido, del no saber o del juego, a la pérdida de conocimiento de la que se despierta por una tirada de dados”. Más adelante volveremos a esta caída y a este azar a los que Hegel no es ajeno. Aprovechamos de bosquejar la siguiente objeción: lo que dice Derrida en este segmento lo dice porque, no obstante, observa una tendencia en Bataille a oponer el discurso soberano al discurso significativo. Si “no hay más que un discurso, el significativo”, entonces en cierto modo, no hay discurso soberano, no hay discurso estético que extender sobre, o ampliar a, lo no estético, como al parecer sostiene Menke. No se trata de que lo soberano se relacione con lo no estético, y esto porque lo soberano no es lo estético. Quizás lo que Menke llama lo no estético corresponde a lo estético con respecto a lo soberano al que no se opone.
20 Gethmann-Siefert ha realizado la edición crítica de la filosofía del arte correspondiente a los apuntes de Hotho de la lección de 1823. Esta edición ha sido publicada en Alemania el año 2003 en la editorial Felix Mainer. La traducción al castellano de esta edición, que todavía permanece inédita, ha sido realizada por el profesor Breno Onetto, de la Universidad Austral de Chile.
21 Dentro de las paradojas que hemos venido señalando, nos preguntamos si lo que está en juego es una nueva tentativa de incorporación, sobre la base de una cierta di-gestión, de la filosofía francesa en la filosofía alemana, y en la forma de un cierto relevo del habermasianismo. Nos referimos aquí a la primera edición, publicada el año 1991, de La crítica de la facultad de juzgar , y traducida por Pablo Oyarzun, actualmente profesor de Estética de la Universidad de Chile. Un primer efecto importante del trabajo de Oyarzun a partir de Kant es su tentativa de articulación entre éste y el trabajo de Benjamin, por ejemplo, en la Introducción al libro La dialéctica en suspenso , publicado en 1995 (la introducción está datada en 1993 y 1995). La versión de Benjamin salida de esta articulación, y que nos arriesgamos a llamar “patética” (en un sentido que precisamos en otra parte), calará fuertemente en el medio chileno y más allá. Habría que considerar también que, bajo su influencia, saldrán dos elaboraciones de la estética de lo sublime que incluyen una recepción más o menos rigurosa del trabajo de Lyotard. Una de sus vertientes corresponde a una reflexión sobre el golpe de Estado en Chile (“el Golpe” como “lo impresentable”). La otra, refiere a cierta “epojé” como “golpe de lo real”. Para la traducción de la tercera crítica, Cf . Emmanuel Kant, 1991. Para la articulación Kant-Benjamin, Cf . Benjamin 1995. Para la reflexión sobre el golpe de Estado, Cf . Thayer 2006. Para la reflexión sobre la “epojé” en la época de Jean-Luc Nancy, Cf . Garrido 2011. En una relación más directa con Lyotard y lo sublime, Cf . también Garrido 2012. Cf . además Habermas 1975. Agreguemos, de paso, que las impresiones que depositamos aquí se nos han vuelto a la vez más diferenciadas y más sólidas en la medida en que hace poco hemos tomado contacto con el seminario de Derrida “Nationalité et nationalisme philosophiques” realizado entre los años 1983-1989. Los archivos de este seminario, algunas de cuyas partes ya han sido publicadas, están en la Universidad de Irvine entre las cajas 18 y 20.
22 Proyecto Fondecyt 2006.
23 Como hemos intentado sugerir más arriba, con Manfred Frank el envío del habermasianismo estaba transido de un paradójico nacionalismo filosófico que, contrario a sus pretensiones, volvía más difícil distinguir los franceses de los alemanes, los modernos de los posmodernos, los últimos de los primeros, el antes y el después. Lo que hemos dicho hasta aquí del proyecto sobre la estética de Hegel, y que será matizado enseguida, no parece escapar del todo del intento por retrotraer el posestructuralismo francés a su antecedente alemán temprano-romántico sobre la base de cierta inactualidad del hegelianismo. En un capítulo de un libro publicado un año antes de este proyecto, “La disputa sobre el significado de la ironía. Hegel y F. Schlegel”, Gonzalo Portales, investigador responsable del mismo, observaba la aparente radicalidad de la actual crítica a Hegel (se menciona primero a una “cierta tradición francesa”, “motivada seguramente” por Kojève, enseguida a “la filosofía alemana” de un Heidegger y su confrontación con Hegel, y finalmente, sobre la base de aquella, la filosofía de la diferencia”, es decir, Derrida), toda vez que la inmensidad de las dificultades en desarrollar una filosofía del absoluto ya se hallaba presente en el momento mismo de la gestación de dicho proyecto hegeliano, es decir en corrientes tales como el temprano-romanticismo. Portales añadía: “Tan decisiva aparece a la mirada actual el tipo de confrontación del romanticismo, especialmente del ‘romanticismo temprano’ o Frühromantik , con la filosofía hegeliana, que no se ha dudado en extender hacia el pasado el neologismo ‘deconstrucción’ con el fin de caracterizar idóneamente el modo propio de ese discurso antisistémico”(Portales & Onetto 2005). Este sutil juego del antes y el después, del primero y del segundo, etc., a favor de la tradición alemana, ha
tenido lugar antes también en un trabajo de Portales, publicado el año 2000. Situando este trabajo en el horizonte de “La modernidad como proyecto inconcluso” de Habermas, Portales se comprometía allí a una cierta comparación entre las ilustraciones francesa y alemana, siendo esta última la así llamada “ilustración tardía” ( Spätaufklärung). Lo que se decía enseguida tenía la forma de un cierto movimiento especular de carrete, que primero apelaba a Marx, a lo que se dice en la “Introducción a la Crítica de la Filosofía del derecho de Hegel” en el sentido que la crítica de la religión en Alemania es el “supuesto de toda crítica”, para luego, apelar de nuevo a él, pero sin poder citarlo . Se va a decir, en efecto, todavía apoyándose en Marx que para éste Alemania se ha caracterizado por llegar retrasada a las revoluciones políticas y a los cambios sociales, siendo Francia por antonomasia el teatro de estos acontecimientos. Luego, tras decir, todavía cercano al texto de Marx, que “el único ámbito en el que Alemania habría sido contemporánea del resto de Europa estaría representado por el grado de desarrollo de su filosofía” (19), se va a decir lo que sigue ya sin Marx: “la ilustración alemana fue, sin duda, tardía con respecto a los procesos llevados a cabo en otros países (hecho consentido ya por la mera expresión habitual de deutsche Spätaufklärung ), pero a la vez fue a la vez filosóficamente más fecunda, posibilitando el nacimiento de obras fundamentales, como lo es, sin duda, la filosofía de Kant” (19). Estimamos que ninguna de las referencias en las que se apoyaba Portales en su libro, incluyendo Marx, le permitía decir, salvo por cierta concesión al uso, que la ilustración alemana fue “filosóficamente más fecunda” que la francesa, y que “la filosofía de Kant”, es una prueba de ello. Sería pertinente recordar aquí las críticas de Marx a Grün en La ideología alemana (2014) y que, sobre todo en relación con esta crítica, Derrida habla de “nacional-filosofismo” en su seminario “Nationalité et nationalisme philosophiques”.
Читать дальше