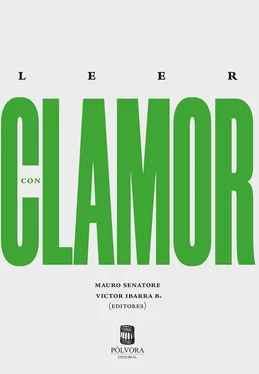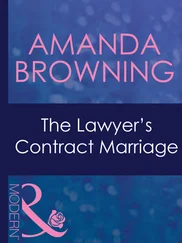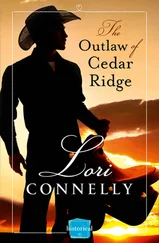La familia cristiana se eleva sobre un fundamento infinito toda vez que, forjada en el amor, tiene lugar sobre un soporte no creacionista, a diferencia de la venida a la existencia del judío. El judío es, según Hegel, creado por un dios que se aleja y que lo abandona en su finitud; por eso en la estética hegeliana lo sublime aparece con la marca del judío. Para Hegel, el arte de lo sublime coincide con la escritura judía. Él la llama indistintamente poesía judía, Salmos, poesía sacra. En la palabra sagrada, la criatura (es decir, la pura palabra, pero pura no respecto de su idealidad, sino de su materialidad) se declara impotente frente a su sentido creador, esto es, “vacía del sentido”. El sentido creador ha dado la vida y se ha replegado sobre sí, diremos, “allá lejos”. La palabra judía, por lo tanto, tiende a un sentido que no puede ni nominar ni representar mediante el signo. El arte de la sublimidad precede al signo mismo, pertenece al ámbito –de pertenecer a alguno– del símbolo, toda vez que en este último la relación entre el sentido y la figura está todavía imbricada, es decir, no es del todo arbitraria. Por ello, “lo sublime” se caracteriza para Hegel por una impotencia de la criatura para figurar el sentido. El cristiano, en cambio, surge en el logos, no fuera de él. Dios no se aleja porque, en rigor, no crea nada fuera de su infinitud, el hombre es en su seno 12 , en su amor. “Había –por tanto– una familia judía privada de amor; ella misma había roto con una familia más primitiva y natural” (Derrida 2015, 46). El judío no amaría en la intimidad de sus relaciones filiales, mantendría su diferencia frente a la individualidad que se le enfrenta.
A partir de esta premisa, para Hegel el judío dominará la naturaleza (Derrida 2015, 47) que se le aparece hostil –cuestión que supone ya la ruptura con los lazos que podrían caracterizar un estado amoroso originario 13 – mediante la creación de un dios propio y de su conversión en el esclavo favorito. De Abraham dirá Hegel, entonces, parafraseado por Derrida, que “[c]onstruido, criado bajo esta relación de esclavitud, ‘no podía amar nada’; solo temer y hacer temer” (2015, 51). No amaba ni siquiera a su hijo. “Su hijo era su único amor ( einzige Liebe ), el único género de inmortalidad que conoció. Su inquietud solo se apaciguó cuando empezó a asegurarse de que podía superar ese amor y matar a su hijo ‘con sus propias manos’ ” (2015, 51). Abraham no podía amar nada porque se había sometido a una relación de heteronomía con su dios. “Su corazón estaba escindido de todo ( sein von allem sich absonderndes Gemüt ) – ‘corazón circunciso’ ”. Por consiguiente, en su decisión de efectuar el sacrificio, “Abraham se convierte en el Gunst , en Günstling , el único favorito de Dios; y este favor es hereditario. Abraham reconstruye una familia –que se ha hecho más fuerte– y una nación infinitamente privilegiada, elevada por encima de las demás, separada de ellas” (2015, 53).
Y entonces el judío tendría un corazón de piedra porque no ama, no insufla vida (2015, 57). Y por consiguiente no hay familia, porque la familia es el lugar del sentimiento, de la Empfindung (2015, 57-58) y también del amor.
V. El amor y la belleza . De algún modo, para Hegel la incapacidad de amar es, al mismo tiempo, una incapacidad para la belleza 14 . Y que el judaísmo se opone a la belleza, como un estadio previo, si se quiere, es fácilmente comprobable en sus Lecciones sobre la estética . Las reflexiones sobre el judaísmo se enmarcan en la investigación del símbolo, en el sublime hegeliano que es caracterizado en efecto como pre-arte , como estado preparatorio o más bien superado que el arte verdadero reemplaza con la armonía 15 entre idea y figura en la estatuaria griega, sublimidad que ya he adelantado en el acápite previo.
“El cristianismo habrá llevado a cabo justamente este relevo del ídolo y de la representación sensible en lo infinito del amor y de la belleza” (Derrida 2015, 59). Y claro, el sublime hegeliano, momento de tratamiento del judaísmo, no es todavía belleza. No es todavía el amor. En el caso estético, la belleza promete la unión de lo sensible y de lo insensible, de lo finito y de lo infinito –porque no habría otra cosa que el infinito–, promesa que el judío no puede hacer. Lo que falta es, como dice Derrida, “el esquema intermedio de una encarnación” (2015, 58). Lo que pareciera sugerirse es que el amor, como prefiguración bella, puede llegar a ser ese esquema intermedio. El problema es que esa encarnación, y en esto coincido con Derrida, se resiste a perdurar en el tiempo y en el mundo, y no consigue objetivar un amor inmaterial. El amor no podrá constituir esquema.
Las lágrimas se adelantarán al amor para hacerle lugar –lo harán venir a nosotros– y caerán desde los ojos de María Magdalena como testimonio de la única escena bella en la historia de Jesús, como ha notado Derrida (2015, 72) en la lectura de Hegel. Escena bella y también amorosa. El problema que vincula el amor y la belleza es precisamente la cuestión de la figura, de la fragilidad, antes bien, del material que encarna esa figura. ¿Cómo pueden las lágrimas manifestar una objetividad del amor? ¿Cómo no leer en la afirmación de Hegel ya una renuncia a la encarnación, la falibilidad del material? Como bien muestra Derrida, el perdón de Jesús para María Magdalena se justifica, en boca de Hegel, por el amor. Ella es perdonada porque ha amado demasiado. El amor se derrama en sus lágrimas, ella misma derrama su perdón.
Jesús la perdona. Porque ha amado mucho, desde luego. Pero sobre todo, dice Hegel, porque ha hecho por Jesús algo “bello”: “Es el único momento, en la historia de Jesús, que induce al nombre de belleza”.
¿A qué belleza ha sido sensible Jesús? A la del desbordamiento del amor, ciertamente, a la de los besos, a la de las lágrimas de ternura, pero sobre todo –démosle crédito a Hegel en esto– a ese aceite perfumado, a ese óleo con el que ella untó sus pies. Es como si por anticipado cuidase de su cadáver adorándolo, apretándolo suavemente entre sus manos, aliviándolo con una santa pomada, envolviéndolo con vendas en el momento en que comienza a ponerse rígido (2015, 73-74).
Hay aquí una equivalencia más o menos explícita entre amor y belleza. Esta equivalencia no puede, sin embargo, ser total. La armonía del amor en el caso de la belleza cristiana se alcanzará con la resurrección de Cristo, resurrección que la condenará a la vez, porque le pesará al amor la individualidad sensible de Jesús. Dirá Hegel explícitamente que “de este modo a la imagen del resucitado, de la unificación hecha ser, se le añade un suplemento plenamente objetivo, individual, que debe adjuntarse al amor, pero debe quedar fijado en el entendimiento como individual, como opuesto: una realidad que al divinizado le cuelga de los pies como plomo, que tira de él hacia el suelo, mientras que el dios debería cernirse en el medio entre lo infinito, ilimitado del cielo y la tierra, el conjunto de meras limitaciones” (2014a, 454), y entonces sus características son distintas de la belleza griega, cuya armonía, que se basa en el dios figurado en la estatua, fracasa porque el ideal de lo bello deja de encontrar acomodo en la diversidad sensible, y así por otras razones, opuestas a las del fracaso de la belleza cristiana; dicho en simple, de un lado, la divinidad es arrastrada a la tierra por la objetividad de la figura de Jesús, del otro, es levantada hacia el cielo, repelida por la pluralidad, por la incapacidad de la figura del material de ser una y de preservarse una (se desgasta, se diverge, etcétera).
Читать дальше