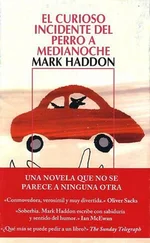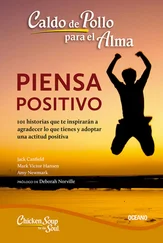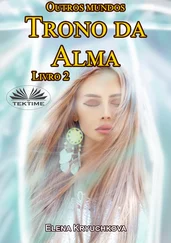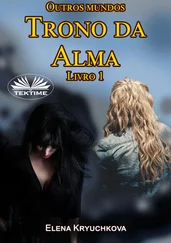—¡Tenemos una carga caliente! —le gritó el conductor al piloto—. ¡Llévala al hospital lo más rápido que puedas!
¿Carga caliente? Nunca había oído ese término. Pero no causó pánico en mi corazón. La paz que ya había sentido permaneció en mí. “Matthew está en mis manos.”
Como no nos permitieron viajar en el helicóptero, subimos de un salto a la camioneta de Tim y salimos volando al hospital. Cuando llegamos, Matthew ya estaba en cirugía. Amigos y familiares se reunieron en la sala de espera. Con cada emotivo abrazo o apretón de manos que recibía, me sentía más fuerte.
“Matthew va a estar bien”, no cesaba de repetirme. “Lo sé.”
Cinco largas horas más tarde, a Tim y a mí nos dejaron entrar a cuidados pediátricos intensivos. Tendido en una sobria cuna blanca, inmovilizado por un collarín y con tubos conectados a varias partes de su cuerpo, Matthew no guardaba semejanza alguna con el niño bullicioso que horas antes había estado retozando en el jardín y trepando sobre las lápidas.
—No se va a morir, ¿verdad, doctor? —tartamudeó Tim—. ¡Dígame que mi hijo va a estar bien!
—Aún no lo sabemos —contestó el médico en voz baja—. Es una maravilla que esté vivo siquiera. Hay cierta posibilidad de parálisis. Tal vez también de daño cerebral. Y es muy probable que su visión o audición se vea afectada.
Tim se puso pálido y se desplomó en una silla. Me acerqué a él y lo rodeé con mis brazos.
—Matthew va a estar bien —le dije.
—¿Cómo puedes decir eso? —preguntó él mientras lágrimas rodaban por sus mejillas—. ¿Cómo lo sabes?
—Lo sé de buena fuente —respondí—. De la mejor fuente.
Dado que está a nuestro lado cien por ciento del tiempo, esa fuente demostró tener razón. Justo una semana después del accidente, Matthew fue dado de alta en el hospital. Volvió a casa con un hueso facial fracturado, una oreja aplastada, la nariz rota y una derivación en la parte baja de su espalda para extraer líquido de la columna.
—No creí que este niño sobreviviera —me confesó una enfermera de Life Flight el día que salimos del hospital—. ¡Es prácticamente un milagro!
Matthew es hoy un adolescente sano y feliz. Le encantan los deportes y los videojuegos, y le va bien en la escuela. Los únicos recordatorios de su accidente son las gafas que usa para proteger su ojo “fuerte” y un comprometido sentido del olfato. Aunque en realidad no recuerda nada su accidente, lo ha oído relatar tantas veces que dice recordarlo con extremo detalle.
¿Qué salvó a Matthew de la muerte esa fatídica tarde de primavera?
Algunos dicen que el suelo estaba tan blando que cedió lo suficiente bajo el peso de la lápida para que el niño no fuera aplastado. Otros atribuyen el mérito al sistema de identificación del 911 en nuestro condado, por permitir que el personal de emergencia llegara tan rápido a nuestra casa. Otros más apuntan al hecho de que nuestro patio haya sido lo bastante grande y plano para permitir que el helicóptero aterrizara.
Es indudable que todos estos factores intervinieron en el milagro de Matthew. Pero yo sé qué fue lo que en verdad salvó su vida esa tarde. Y Matthew también lo sabe.
—Papá me quitó la lápida de encima, y un helicóptero me llevó al hospital para que los doctores me operaran —dice él—. Pero fue Dios quien salvó mi vida.
“Matthew está en mis manos. Él va a estar bien”, murmuró el Señor en mi oído esa horrible tarde. “Ten fe. Ten fe.”
La tuve. Y la sigo teniendo. Hoy más que nunca.
~Mandy Hastings
 Un pequeño milagro de Dios
Un pequeño milagro de Dios
Mi esposo y yo esperábamos a nuestro cuarto hijo. Mi embarazo fue normal hasta las treinta y un semanas, cuando los médicos advirtieron un problema en el desarrollo del bebé: éste se ubicaba apenas en el décimo percentil de su edad de gestación. Debido a esto, los doctores comenzaron a monitorearme más de cerca, haciendo pruebas no estresantes y ultrasonidos dos veces por semana. A las treinta y cuatro semanas notaron que había demasiado líquido alrededor del bebé, que sus extremidades eran más cortas de lo que deberían y que parecía tener un estómago de “doble burbuja”. Así, mis doctores en el sureste de Nuevo México decidieron mandarme con un especialista fetal en Odessa, Texas (a ciento treinta kilómetros de nuestra ciudad).
Jesús respondió y
díjoles: “Una obra
hice y todos os
maravilláis”.
~JUAN 7, 21
En Odessa, el especialista realizó otro ultrasonido. Confirmó el problema que los médicos en casa habían detectado, pero pudo darles un nombre. La “doble burbuja” en el estómago del bebé era una afección llamada atresia duodenal, en la que el conducto que va del estómago al intestino delgado no está presente, o está bloqueado. Como el bebé no podía pasar nada de líquido, su estómago y riñones estaban inflamados más de lo normal. Mientras estuviera en la matriz, me aseguró el doctor, el niño se encontraría bien y no sufriría dolor, pero necesitaría cirugía para curar la atresia duodenal poco después de que naciera. Dado que el bebé tenía esa afección, brazos y piernas cortos y demasiado líquido a su alrededor, el doctor también me informó que era muy probable que naciera con síndrome de Down. Debido a todas estas complicaciones, él quería mandarme a dar a luz a Dallas (a seiscientos cincuenta kilómetros de nuestro hogar), para que estuviera cerca de algunas de las mejores unidades neonatales de cuidados intensivos (UNCI) y cirujanos pediátricos del mundo.
Mi esposo y yo estábamos devastados, desde luego. Nos preocupaba la esperanza de vida de nuestro hijo, así como lo que quizá él no podría hacer si nacía con síndrome de Down. Sin embargo, aunque ambos sentíamos que tener un hijo así sería todo un reto, sabíamos que también sería una experiencia satisfactoria, y que podríamos darle la mejor vida posible. En realidad, el síndrome de Down no nos inquietaba; lo que nos aterraba eran la cirugía y la recuperación. Además, teníamos tres hijos en edad escolar, a los que tendríamos que dejar en casa con familiares mientras estuviéramos en Dallas.
Conté con casi una semana para disponer mi partida a Dallas, así que preparé a mis hijos al tiempo que mi esposo y yo tratábamos de ponernos a punto. Llamamos a toda nuestra familia y fuimos incluidos en listas de oraciones alrededor del país. Mi esposo, mis hijos y yo rezábamos todas las noches en la mesa, como lo habíamos hecho siempre, aunque concentrándonos en particular en el bebé por nacer. Yo lloraba seguido, pero sabía que Dios iba a ayudarnos: siempre lo había hecho.
Llegamos a Dallas cuando yo tenía treinta y seis semanas de embarazo, y nos reunimos de inmediato con el especialista fetal y los cirujanos del Centro Médico Infantil. Ellos hicieron otro ultrasonido y confirmaron los hallazgos previos. Un día después de nuestra llegada, indujeron el trabajo de parto. Luego de tres días, aún no había ningún resultado. Entre tanto, todos seguían pidiendo por nosotros. Extrañábamos a nuestros hijos, ellos nos extrañaban a nosotros y el nuevo bebé nos preocupaba. Sin embargo, Dios oyó las oraciones de nuestros amigos y familiares; y aunque las circunstancias eran difíciles, nos dio una paz que me es imposible explicar con palabras. Sólo sabíamos que todo iba a estar bien, y seguíamos rezando. Luego del tercer día de trabajo de parto, los médicos me permitieron regresar al hotel para pasar el fin de semana, y me dijeron que intentarían de nuevo el lunes. Volvimos al hospital el lunes en la mañana, pero como no había progresos, finalmente me practicaron una cesárea.
Читать дальше
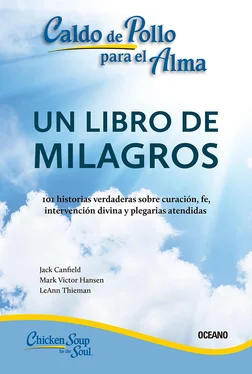
 Un pequeño milagro de Dios
Un pequeño milagro de Dios