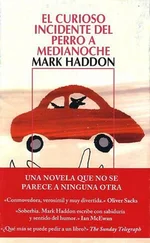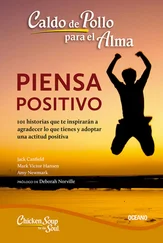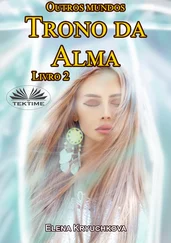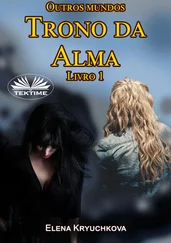A ciento cincuenta kilómetros de casa, nuestro vehículo comenzó a cascabelear y se paró.
—Nunca antes me había quedado sin gasolina —dijo Gordon, golpeando el volante con una mano y encogiéndose de hombros.
En cuanto hicimos alto, alguien tocó en la ventana del conductor.
—¿Necesita ayuda? —preguntó un desconocido.
Él mismo llevó y trajo a Gordon de la gasolinería.
Mi esposo me comentó sorprendido:
—El dependiente me prestó una lata, la llenó de gasolina y me dijo que le pagara al regresar.
Milagrosamente, la casa rodante arrancó. Desde la gasolinería volví a llamar al hospital.
—Sigue en estado crítico.
Cerré entonces la puerta de la recámara de la casa rodante, me arrodillé y seguí con mis oraciones.
Llegamos al estacionamiento del hospital de Fort Collins el sábado a la una de la tarde, y entre un apretado grupo de estudiantes de preparatoria nos abrimos paso hasta el cuarto de Vaughn.
El doctor nos explicó:
—Le quitamos el bazo, remediamos un fémur roto y curamos otros órganos.
Habían vendado también sus costillas fracturadas y limpiado su sangre con casi cuatro litros de donaciones.
—Le estamos dando todas las medicinas posibles para mantenerlo vivo.
Vaughn despertó y se puso muy contento al vernos. Más tarde me dijo:
—Mamá, tócame el estómago.
Su hinchado abdomen, duro como una roca, nos alertó de más problemas.
En cuestión de minutos, varios médicos llegaron corriendo a su cuarto.
—¡Vaughn necesita otra operación ahora mismo! ¡Podría morir de una hemorragia interna!
Se lo llevaron corriendo.
Después de la operación, cayó en coma.
—Las medicinas no parecen dar resultado —dijo el doctor—. Si durante la noche no hay un cambio radical, me temo que quedan pocas esperanzas.
Gordon y yo nos sentamos junto a la cama con Michael, el “hermano de sangre” de Vaughn. Gordon no dejaba de cabecear. Le moví el hombro.
—¿Por qué no vas a casa a descansar un poco? Michael y yo nos quedaremos aquí.
Gordon se despidió con un abrazo y prometió que me relevaría más tarde.
En medio de cables y tubos, besé la frente de mi hijo y recé como no lo había hecho nunca.
A las dos o tres de la mañana me sentí sofocada en ese cuarto sombrío y mortecino lleno de ruidosos monitores. Antes de irse, el cura me había dicho:
—Dejo hostias en la capilla.
Como ministra eucarística, yo conocía el protocolo. Corrí a la capilla, hallé las hostias y deposité una en la palma de mi mano.
De vuelta en el cuarto de Vaughn, le dije a Michael:
—Los médicos ya hicieron todo lo posible. El resto le toca a Dios.
Confiando en el milagro de la eucaristía, partí la hostia en tres pedazos. Puse uno en la lengua de mi hijo comatoso, le di el segundo a Michael y puse el último en mi boca y recé: “¿Curarás tú a Vaughn, Señor? Los doctores no pueden. ¡Encárgate tú de hacerlo, por favor, para que podamos recuperar a nuestro hijo!”.
Habiendo hecho cuanto podíamos, Michael y yo nos fuimos a casa. Le conté a Gordon lo que había hecho. Él se bañó y partió al hospital para remplazarme.
Apenas me había cambiado de ropa cuando llamó:
—¡Regresa! ¡Rápido!
Imaginé lo peor.
—Al entrar al cuarto de Vaughn —me dijo—, lo encontré vacío, con apenas una sábana.
Me derrumbé en una silla; los sollozos me ahogaron.
—Me aterré —continuó—. Creí que nuestro Vaughn había muerto.
Apreté el teléfono con ambas manos.
—¿Cómo que creíste?
Él contestó:
—Un grito escapó de mi garganta y caí de rodillas. Luego salí de la habitación, y fue entonces cuando vi el milagro.
—¿Qué milagro? —tartamudeé.
—Vaughn empujaba el soporte de suero en el pasillo, sin estar conectado a ningún monitor. Una enfermera caminaba a su lado. Ella lamentó que no se hubiera grabado en video la rápida recuperación de nuestro hijo, porque aquí no se la pueden explicar.
Yo sí puedo.
~Elaine Hanson, entrevistada por Linda Osmundson
 Atrapado bajo una lápida
Atrapado bajo una lápida
“¡Mamá!”
El grito de Blake, mi hija, de seis años de edad, hizo trizas la tranquilidad de esa tarde de marzo.
Por alguna razón, supe que no era uno de sus arrebatos de “Ven a ver lo que encontré” o “¡Mira a mi hermano!”. Pasaba algo malo. Muy malo. Con el corazón latiéndome a toda prisa, salí disparada al rincón del jardín donde los niños habían estado jugando. Nada habría podido prepararme para lo que vi.
Matthew, mi hijo, de dos años, estaba tirado en la hierba húmeda bajo una lápida de diez centímetros de grosor. Tenía la cabeza encajada en el suelo por la enorme losa de granito. No se movía ni hacía ruido.
“Mas yo haré venir
sanidad para ti y te
sanare de tus heridas”,
dice Jehová.
~JEREMÍAS 30, 17
—¡No, Señor, por favor! —imploré en voz alta—. ¡Esto no puede estar pasando! ¡Que sea una pesadilla, por favor! ¡Tim! —le grité a mi esposo—. ¡Apúrate!
Tim saltó la cerca de baja altura que rodeaba al cementerio. Aunque es grande y fuerte —de casi dos metros de estatura y ciento diez kilos de peso—, parecía imposible que un hombre fuera capaz de mover ese epitafio inmenso. Pero de un solo empujón cargado de adrenalina, Tim libró a Matthew de la lápida. Luego corrió a la casa y al teléfono.
Yo levanté a mi hijo del suelo frío y cargué su cuerpo flácido en mis brazos. Tenía cerrados los ojos y respiraba con dificultad. Había sangre en su nariz, ojos y boca.
—¡No te mueras! —supliqué, abrazándolo fuerte—. ¡Por favor no te mueras, Matthew!
Ese día de marzo había traído consigo las primeras temperaturas cálidas del año, y la fiebre de primavera había contagiado fuerte a mi familia. Yo me puse a lavar las ventanas mientras los niños jugaban afuera. Tim declaró que era una tarde perfecta para pintar unos viejos muebles de mimbre. Sabiendo que pintura fresca y niños no combinan, yo había alejado de la tentación a Blake y Matthew.
—¿Está bien si jugamos en el panteón? —había preguntado Blake. Yo asentí con la cabeza.
El cementerio había sido una fuente de fascinación desde que, un par de años antes, compramos una propiedad rural de dos hectáreas. Abandonado y lleno de maleza, nadie sabía quién debía mantener sus tumbas, de los siglos XVIII y xix. Así, nos convertimos en sus cuidadores extraoficiales. A veces caminábamos entre las tumbas, leyendo las inscripciones en las lápidas. A Blake le intrigaba mucho la gran cantidad de tumbas de infantes.
—¿Por qué antes morían tantos niños? —preguntó.
—Porque entonces no había tan buena atención médica como ahora —expliqué.
Estas palabras regresaron a mí mientras cargaba el débil cuerpo de Matthew. En un siglo lleno de milagros médicos, ¿podrían los doctores curar un cuerpecito cuya cabeza había sido aplastada por una lápida? ¿Él viviría incluso lo suficiente para llegar al hospital donde ellos podrían intentarlo?
Cerré los ojos y empecé a rezar otra vez: “¡Que Matthew viva, Señor, por favor! ¡No te lleves a mi hijo!”.
Cuando abrí los ojos, una extraña paz descendió sobre mí. “Ten fe. Todo va a estar bien. Matthew está en mis manos.” Estas palabras inundaron mi corazón mientras yo acariciaba el suave cabello de mi pequeño y esperaba la llegada del personal de emergencia. “Ten fe.”
Un helicóptero de Life Flight aterrizó minutos después de que una ambulancia llegó aullando a nuestra casa.
Читать дальше
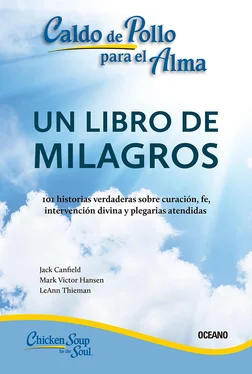
 Atrapado bajo una lápida
Atrapado bajo una lápida