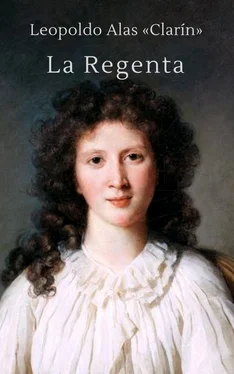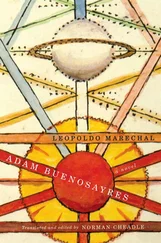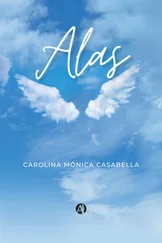Petra se presentó en el mismo desorden de antes.
—¿Qué hay? ¿se ha puesto peor?
—No es eso, muchacha—contestó don Víctor.
«¡Qué desfachatez! Aquella joven ¿no consideraba que estaba casi desnuda?».
—Es que... es que... por si Anselmo se duerme y no oye la señal de don Tomás (Frígilis)... Como es tan bruto Anselmo.... Quiero que tú me llames si oyes los tres ladridos... ya sabes... don Tomás....
—Sí, ya sé. Descuide usted, señor. En cuanto ladre don Tomás iré a llamarle. ¿No hay más?—añadió la rubia azafranada, con ojos provocativos.
—Nada más. Y acuéstate, que estás muy a la ligera y hace mucho frío.
Ella fingió un rubor que estaba muy lejos de su ánimo y volvió la espalda no muy cubierta. Don Víctor levantó entonces los ojos y pudo apreciar que eran, en efecto, encantos los que no velaba bien aquella chica.
Se cerró la puerta del cuarto de Petra y don Víctor emprendió de nuevo su majestuosa marcha por los pasillos.
Pero antes de entrar en su cuarto se dijo:
—«Ea; ya que estoy levantando voy a dar un vistazo a mi gente».
En un extremo de la galería de cristales había una puerta; la empujó suavemente y entró en la casa-habitación de sus pájaros que dormían el sueño de los justos.
Con la mano que llevaba libre hizo una pantalla para la luz de la palmatoria, y de puntillas se acercó a la canariera. No había novedad. Su visita inoportuna no fue notada más que por dos o tres canarios, que movieron las alas estremeciéndose y ocultaron la cabeza entre la pluma. Siguió adelante. Las tórtolas también dormían; allí hubo ciertos murmullos de desaprobación, y don Víctor se alejó por no ser indiscreto. Se acercó a la jaula «del tordo más filarmónico de la provincia, sin vanidad». El tordo estaba enhiesto sobre un travesaño, con los hombros encogidos ; pero no dormía. Sus ojos se fijaron de un modo impertinente en los de su amo y no quiso reconocerle. Toda la noche se hubiera estado el animalejo mira que te mirarás, con aire de desafío, sin bajar la mirada; «le conocía bien; era muy aragonés. ¡Y cómo se parecía a Ripamilán!». Siguió adelante. Quiso ver la codorniz; pero la salvaje africana se daba de cabezadas, asustada, contra el techo de lienzo de su jaula chata y la dejó tranquilizarse. Ante el reclamo de perdiz quedó extasiado. Si algún pensamiento impuro manchara acaso su conciencia poco antes, la contemplación del reclamo, aquella obra maestra de la naturaleza, le devolvió toda la elevación de miras y grandeza de espíritu que convenía al primer ornitólogo y al cazador sin rival de Vetusta.
Equilibrado el ánimo, volvió don Víctor al amor de las sábanas.
En aquella estancia dormían años atrás, en la cama dorada de Anita, él y ella, amantes esposos. Pero... habían coincidido en una idea.
A ella la molestaba él con sus madrugones de cazador; a él le molestaba ella porque le hacía sacrificarse y madrugar menos de lo que debía, por no despertarla. Además, los pájaros estaban en una especie de destierro, muy lejos del amo. Traerlos cerca estando allí Anita sería una crueldad; no la dejarían dormir la mañana. Pero él ¡con qué deleite hubiera saboreado el primer silbido del tordo, el arrullo voluptuoso de las tórtolas, el monótono ritmo de la codorniz, el chas, chas cacofónico, dulce al cazador, de la perdiz huraña!
No se recuerda quién, pero él piensa que Anita, se atrevió a manifestar el deseo de una separación en cuanto al tálamo— quo ad thorum —. Fue acogida con mal disimulado júbilo la proposición tímida, y el matrimonio mejor avenido del mundo dividió el lecho. Ella se fue al otro extremo del caserón, que era caliente porque estaba al Mediodía, y él se quedó en su alcoba. Pudo Anita dormir en adelante la mañana, sin que nadie interrumpiera esta delicia; y pudo Quintanar levantarse con la aurora y recrear el oído con los cercanos conciertos matutinos de codornices, tordos, perdices, tórtolas y canarios. Si algo faltaba antes para la completa armonía de aquella pareja, ya estaba colmada su felicidad doméstica, por lo que toca a la concordia.
Y a este propósito solía decir don Víctor, recordando su magistratura:
—«La libertad de cada cual se extiende hasta el límite en que empieza la libertad de los demás; por tener esto en cuenta, he sido siempre feliz en mi matrimonio».
Quiso dormir el poco tiempo de que disponía para ello, pero no pudo. En cuanto se quedaba trasvolado, soñaba que oía los tres ladridos de Frígilis.
¡Cosa extraña! Otras veces no le sucedía esto, dormía a pierna suelta y despertaba en el momento oportuno.
¡Habría sido la tila! Volvió a encender luz. Cogió el único libro que tenía sobre la mesa de noche. Era un tomo de mucho bulto. «Calderón de la Barca» decían unas letras doradas en el lomo. Leyó.
Siempre había sido muy aficionado a representar comedias, y le deleitaba especialmente el teatro del siglo diecisiete. Deliraba por las costumbres de aquel tiempo en que se sabía lo que era honor y mantenerlo. Según él, nadie como Calderón entendía en achaques del puntillo de honor, ni daba nadie las estocadas que lavan reputaciones tan a tiempo, ni en el discreteo de lo que era amor y no lo era, le llegaba autor alguno a la suela de los zapatos. En lo de tomar justa y sabrosa venganza los maridos ultrajados, el divino don Pedro había discurrido como nadie y sin quitar a «El castigo sin venganza» y otros portentos de Lope el mérito que tenían, don Víctor nada encontraba como «El médico de su honra».
—Si mi mujer—decía a Frígilis—fuese capaz de caer en liviandad digna de castigo....
—Lo cual es absurdo aun supuesto...—Bien, pero suponiendo ese absurdo... yo le doy una sangría suelta.
Y hasta nombraba el albéitar a quien había de llamar y tapar los ojos, con todo lo demás del argumento. Tampoco le parecía mal lo de prender fuego a la casa y vengar secretamente el supuesto adulterio de su mujer. Si llegara el caso, que claro que no llegaría, él no pensaba prorrumpir en preciosa tirada de versos, porque ni era poeta ni quería calentarse al calor de su casa incendiada; pero en todo lo demás había de ser, dado el caso, no menos rigoroso que tales y otros caballeros parecidos de aquella España de mejores días.
Frígilis opinaba que todo aquello estaba bien en las comedias, pero que en el mundo un marido no está para divertir al público con emociones fuertes, y lo que debe hacer en tan apurada situación es perseguir al seductor ante los tribunales y procurar que su mujer vaya a un convento.
—¡Absurdo! ¡absurdo!—gritaba don Víctor—jamás se hizo cosa por el estilo en los gloriosos siglos de estos insignes poetas.
—Afortunadamente—añadía calmándose—yo no me veré nunca en el doloroso trance de escogitar medios para vengar tales agravios; pero juro a Dios que llegado el caso, mis atrocidades serían dignas de ser puestas en décimas calderonianas.
Y lo pensaba como lo decía. Todas las noches antes de dormir se daba un atracón de honra a la antigua, como él decía; honra habladora, así con la espada como con la discreta lengua. Quintanar manejaba el florete, la espada española, la daga. Esta afición le había venido de su pasión por el teatro. Cuando trabajaba como aficionado, había comprendido en los numerosos duelos que tuvo en escena la necesidad de la esgrima, y con tal calor lo tomó, y tal disposición natural tenía, que llegó a ser poco menos que un maestro. Por supuesto, no entraba en sus planes matar a nadie; era un espadachín lírico. Pero su mayor habilidad estaba en el manejo de la pistola; encendía un fósforo con una bala a veinticinco pasos, mataba un mosquito a treinta y se lucía con otros ejercicios por el estilo. Pero no era jactancioso. Estimaba en poco su destreza; casi nadie sabía de ella. Lo principal era tener aquella sublime idea del honor, tan propia para redondillas y hasta sonetos. Él era pacífico; nunca había pegado a nadie. Las muertes que había firmado como juez, le habían causado siempre inapetencias, dolores de cabeza, a pesar de que se creía irresponsable.
Читать дальше