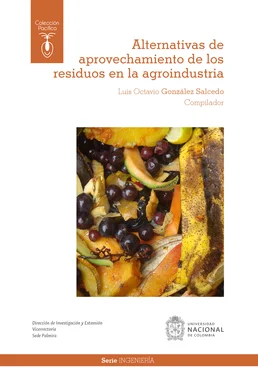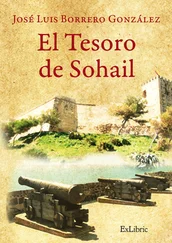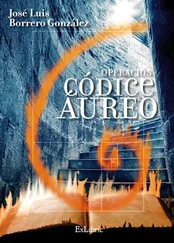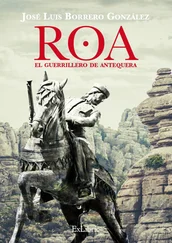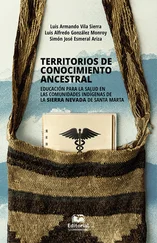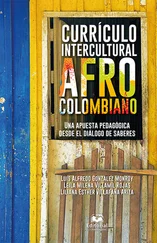Pedro Vanegas Mahecha. Ingeniero químico (1987), especialista en Salud Ocupacional (Higiene Industrial) de la Universidad Libre Seccional Cali (1997), y magíster en Ingeniería Agrícola (2008) de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. Posee experiencia profesional en las áreas de Ingeniería Química y de Producción, así como académica universitaria en programas de Ingeniería Agrícola, Agroindustrial y de Alimentos. Sus áreas de investigación se relacionan con el aprovechamiento de residuos de origen agroindustrial, operaciones unitarias y procesos de poscosecha de materias primas agrícolas y de hierbas aromáticas, la gestión de la productividad y de la calidad y las ciencias térmicas. Creador de prototipos funcionales para la enseñanza de intercambio de calor. Actualmente está vinculado como profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira. Correo electrónico: pvanegasmah@unal.edu.co
Saúl Dussán Sarria. Ingeniero agrícola de la Universidad Surcolombiana (1993), con estudios de magíster (1998) y doctorado (2002) en Ingeniería Agrícola de la Universidade Estadual de Campinas, Brasil. Su experiencia académica universitaria la ha desarrollado en Ingeniería Agrícola, Agroindustrial y de Alimentos, orientando sus investigaciones hacia la calidad de los alimentos, los envases para alimentos, los procesos de fisiología y tecnología poscosecha, y la agroindustria de frutas y hortalizas. Actualmente es profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira. Correo electrónico: sdussan@unal.edu.co
La ingeniería agroindustrial transforma la materia prima en servicios y bienes, a partir de actividades tanto en el sector alimenticio como no alimenticio; como rama de la ingeniería su objeto de estudio es la producción, conservación, transformación y comercialización de materias primas de origen biológico (Da Silva, Shepherd, Jenane y Miranda, 2013). De esta forma, se obtienen aplicaciones alimentarias en carnes, leches, frutas y hortalizas, recursos pesqueros, fermentaciones, enzimas, entre otros, así como aplicaciones no alimentarias, como el caso del aprovechamiento de curtiembres, recursos maderables y biocombustibles, para no citar un extenso listado de estas (Stincer, 2012).
En el aprovechamiento óptimo e integral de estos recursos biológicos para uso alimentario y no alimentario, sus procesos involucran tanto valores agregados como la adecuación de estos para dinamizar las cadenas productivas, los principios de sostenibilidad y la preservación del ambiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MinAmbiente, 2014). En esta última consideración, como proceso de transformación, la ingeniería agroindustrial en sus actividades genera un importante volumen de residuos; en Colombia, el Departamento de Planeación Nacional (DNP) promueve mecanismos para que al menos un 20 % de los residuos agroindustriales sean convertidos en subproductos, es decir en alternativas de materia para nuevos productos y, a corto plazo, en una alternativa de mitigación de esta problemática ambiental (Peñaranda, Montenegro y Giraldo, 2017).
Diversas y nuevas transformaciones permiten convertir dichos residuos agroindustriales en subproductos, ya que sus características y propiedades han evidenciado la posibilidad de ser aplicados en las industrias cosmética y nutricional, farmacéutica, energética en el área de los biocombustibles, de la industria de la construcción y otras exploraciones que no son mencionadas acá, pero que en el diario quehacer investigativo se vienen realizando (Vargas y Pérez, 2018).
En un esfuerzo interdisciplinario e interinstitucional, un selecto grupo de investigadores, adscritos a diversos grupos de investigación y con conocimientos propios de su formación académica, abordan la temática del aprovechamiento de los residuos agroindustriales tanto en el sector alimenticio como no alimenticio. El resultado de esta exposición queda plasmado en este documento, que desde la perspectiva curricular propone el programa de Ingeniería Agroindustrial de la Facultad de Ingeniería y Administración de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira. Este documento se estructura en nueve capítulos, organizados desde un enfoque prioritario de la comprensión del resultado de la cadena productiva, hacia la decantación en diversas alternativas específicas del aprovechamiento del subproducto.
El primer capítulo, bajo la autoría de Pedro Vanegas Mahecha, Margarita María Andrade Machecha y Hugo Alexander Martínez Correa, titulado “El resultado de las cadenas agroindustriales: subproductos y residuos de la actividad agrícola”, expone el resultado inmediato de la generación de residuos agroindustriales en la actividad productiva. A partir del concepto formado en la escuela francesa y otros posteriores (López y Castrillón, 2007), se evalúan todos esos componentes interactivos que agregan valor a los flujos continuos y discontinuos de productos y procesos dentro del sistema de la agroindustria, con sus grandes sectores agroeconómicos: el alimentario y el no alimentario, orientándose entonces hacia los subsistemas de las cadenas agroalimentarias como la leche, las carnes y demás alimentos en general.
Como una iniciativa para el buen trato del medio ambiente, Andrea del Pilar Sánchez Camargo y Hugo Alexander Martínez Correa, presentan el segundo capítulo “Nuevas tecnologías verdes en la extracción de compuestos bioactivos a partir de residuos agroindustriales”, en el que se abordan las técnicas de extracción y separación en el análisis y la industria de los alimentos, que usualmente utilizan disolventes, generan fuentes de contaminación, entre otros temas. Los avances tecnológicos y científicos en los últimos años en el área de la “química verde” se han orientado a desarrollar disolventes amigables con el ambiente, capaces de reemplazar los tradicionales, con características únicas como presión de vapor nula, alta estabilidad térmica, entre otras (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - Unesco, 2012). En estos términos aparecen también tecnologías como la extracción con fluidos supercríticos, la cual es usada para la obtención de una gran variedad de compuestos químicos.
Los colorantes y tintes naturales, obtenidos de plantas, invertebrados o minerales, han sido utilizados desde épocas muy remotas como lo evidencian estudios y hallazgos arqueológicos en colorantes textiles del periodo Neolítico (Guirola, 2010). La mayor parte de los colorantes naturales son de origen vegetal, provenientes de raíces, bayas, cortezas, hojas, madera, hongos y líquenes; en adición, estos aventajan a los sintéticos por su sustentabilidad, al ser considerados como un recurso renovable que utiliza auxiliares naturales o de bajo, incluso, nulo impacto ambiental (Toledo, 2015). Por otra parte, el oscurecimiento enzimático que aparece en diversos vegetales como la manzana, la papa, el banano, el aguacate y otros, es manejado con la aplicación de procesos térmicos (Aguilar, 2012), a pesar de que la tendencia moderna es la de darle a los alimentos un procesamiento térmico mínimo —o de otro tipo—, pero siempre orientado a un impacto menor durante el tratamiento. De esta manera, Luis Eduardo Ordóñez Santos y Harlem Gerardo Torres Castañeda con “Obtención de colorantes naturales de origen vegetal”, y Saúl Dussán Sarria con “Oscurecimiento enzimático: control y aprovechamiento de antioxidantes para aplicación de frutas y hortalizas mínimamente procesadas”, tercer y cuarto capítulo, respectivamente, abordan el aprovechamiento desde una perspectiva ambiental y del recurso vegetal.
En los capítulos quinto y sexto, denominados “Algunas técnicas de caracterización de materiales de interés agroindustrial” y “Síntesis y caracterización de nanopartículas metálicas de interés agroindustrial”, respectivamente, Ana Cecilia Agudelo Henao, Doris Yaneth Cadavid Rodríguez y Germán Ayala Valencia, muestran las diversas metodologías y técnicas para caracterizar los subproductos agroindustriales. Esta caracterización permite la determinación de sus propiedades, conocimiento que, sin duda, potencia las futuras aplicaciones en nuevos procesos (Buera y Román, 2016).
Читать дальше