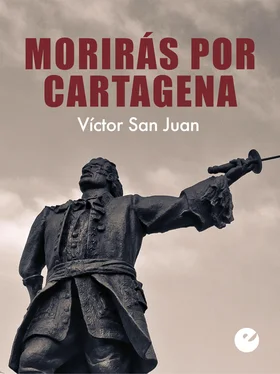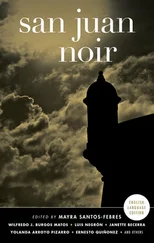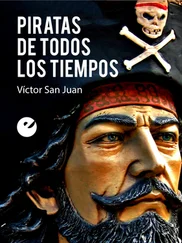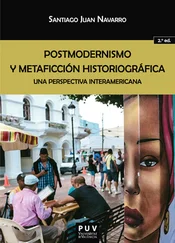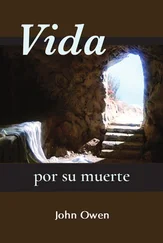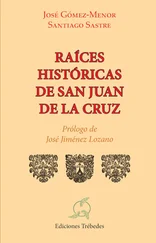A pesar del viento a la cuadra, todo el convoy pudo llegar a puerto sin tener que esperar a ninguno de los navíos fondeado en el exterior. Las miradas quedaron expectantes, pendientes de la lancha que, a su debido tiempo, se arrió por el costado de El Fuerte, y las lejanas figuras, con atuendo de colores, que la iban rellenando. La multitud prorrumpió en un estridente murmullo de vivas y exclamaciones cuando la embarcación, al fin, abrió del costado del navío, pero un silencio conmovedor e impresionante fue imponiéndosele en el atestado embarcadero mientras se acercaba, y ser cada vez más visible, la singular figura que destacaba como una torre de vigía en lo alto de un promontorio escarpado.
Don Blas de Lezo era la viva imagen de su propia historia. En su inimitable aspecto se podía seguir, como en el más denso curriculum vitae, toda su extensa peripecia guerrera, en la que destacaba, como última novedad, la implacable persecución que el general había llevado a cabo, después de la conquista de Orán y a las órdenes del conde de Montemar, sobre la galera Capitana del bey argelino, a la que siguió hasta el refugio de la bahía de Mostagán para su asalto y captura. Observando la imponente figura de don Blas, uno no podía menos que sentir cierta inevitable compasión por el bey; figura, por lo demás, asimétrica y peculiar, pues a una pierna no respondía otra, sino una pata de palo, al brazo no le emparejaba su homólogo, sino una manga discretamente retorcida, y, sobre todo, al ojo sano, farol solitario y resplandeciente, no le complementaba su pareja, que parecía haber desistido del mundo, a causa de daño irreparable, simple desánimo, o haberse hecho innecesaria su presencia por la fuerza concentrada en su compañero.
Los cartageneros de América quedaron un poco perplejos ante esta aparición, que no por conocida les resultaba, cada nueva vez que la veían, igualmente pintoresca. Don Blas no sólo era un general único, sino todo lo que, por el momento, remitía el Rey para hacerse cargo de la defensa de Cartagena de Indias. Y a fe que no por tullido y maltratado parecía insuficiente. Todos conocían a don Blas, sabían de su ejecutoria, su bravura, su carácter indómito, su mente genial y ese rasgo inimitable que le llevaba a continuos enfrentamientos con significados prebostes que acababan descargando sobre el cojo incorregible sus iras contenidas. El último, sin ir más lejos, el virrey del Perú, marqués de Castelfuerte, que decidiera perjudicarle por haber cuestionado don Blas determinados nombramientos de familiares de aquél para la Armada del Mar del Sur que estaba bajo su mando, aparte de decretar la baja de naves piratas capturadas aún útiles. El desencuentro llegó a tal punto que hubo de solicitarse el arbitrio de la corte española. Desgraciadamente, hallándose el rey Felipe sumido en uno de sus crónicos desvaríos, y su mujer, la Farnesio gobernadora, seducida por el verbo del execrable aventurero holandés Jan Willem de Ripperdá, no hallaría el marino otra solución para el conflicto que dejar campo libre a su enemigo, abandonando su cargo para regresar a España con toda su familia. Ganancia para el virrey, pérdida para la patria. La enconada disputa llegó hasta tal punto que don Blas tardó en cobrar su sueldo, teniendo que solicitar la ayuda de su familia política; deuda que puntualmente devolvería.
Con su impresionante peluca, el general desembarcó sin vacilación, rechazando a disgusto las inevitables ayudas que se le ofrecieron. Quedó así plantado, un poco inestable, ante unas autoridades inevitablemente sumidas en un ligero desconcierto. Estaba acostumbrado, desde que, a los 18 años, sirviendo en la Armada francesa del conde de Toulouse, resultó con la pierna izquierda destrozada en el combate de Vélez-Málaga, contra la flota británica de Rooke y Shovel. Al trauma imborrable de la tremenda amputación estando consciente había seguido una crudelísima recuperación, y la certeza de que el saludable y apolíneo físico juvenil ya nunca volvería a ser el mismo, tornándose en el desequilibrado, balbuceante y horrible cuerpo de un lisiado.
Tuvo que acostumbrarse a vivir con una tosca y díscola pata de palo. Quienes, en trances más leves han tenido que vérselas para desempeñarse con muletas, tal vez comprendan, lejanamente, la cruel coyuntura a la que se ve sometida una persona con una pierna de palo. Los repetidos y desiguales golpes que, al avanzar, percuten sobre la columna vertebral y sus articulaciones, acaban por dañarlas irreparablemente, produciendo así, con la edad, terribles dolores de espalda y lumbagos. Al mismo tiempo, como las extremidades inferiores resultan poco de fiar, el individuo se acostumbra a emplear los brazos para cargar todo el peso del cuerpo, lo que acaba produciendo un desproporcionado desarrollo de la parte superior del tórax, el cual, al ser un peso alto, y de forma similar a como sucede en los navíos, inevitablemente influye en la estabilidad. Por último, el forzado sedentarismo al que el minusválido se ve abocado puede trastornar su metabolismo, haciéndole ganar peso, algo nada recomendable para una estructura ósea ya gravemente dañada; de todo ello no resultan sino nuevas limitaciones que afectan no poco la moral y el tono vital.
Tronó la voz de don Blas, y aunque de su boca no salieron sino las banalidades y convencionalismos habituales con las que agradece el recién llegado a los que le reciben y rinden honores, su actitud y sus palabras, inconscientemente, traslucieron su energía, la misma con la que superó todo el trauma, reincorporándose a la Armada francesa, en la que fue ascendido a alférez. Retorna entonces a Pasajes, antes de proseguir su carrera con la Guerra de Sucesión. Destinado al Mediterráneo, protege convoyes y lleva aprovisionamiento a ciudades asediadas. Estas misiones, casi de guerrilla, revelaron en él rasgos ocultos como su vena indómita, audaz y tesonera, además de un ingenio inagotable para elaborar trucos y argucias que permitieran sorprender y burlar al enemigo. Ingenia y utiliza las cortinas de humo para escapar de la vista del adversario, y munición incendiaria para inutilizar sus embarcaciones. En una ocasión, un joven oficial inglés se atrevió a reprocharle la continua puesta en práctica de añagazas, instándole a combatir con honor. Tiene gracia, debió pensar don Blas, que el enemigo te diga lo que has de hacer, para que sea más fácil vencerte. Su nombre era Edward Vernon.
Pero si la voz del general mostró toda su energía, su mente perspicaz tuvo que adivinar lo que sospechaba: la mayor parte de los que le rodeaban, y habían salido a recibirle, ni estaban bregados ni servían para el combate. Qué sabrían ellos. Asignado a las defensas del puerto francés de Tolón, una esquirla de metralla se le había alojado en el ojo izquierdo; otra expeditiva operación quirúrgica logró salvar el globo ocular, mas, dañadas córnea y conjuntiva, perdió por completo la visión. ¿Era el precio de su excesiva adscripción al riesgo? Si ya duro debió ser quedar lisiado, perder la mitad de la vista resultaba una nueva prueba para su carácter indomable. Tenía que acostumbrarse no sólo a vivir dentro de una maltratada anatomía, sino a sufrir el hiriente respeto, o la falta de él, con la que se trata y moteja a un guerrero estropeado. Ante esta certeza, su carácter se tornaría recio, su respuesta, impulsiva, su tolerancia, escasa y predispuesta a la irascibilidad. La arrogancia del superviviente le haría parecer autorizado a la desconsideración. Sus palabras serían cada vez más ácidas, su lengua más afilada, su tono, día a día, más sonoro, terminante y agresivo. Puede que, con sorpresa, se diera cuenta de que predominaba fácilmente sobre los demás, siempre y cuando mantuviera oculto su inconfesable complejo, es decir, la repulsa que creería provocar en sociedad y especialmente, en el sexo opuesto.
Читать дальше