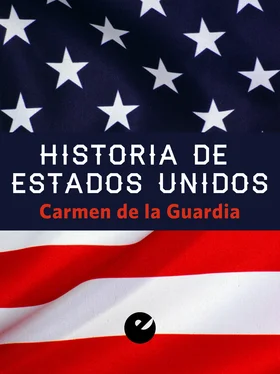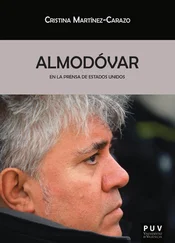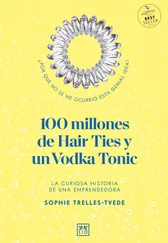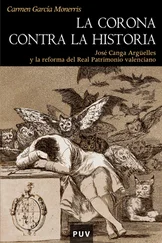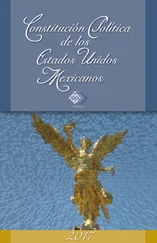“Tiempos como este ponen a prueba el alma de los hombres”, escribió Thomas Paine sobre el primer año de la guerra de Independencia de Estados Unidos, en su texto La crisis. Y tenía razón. El inicio de la guerra fue desolador para los antiguos colonos. Los ingleses habían reforzado su ejército, con más de 30.000 hombres, y habían trasladado el centro de la contienda desde Massachusetts a Nueva York. George Washington fortificó Brooklyn Heigths pero fue derrotado por sir William Howe en la batalla de Long Island. Tuvo que trasladarse primero a Manhattan, después a Nueva Jersey y más tarde a Pensilvania. Los ingleses, tras este impresionante inicio, pensaron que la guerra concluiría en 1777. Prepararon una ofensiva que creyeron definitiva para aislar a los estados de Nueva Inglaterra de los demás. El general John Burgoyne descendería desde Montreal por el río Hudson; el general St. Leger se dirigiría desde el lago Ontario, también hacia el Hudson, y el general Howe desde la ciudad de Nueva York ascendería, también por el gran río, hacia el norte del Estado. La finalidad era capturar la ciudad de Albany. Si lo lograban quedaría efectivamente aislada Nueva Inglaterra y el ejército británico se dirigiría hacia el Sur y conquistaría el resto de las colonias. Pero la estrategia inglesa fracasó. Las tropas de Leger tuvieron que retroceder de nuevo hacia Canadá por la resistencia del ejército norteamericano. Howe decidió, en lugar de ascender hacia el norte de Nueva York, dirigirse primero hacia Filadelfia y enfrentarse con George Washington. Si bien conquistó casi toda la ciudad, los americanos lograron resistir en Brandywine y en Germantown imposibilitando a los ingleses abandonar la ciudad y dirigirse hacia Albany para ayudar al ejército de Burgoyne. Cuando éste logró llegar a Saratoga, al norte de Albany, fue rodeado y derrotado por fuerzas norteamericanas dirigidas por el general patriota Horatio Gates, el 17 de octubre de 1777. Esta victoria del ejército rebelde fue esencial para el futuro de la guerra. Estaba claro que los británicos habían vuelto a despreciar la capacidad de sus antiguas colonias. Además, por primera vez, las potencias borbónicas vislumbraron no sólo que las colonias estaban resueltas a lograr su independencia sino que además existía una posibilidad de triunfo.
Efectivamente, Francia, nada más conocer la victoria de los estadounidenses en Saratoga, firmó dos tratados con Estados Unidos. Uno de amistad y comercio, y otro de alianza defensiva y cooperación. Ninguna de las partes “dejaría las armas hasta que la independencia de Estados Unidos esté formal o tácitamente asegurada por el tratado o tratados que finalicen la guerra”, rezaba uno de los textos. También se aseguraba que si la guerra estallaba entre Francia y Gran Bretaña, los dos nuevos aliados –Francia y Estados Unidos– lucharían juntos y ninguna de las partes firmaría una paz sin el consentimiento de la otra. Los tratados con Francia llegaron a la sede provisional del Congreso Continental, en York, Pensilvania, el dos de mayo de 1778. Dos días después el Congreso los ratificaba. La firma de los tratados no sólo implicaba que las antiguas colonias pudieran ganar la guerra, sino también algo que, para Estados Unidos, entonces, era más importante. Por primera vez una nación reconocía la soberanía de las antiguas colonias al firmar acuerdos bilaterales. Estados Unidos aparecía ya como una nación en el concierto de naciones. Además, estaba claro que la alianza con Francia traería tarde o temprano la de España. La nueva nación sabía que la política exterior borbónica estaba vinculada por los Pactos de Familia. La primera flota francesa llegaba a Estados Unidos en julio y con ella el primer representante diplomático de Francia en Estados Unidos.
España tardó más en entrar en guerra. El rey Carlos III y sus ministros estaban indecisos. El conde de Aranda era el representante de la corte española en París y desde el principio mantuvo buenas relaciones con los enviados americanos. Pensaba que la independencia de las colonias inglesas era inevitable y que sería bueno para la Monarquía Católica implicarse. Pero el secretario de Estado español, conde de Floridablanca, valoraba otros problemas. Sabía que esta guerra, aunque podría mejorar estratégicamente la situación territorial de España en América, políticamente era un enorme problema. Sin duda, la población criolla de las colonias españolas en América estaba atenta a los sucesos de sus hermanas del Norte. Nada más saber la Corte de Madrid que Francia había dado la mano a los rebeldes y entrado en guerra en América del Norte la diplomacia española no paró de debatir. En 1779 España se decidió. Primero, en abril, el secretario de Estado español firmó con Francia la secreta Convención de Aranjuez. Según el pacto, las dos naciones debían luchar contra Inglaterra y también firmar juntas la futura paz. La restauración de Gibraltar; del río y fuerte de la Mobila; de Penzacola, con toda la costa de la Florida; la expulsión de los ingleses de la bahía de Honduras y la revocación de su derecho a explotar el palo campeche así como la recuperación de Menorca eran las condiciones exigidas por Floridablanca para finalizar la contienda con Gran Bretaña. También si Francia conseguía Terranova, España podría pescar en sus bancos.
España pues entraría en guerra contra Gran Bretaña de la mano de Francia pero no firmaría ningún tratado con las Trece Colonias. Hacerlo significaría reconocer su soberanía y la posibilidad de que unas colonias se transformasen en estados soberanos. A pesar de que el Congreso Continental envió a uno de los revolucionarios más aptos a Madrid para buscar ayuda financiera y especialmente, para conseguir la firma de un tratado que les hiciese más visibles, la Corona española no alteró su estrategia. John Jay y su secretario William Carmichael vivieron difíciles momentos en Madrid. Jay, que había llegado a Cádiz con su mujer, la también revolucionaria Sarah Livingston Jay, en 1779, abandonó su casa de la madrileña calle San Mateo, en 1781, y se marchó a París sin haber logrado su cometido. Se fue ofendido y molesto por la “tibia” actuación española y además confirmó su percepción revolucionaria de que las monarquías europeas, sobre todo, las de los países católicos, reflejaban, con su suntuosidad y falta de claridad, todo aquello que los republicanos debían y querían abandonar. También 1780, otra república independiente, Holanda, declaraba la guerra a Gran Bretaña.
Al entrar Francia y, después España y Holanda en guerra, los británicos revisaron su estrategia militar en América. Al general Howe le sucedió, al principio de 1778, sir Henry Clinton quién decidió trasladar su ejército desde Filadelfia a Nueva York y también comenzó a atosigar a los estados sureños. Clinton conquistó Savannah y Atlanta. También Charleston en Carolina del Sur cayó con rapidez, en mayo de 1780, y en agosto fue derrotado el general Gates por los británicos en la batalla de Camden.
A pesar de que el Sur parecía caer bajo control británico, la presencia francesa y española amenazaba a los ingleses. A partir de 1781, los americanos comenzaron a ganar batallas a los ingleses en el Sur. El general Cornwallis decidió trasladar a su ejército cerca de la costa de Virginia buscando el apoyo de la Armada británica. Pero Cornwallis fue atosigado por el general Washington y por más de 7.000 soldados americanos y franceses liderados por el general Rochambau. También arribó a las costas virginianas un ejército, de más de 3.000 hombres, que, liderado por el marqués de Lafayette, impidió la retirada de los británicos. A su vez, desde las Indias occidentales, la flota francesa capitaneada por el almirante De Grasse tocó tierra impidiendo que la Armada británica se acercase a las costas para ayudar a Cornwallis. Atrapado entre la flota francesa y el ejército franco-estadounidense, el general Cornwallis se rindió el día 19 de octubre de 1781.
Читать дальше