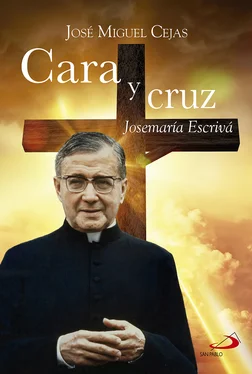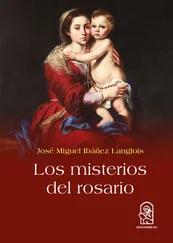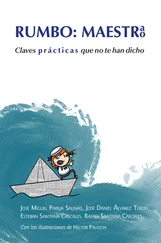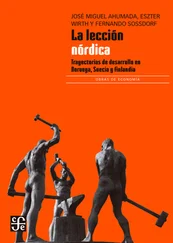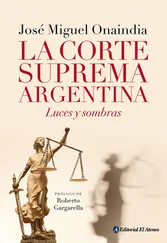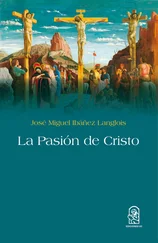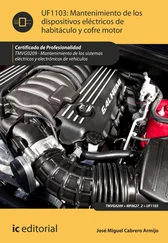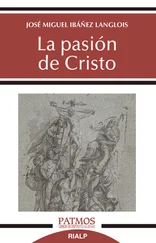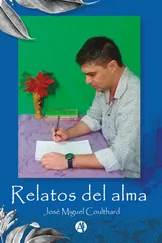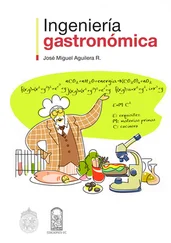En 1927, según el boletín trimestral que informaba de esas actividades, se visitaron a unos cinco mil enfermos, se celebraron unos setecientos matrimonios y se administraron más de cien bautismos. En 1928 la Congregación llegó a contar con cincuenta y ocho escuelitas, enclavadas en diversos barrios madrileños, a las que acudían unos catorce mil alumnos. Distribuían diariamente trescientas comidas. Además, habían puesto en marcha el Patronato de enfermos (que contaba con una clínica de veinte camas) y habían levantado seis capillas en las afueras de Madrid, donde los inmigrantes malvivían en chabolas miserables.
Cuando Escrivá conoció a la Fundadora, Luz Rodríguez-Casanova, se planteó la posibilidad de trabajar como capellán en el Patronato de enfermos. Doña Luz era una mujer de cincuenta y cuatro años –relata González-Simancas–, con un «aspecto sumamente venerable. Se reflejaba en ella una gran dignidad, decisión y energía. [...] Debió de intuir que había encontrado al sacerdote que necesitaba, a la medida del apostolado que se hacía en y desde el Patronato. Y don Josemaría debió comprender también que aquella mujer, cuatro años mayor que su madre, muy de Dios y llena de celo apostólico, le abría las puertas de una labor sacerdotal amplia y eficaz» 10.
Rodríguez-Casanova mantenía una relación excelente con el obispo de Madrid, y ella misma hizo las gestiones para que aquel joven sacerdote pudiera celebrar la Eucaristía, predicar y oír confesiones fuera de la iglesia de San Miguel 11. Su misión como capellán del Patronato de enfermos consistía en cuidar de los actos de culto de la Casa del Patronato, celebrar la Misa, hacer la Exposición del Santísimo y dirigir el rezo del Rosario.
Gracias a ese conjunto de aparentes coincidencias , Escrivá dejó de celebrar Misa en la iglesia de San Miguel a comienzos de junio, y el 1 de julio de 1927 comenzó a trabajar como capellán en el Patronato, cuyo edificio se alza, con su fachada de ladrillo visto y azulejos, en la calle de Santa Engracia.
Cuando tomó posesión de su cargo –explica González-Simancas–, José María Rubio 12, que era el director espiritual de la nueva Congregación, acababa de predicar unos ejercicios espirituales para ayudar a Luz Rodríguez-Casanova en la formación de las primeras candidatas. «Y, finalmente, la víspera de la fiesta del Sagrado Corazón, el 23 de junio, unos días después de que don Josemaría comenzara a trabajar como capellán, el obispo [...] comunicó a Luz Rodríguez-Casanova que al día siguiente quedaría erigida la Congregación de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón. Aunque don Josemaría no intervino para nada, ni entonces ni después, en la vida interna de la Congregación, era consciente de la riqueza de aquel fenómeno eclesial» 13.
En el Patronato de enfermos conoció Escrivá a un sacerdote astorgano, Norberto Rodríguez, que llevaba tres años trabajando como capellán segundo. Tenía cuarenta y siete años y era un hombre bueno y piadoso que se había ocupado, al comienzo de su ministerio, de los enfermos del Hospital General. Había contraído años antes, en 1914, una enfermedad de origen neuronal, y cuando se repuso continuó trabajando en Peñagrande junto con José María Rubio. Pero había vuelto a recaer, quedando inhabilitado para tareas que requiriesen cierto esfuerzo.
Aunque la atención de los enfermos no formaba parte de su cometido como capellán, el sentido de la caridad y de la misericordia pudo más en el alma de Escrivá. Muy pronto comenzó a cuidar sacerdotalmente de los numerosos enfermos que las Damas Apostólicas visitaban en sus domicilios. Una de ellas, Asunción Muñoz, le recordaba hablando con los niños y los pobres que acudían al comedor de caridad, ocupándose de sus problemas materiales y procurando acercarlos al Señor.
Su afán sacerdotal le impulsaba hacia un trabajo como el que ahora podría emprender –explica González-Simancas–. Ya en otras ocasiones había procurado acercarse a los más necesitados, pero nunca se le había presentado una oportunidad como aquella para poder tocar de cerca tanta y tan abundante pobreza, enfermedad y dolor como se escondía en los barrios populares de Madrid.
Desde 1917-1918 presentía que el Señor le pedía algo que aún desconocía y pensó que colaborar ministerialmente en el apostolado con enfermos que realizaban aquellas mujeres desde el Patronato de enfermos, lejos de desviarle de ese querer de Dios, haría madurar su corazón sacerdotal. Y así sucedió, como él mismo dejaría constancia escrita en mayo de 1932, al recordar esa etapa de su vida: «En el Patronato de enfermos quiso el Señor que yo encontrara mi corazón de sacerdote» 14.
* * *
«Corazón de sacerdote». Esta expresión proporciona la clave para entender aquel desvivirse cotidiano de Escrivá por los pobres, y los que ahora se denominan «los últimos». No le movía solo el ejemplo paterno, el afán por la justicia y la preocupación por los más necesitados que había visto en sus padres; ni su experiencia personal de la pobreza y de las carencias materiales. Tampoco era fruto únicamente de la fuerte «concienciación social» (usando términos actuales) que había recibido en la Universidad, gracias a las enseñanzas de algunos de sus profesores en la Facultad de Derecho 15.
«No resultaba fácil –señalaba Pilar Sagüés– que las parroquias fueran a atender a aquellos numerosos enfermos que las religiosas iban visitando y a las que ayudábamos las personas de fuera. En cambio, don Josemaría aceptaba con mucho gusto aquella hoja, o sea la lista de enfermos, y nunca ponía dificultades para realizar aquel trabajo. Iba visitando a todos aquellos enfermos a los que confesaba y atendía dándoles consuelo y ánimos y ayudándoles a llevar sus dolores con espíritu sobrenatural. También les llevaba la Sagrada Comunión» 16.
La expresión de Sagüés «no resultaba fácil que las parroquias fueran a atender a aquellos numerosos enfermos» pone de manifiesto una paradoja de aquella sociedad. Los enfermos de los hospitales y los que vivían en las barriadas más pobres no estaban suficientemente atendidos desde el punto de vista pastoral, a pesar de que Madrid contaba con un alto número de sacerdotes y una de las grandes preocupaciones del obispo era que regresaran a sus diócesis de origen los numerosos clérigos extradiocesanos que residían en la ciudad.
Las cifras son elocuentes. En 1930 Madrid contaba con mil trescientos treinta y tres sacerdotes seculares y cinco mil doscientos setenta y siete religiosos y religiosas, con la presencia de veintiséis órdenes religiosas y un total de seiscientos sacerdotes religiosos 17. Sin embargo solo veintiocho sacerdotes se ocupaban espiritual y humanamente de las ciento cuarenta mil personas que malvivían en los suburbios.
La atención pastoral de esas zonas necesitadas –como señala González Gullón– era muy deficitaria; en parte, por razones estructurales: no se construyeron los templos y edificios necesarios para llevarla a cabo. Si se hubiera seguido una distribución lógica de acuerdo con el número de habitantes, en 1931 se habrían erigido noventa y cinco parroquias, en vez de las veintinueve que había. Desde 1923 a 1930 solo se construyeron dos templos al sur del extrarradio: el de Parla, en 1927, y el de San Miguel, en 1930.
A esas carencias materiales se unían las personales:
El Prelado tenía –le sobraban– solicitudes de sacerdotes que deseaban trabajar en Madrid, pero ni estos deseaban ir a los suburbios, ni el obispo los consideraba idóneos para tal trabajo. El extrarradio exigía sacerdotes que renunciaran a ingresos económicos consistentes –la feligresía era en su mayoría obrera–, hombres dispuestos a buscar a los feligreses en sus casas, que aportaran ideas de progreso social en barrios influenciados por partidos políticos y sindicatos de orientación anticatólica. Elementos, en definitiva, que requerían ser afrontados por un clero especializado y de gran celo 18.
Читать дальше