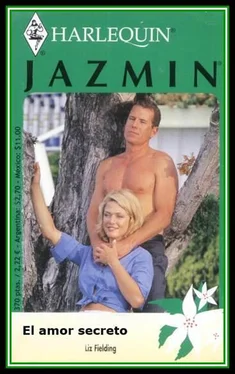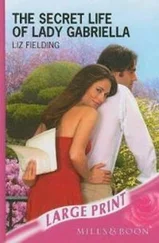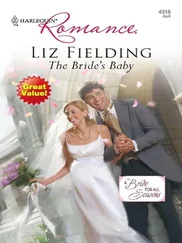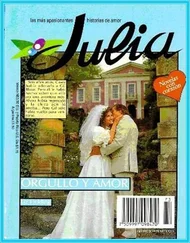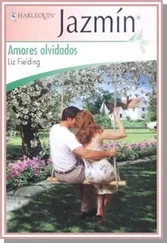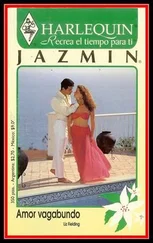– A ver -dijo George, mirando la lista-. Podrías subir un poco en algunos objetos -comentó, señalando un par de vasijas-. ¿Qué es esto?
– Ah, esa es una pieza que Jennifer Furneval me ha pedido que compre para ella. No te importa, ¿verdad?
– Claro que no, pero te apuesto lo que quieras a que no es original. Te diga lo que te diga, no pagues más de esto -sugirió, anotando una cifra-. Al contrario que tú, Jennifer hace lo que sea cuando quiera conseguir algo.
– Dentro de cinco años puede parecer una ganga.
– Sí, ese es el riesgo. Nadie ha ganado nunca nada sin apostar, querida -sonrió George.
– ¿Seguimos hablando sobre porcelana?
– ¿De qué si no? -la sonrisa de George era tan inocente que Daisy casi lo creyó.
– Si veo que es una copia, buscaré alguna otra cosa.
– Mientras consigas las piezas que quiero para la galería, puedes hacer lo que quieras. Por cierto, ¿has conseguido habitación en el hotel?
– ¿Algún mensaje? -preguntó Robert. Durante la interminable comida con sus socios, no había podido dejar de pensar en Daisy.
Mary le dio una nota con sus mensajes y una caja.
– La ha traído una señorita -dijo, mirando su agenda-. Ginny Layton. Muy guapa, por cierto.
– Maldita sea, quería hablar con ella.
– Ha dicho que lamentaba mucho perderse el té y que te llamaría más tarde -dijo su secretaria, con una sonrisa de complicidad.
– No sé si te habrás fijado, Mary, pero la señorita Layton lleva un enorme anillo de diamantes que pronto la convertirá en señora Galbraith, la mujer de mi mejor amigo -explicó él, mirando las notas-. ¿No me ha llamado nadie más?
– Nadie -confirmó la joven-. Estás perdiendo tu toque, Robert. ¿Cómo se llama?
– Daisy Galbraith -contestó él, sin pensar-. Es una amiga de toda la vida -explicó-. De verdad -añadió, cuando vio la expresión incrédula de su secretaria-. Deja de mirarme con esa cara y ponme con mi madre.
– ¿Tan serio es?
Robert se dio cuenta de que Mary estaba dispuesta a tomarle el pelo.
– Mi querida Mary, yo nunca me tomo estas cosas en serio -sonrió. Pero era cara a la galería, por dentro no estaba seguro de nada-. Envía esta caja a mi sastre, ¿quieres? La está esperando.
– ¿Terciopelo amarillo?
– ¿La has abierto?
– Por supuesto -contestó ella, esperando una explicación.
– Es tela para un chaleco. Voy a ser el padrino en la boda de mi mejor amigo y he pensado que podía quedar gracioso un chaleco de la misma tela que los vestidos de las damas de honor.
– Estoy segura de que a las damas de honor les va a encantar. El terciopelo es tan calentito, tan suave…
– Mi madre -le recordó Robert-. Y deja de reírte. Se te va a caer la mandíbula.
Su madre no estaba en casa y Robert pensó que era lo mejor. Si Mary había asumido que su interés por Daisy era algo más que amistad, presumiblemente a cualquiera que le hablara de ella pensaría lo mismo. Y no tenía ganas de discutir con su madre sobre la hermana pequeña de Michael.
Aunque el propio Michael había dejado claro que Daisy ya no era una niña. Y quizá era cierto, pero él tenía muchos más años de experiencia y estaba decidido a arrancarla de los brazos de un amante indeseable. Era su obligación.
Robert llamó a Monty Sheringham. Al fin y al cabo era periodista y tenía contactos en todas partes. Su amigo ni siquiera dudó un momento; la subasta a la que Daisy iba a asistir tenía que ser la de Warbury. La familia Warbury, que había dado nombre al pueblo, era muy conocida para cualquier aficionado a las antigüedades.
Como Daisy se quedaría a dormir en el hotel, era más que probable que su amante apareciera por allí.
Pues bien, Robert también iría. Solo había un hotel decente en Warbury y llamó para reservar habitación.
– Solo nos queda una habitación sin cuarto de baño -dijo la recepcionista-. Es por la subasta.
– Si es lo único que tiene, de acuerdo.
Robert pasó el resto de la tarde trabajando y cuando llegó a casa se dio cuenta de que Daisy no había llamado para darle las gracias por el almuerzo. Debía de estar muy preocupada para olvidar sus buenos modos, o muy decidida a no hablar con él. Pero, ¿por qué?
Después de quitarse la chaqueta, encendió el contestador y se sirvió una copa.
– ¿Robert? Soy Janine. Perdona que te moleste, cielo, pero ¿has encontrado un pañuelo de seda? No lo encuentro por ninguna parte. Llámame si lo encuentras, por favor.
Robert sabía lo que había detrás de aquella llamada. Era una forma de intentar reanudar la relación, pero él sabía que no podía comprometerse. Igual que su padre. Era un egoísta. Lo había querido todo y su madre había pagado el precio. Y él no pensaba hacerle eso a ninguna mujer. Buscaría el pañuelo de Janine y lo enviaría por mensajero.
– Robert, soy Ginny -decía el siguiente mensaje-. Siento no haberte visto hoy porque quería pedirte un favor. Michael me ha confesado que Daisy no puede soportar la idea de ser dama de honor. Pero ahora no puedo decirle que no lo sea… bueno, verás, lo que quería pedirte es que estés pendiente de ella en la boda. Que lo pase bien, ya sabes. Sois tan buenos amigos, que nadie podría hacerlo mejor que tú.
– Halagadora -murmuró él.
– Robert -por fin la voz de Daisy-. Muchas gracias por el regalo. Era justo lo que necesitaba después de verme con el vestido puesto. Nos veremos en la boda. Es imposible que no me encuentres, seré el patito feo de la izquierda. Adiós.
Robert sonrió.
– Te estaré buscando -murmuró, sintiendo un extraño calor en su interior-. En todos los sentidos.
– Robert, ¿te importaría hacerme un favor? -la voz de su madre lo devolvió a la realidad-. Le he pedido a Daisy que puje por mí en la subasta de Warbury, pero se me ha olvidado darle un cheque. ¿Quieres encargarte tú, por favor?
Robert levantó su copa, brindando con el contestador. Había estado preguntándose cómo podría explicarle a Daisy su presencia en Warbury.
– Madre, muchísimas gracias, acabas de darme la excusa que necesitaba.
MARTES, 28 de marzo. El viaje en tren, un infierno, la casa Warbury llena de gente y ha llovido a mares todo el día.
George tenía razón. El plato Imari no es original. Pero hay otro objeto que me gustaría comprar para Jennifer, aunque no sé si habrá suerte. Seguramente no he sido la única que ha mirado en las cajas de la cocina para encontrar algún tesoro que hubiera pasado desapercibido.
Daisy se quitó la ropa empapada, se puso un batín de seda con diseño oriental y se sentó en un sillón con una toalla en la cabeza.
Después de un día entero buscando objetos entre los tesoros coleccionados por generaciones de Warburys y de tener que soportar el día de lluvia más espantoso que había conocido, se merecía un poco de descanso.
El primer día de rebajas en Harrods nunca volvería a parecerle duro, pensaba irónica, mientras miraba el minibar. Le hacía falta una copa de coñac o algo que la hiciera entrar en calor.
Lo haría un minuto después. Por el momento, lo que necesitaba era cerrar los ojos. Solo un minuto…
El hotel de Warbury era una antigua casita de campo con paredes de madera, chimeneas y ventanas emplomadas, la clásica imagen de la antigua Inglaterra tan venerada por los turistas.
La lluvia era genuina también, desde luego, y Robert tuvo que abrirse paso entre un montón de visitantes para llegar al mostrador de recepción.
– ¿Ha llegado la señorita Galbraith? -preguntó.
– ¿La señorita Galbraith?
– De la galería Latimer.
– Ah, sí, claro. Acaba de llegar -sonrió la recepcionista-. ¿Desea reservar mesa para cenar? El hotel está lleno y vamos a tener que organizar turnos en el comedor.
Читать дальше