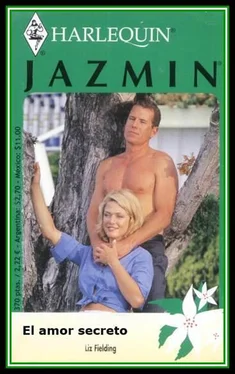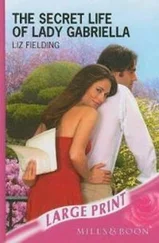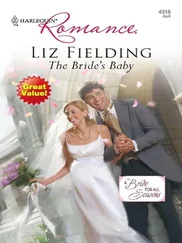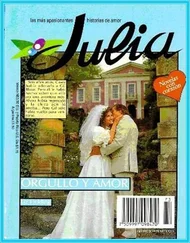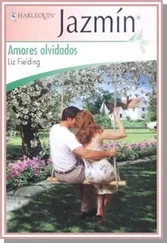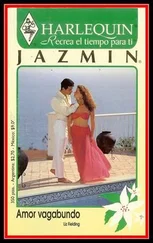– Pero tendrás que comer -insistió él-. Y estaba esperando que me dieras alguna idea para la despedida de soltero de Michael.
– ¿Es que una despedida de soltero requiere ideas? Creí que lo único que hacía falta eran toneladas de alcohol, una bailarina desnuda y la proverbial farola para esposar al novio.
– ¿Es eso lo que recomiendas?
– No seré yo quien desafíe las convenciones -sonrió Daisy-. Ginny celebra su despedida de soltera la semana que viene y seguro que la organiza como Dios manda: tequila, margaritas y creo que incluso una aparición personal del Zorro.
– Me sorprendes, Daisy -dijo él, intentando parecer escandalizado-. Me lo contarás todo, ¿verdad?
– Si tú me cuentas todo lo que pase en la fiesta de Michael.
– Ya.
– Bueno, es hora de irte -sonrió ella, abriendo la puerta-. Ha pasado más de media hora.
– El tiempo vuela cuando lo estás pasando bien -dijo Robert, inclinándose para besarla en la mejilla. Pero, a medio camino cambió de opinión y decidió darle un ligerísimo beso en los labios.
Ella lo miró, sorprendida, y Robert creyó que se hundía en aquellas pupilas. Sentía una enorme necesidad de tomarla en sus brazos y besarla como Daisy merecía ser besada, con todo el corazón y toda el alma. Y, por segunda vez aquella noche, Robert se encontró a sí mismo dando un paso atrás.
Daisy se apoyó en la puerta. Estaba temblando.
– No ha sido nada. No ha sido nada -se repetía una y otra vez. Robert era así. Besar a una mujer era tan poco importante para él como estrechar su mano. Y ni siquiera había sido un beso de verdad. Solo un besito de amigo. Sin importancia. Una vez la había besado de ese modo y ella había sido suficientemente tonta como para pensar que significaba algo. Entonces solo era una niña, pero aquella vez no se dejaría engañar.
Daisy se apartó de la puerta y fue a la cocina, pero le temblaban las manos. Temblaba por todas partes. Quizá debería subir la calefacción, o tomar un baño caliente, se decía.
Solo cuando entró en la bañera aromatizada con lavanda dejó de temblar y se prometió a sí misma que aquello no volvería a ocurrir. No pensaba volver a ver a Robert hasta el día de la boda.
Pero sería mucho más fácil creerse a sí misma si sus labios no siguieran quemando después de aquel beso sin importancia, si su cuerpo no estuviera en peligro de conflagración instantánea. Ni baño caliente, ni ducha fría. Nada la ayudaba.
Robert metió el disquete en su ordenador y pulsó la tecla de impresión. Después se metió en la ducha e intentó quitarse la sensación de suciedad que le había dejado indagar en la vida personal de Daisy. Pero no funcionó.
Se puso una toalla alrededor de la cintura y, apoyado en el lavabo, se miró al espejo. Lo estaba haciendo por ella, se recordaba a sí mismo. Al final, Daisy le daría las gracias. Su reflejo no parecía tan convencido, de modo que se cubrió la cara con espuma de afeitar, pero cuando tomó la cuchilla le temblaban las manos. Se afeitaría por la mañana, cuando su mano fuera más firme.
Cuando la impresora terminó de hacer su trabajo, Robert se sirvió una copa y se sentó en el sofá con los papeles en la mano.
Daisy conocía a mucha gente, pero algunos de aquellos nombres había que eliminarlos de entrada. Las mujeres por ejemplo. Robert se paró un momento con el bolígrafo en la mano. ¿Mujeres? ¿Una mujer? Robert dudó un momento.
No podía ser. Michael había dejado muy claro que se trataba de un hombre… un hombre del que estaba enamorada desde hacía tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde se habían conocido? ¿Cómo no se había dado cuenta? Era obvio que Michael sabía quién era, ¿por qué no lo sabía él?
¿Qué había visto Michael que él no había notado? Fuera lo que fuera, había dejado claro que no pensaba decírselo. Pero no podía ser tan difícil, se decía. Solo tenía que tachar nombres por un proceso de eliminación y quien quedase sería la respuesta.
Robert empezó a tachar los nombres de todas las mujeres y después los miembros de la familia. A algunos de los hombres los conocía y podía eliminarlos también. Su propio nombre, por ejemplo.
Del resto, tres tenían nombres con seis letras y Robert los marcó con un círculo.
Samuel Jacobs era el primero en su lista. El nombre era judío y quizá su religión podría ser un impedimento para la boda.
Conrad Peterson. El nombre le sonaba familiar, pero vivía en Nueva Zelanda y no parecía posible que pudieran verse a menudo.
El tercer nombre era Xavier O'Connell. Padre Xavier O'Connell. Su corazón se encogió al darse cuenta de que era un sacerdote. El mayor de los impedimentos.
Robert miró su reloj. Eran las once de la noche. No demasiado tarde para llamar por teléfono, pensó, mientras marcaba el número.
– Santa Catalina, ¿dígame?
– ¿Puedo hablar con el padre O'Connell, por favor?
– Es un poco tarde y el padre O'Connell se habrá retirado a descansar. ¿Podría llamarlo por la mañana?
– Me temo que no. Tengo que hablar urgentemente con él.
– Un momento, voy a ver si puede ponerse.
Un minuto después, una voz con acento irlandés contestaba al teléfono.
– ¿Dígame?
Robert apretaba el auricular con tal fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos.
– Padre O'Connell, me llamo Robert Furneval. Soy amigo de Daisy Galbraith.
– ¿Robert Furneval? -repitió el hombre-. ¿El hijo de Jennifer?
Robert había esperado un silencio abrumador, no aquella respuesta.
– ¿Conoce a mi madre?
– Sí. Nos conocimos en Hong Kong hace veinte años y lo pasamos muy bien buscando tesoros orientales. ¿Cómo está?
– Pues… muy bien, gracias.
– ¿Y Daisy? ¿Cómo está? ¿No estará enferma?
– No. Está muy bien.
– Entonces, supongo que me llamará por lo de la traducción. La estoy terminando todo lo rápido que puedo, pero me temo que no soy tan joven como antes. Me sentía muy bien hasta que cumplí los ochenta, pero desde entonces la verdad es que mis ojos no han vuelto a ser los mismos.
Robert tragó saliva.
– Estoy seguro de que no le importará esperar -murmuró.
– ¿Y tú cómo estás, hijo? -preguntó el padre O'Connell-. ¿Tienes algún problema?
– Sí, padre. Pero me temo que usted no puede ayudarme. Siento mucho haberlo molestado.
– No te preocupes. Y dile a Daisy que venga a verme cuando pueda. Este sitio es muy agradable, pero un poco aburrido, con tanto cura viejo. Lo sé porque yo soy uno de ellos -rió el sacerdote.
Cuando colgó el teléfono, con el corazón mucho más alegre, Robert tachó el nombre de Xavier O'Connell de la lista.
LUNES, 27 de marzo. ¿Por qué demonios tienen que casarse Michael y Ginny? Nadie se casa estos días. ¿Por qué no se me habría ocurrido ir a esquiar? Podría haberme roto algo que no fuera horriblemente doloroso… la nariz, por ejemplo. ¿Quién querría una dama de honor con la nariz escayolada? Sería un poco incómodo, pero no tanto como ir a la peluquería. ¿Y por qué me habrá besado Robert?
– Bueno, esto no va a ser fácil.
Sentada en la elegante peluquería de Mayfair, envuelta en una bata rosa, con grandes ojeras y el pelo húmedo, Daisy parpadeó.
– ¿Fácil? Nadie ha dicho que mi pelo fuera fácil.
El estilista sonrió.
– El secreto no es luchar contra los rizos, sino utilizarlos.
– Pero es que no me gustan los rizos. Quiero tener el pelo liso y brillante como las chicas de los anuncios de champú.
– Y a mí me gustaría medir un metro noventa y parecerme a Robert Redford -siguió sonriendo el peluquero-. Pero tenemos que saber usar lo que tenemos, chica, y lo que tú tienes es un pelo sano y espeso.
Читать дальше