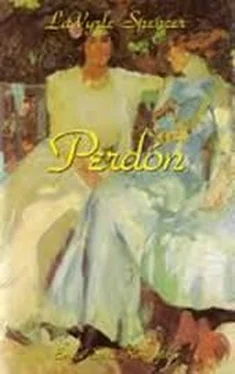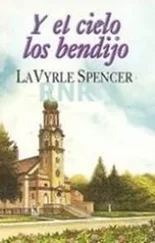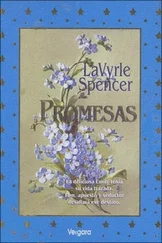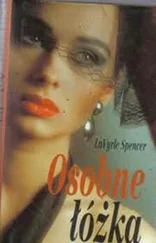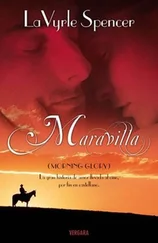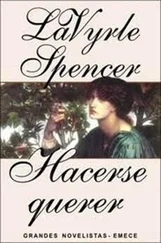Doscientos cuarenta kilómetros al oeste se elevaban las Montañas Bighorn, probable destino del grupo que perseguían, pero poco más que una nebulosa en el horizonte. Los hombres siguieron su rumbo. Tenían los labios resquebrajados, las barbas crecidas y la piel hedionda. Les resultaba difícil recordar por qué se encontraban en aquel purgatorio.
La cuarta noche acamparon al aire libre, sobre el suelo duro, descorazonados y con los huesos entumecidos por el viaje, con nopales y yucas como única compañía.
Cuando ya estaban metidos en los incómodos sacos de dormir, las cabezas apoyadas sobre las monturas y mirando las estrellas, Robert preguntó:
– ¿Qué ocurre Noah?
– Nunca atraparemos a esos asesinos. Esos bastardos han dejado tres cadáveres a sus espaldas.
– No, me refiero a qué pasa contigo. Has cabalgado durante cuatro días y no has cruzado más de veinte palabras amables con nadie.
– Hace demasido calor para hablar.
Robert pasó por alto ese comentario.
– En el pueblo se dice que te has vuelto irritable y frío, que te da lo mismo meter a un borracho en la cárcel o dejarlo suelto. No eras así.
– Si no te importa, Robert, tengo bastante sueño atrasado.
– Se trata de Sarah, ¿no?
Noah resopló.
– Sarah… mierda.
– Ella está tan mal como tú. ¿A qué demonios estáis jugando?
– Cállate, Robert, ¿quieres? Cuando quiera tu consejo te lo pediré.
– La viste a la puerta de su oficina cuando nos íbamos, enferma de preocupación por tí, no lo niegues. ¿Acaso vais a aferraros a vuestra tozudez el resto de vuestra vida?
Noah se sentó, como por acción de un resorte.
– ¡Maldita sea, Robert, ya es suficiente! ¡Sarah Merritt no pinta ya nada en mi vida y haré con mi cárcel lo que me parezca y dirigiré esta búsqueda como crea conveniente! ¡Ahora cierra la boca y déjame en paz!
Con un movimiento brusco se volvió de costado y se cubrió con la manta, dándole la espalda a su amigo.
Aquella noche, mientras Noah dormía, algo le picó; una araña tal vez, en opinión del doctor Turley, que examinó la herida por la mañana. Turley rompió una espina de yuca y untó el jugo viscoso en la picadura, pero ésta permaneció de color escarlata e hinchada, provocando mareos y fiebre en Noah. Wolf, el rastreador, regresó de una breve excursión de reconocimiento y aseguró que no tenía sentido continuar: habían perdido el rastro. Los asesinos iban camino de las Montañas Bighorn y ellos estaban exhaustos, hambrientos y quemados por el sol. Era hora de volver a casa.
El pueblo entero presenció su regreso. Parecían un puñado de convictos, encorvados sobre las monturas, con largas barbas, ropas sucias y sin prisioneros. Sarah se acercó a la ventana de la oficina del Chronicle y los observó pasar, relajando los hombros aliviada. El sombrero que le había regalado a Noah parecía haber sido espolvoreado con harina. Un pañuelo sucio cubría su cuello y sus ojos, inmóviles y fijos en la cabeza del caballo, se veían pequeños y entrecerrados en su rostrotostado por el sol. Las manos descansaban sobre la parte delantera de la montura.
– Parece que no los han cogido. -Comentó Josh junto a ella.
– No.
– Tienen una pinta horrible.
– Ocho días es mucho tiempo.
– ¿Vas a entrevistar al marshal?
Nada deseaba ella más en el mundo que estar de nuevo cerca de Noah, aunque sólo fuera para hacerle algunas preguntas. El grupo siguió su camino por Main Street. Sarah respiró hondo y se giró hacia Josh.
– ¿Si te diera una lista con algunas preguntas, querrías hacerla tú?
Josh se quedó perplejo.
– ¿En serio?
– Alguna vez tienes que empezar.
– Bueno, si crees que puedo hacerlo…
– Tú te ocuparás de la entrevista del marshal y luego trabajaremos juntos en el artículo.
– ¡Guau, gracias Sarah!
Aquella noche durante la cena, mientras ingería suficiente comida para alimentar a dos hombres, Robert les contó toda la historia.
– Noah ha cambiado -comentó en determinado momento.
Sarah no quiso preguntar. Esperó a que Addie lo hiciera.
– Tiene el genio de un oso herido -explicó Robert-. La mayor parte del tiempo está callado y huraño y, cuando habla todos preferirían que no lo hiciera.
Sarah decidió que era el momento de abandonar la mesa.
– Bueno… tengo que escribir un artículo. Gracias por informarme sobre el viaje, Robert.
– De nada.
Cuando desapareció escaleras arriba, Robert y Addie se miraron y ella preguntó:
– ¿Crees que alguno de los dos cederá?
– No lo sé. Me fue bastante mal tratando de hacerle entrar en razón.
Durante el verano, la población del pueblo se había incrementado tal y como indicaban las predicciones del otoño anterior.
Ya no era algo extraño ver mujeres por las calles, incluso solteras y en edad casadera. La llegada de las mujeres trajo consigo la primera tienda de ropa confeccionada para ellas, la primera modista de sombreros, la puesta a la venta de las primeras sillas de montar para mujer y la primera máquina de coser, que Robert Baysinger adquirió para el negocio de confección de cortinas de su esposa.
Sarah Merritt había creado una columna femenina en el Chronicle.
Las noticias no escaseaban.
Se contrató a una maestra de escuela llamada Amanda Searles que comenzaría a ejercer su cargo a partir de septiembre. Un fundidor de la casa de la moneda de Denver, llamado Chamber Davis, fundó un completo laboratorio metalúrgico, con un horno para la fundición del oro en polvo y otros dos para pruebas de crisol de minerales. En el mismo edificio se inauguró el segundo bocarte del pueblo, junto a una casa de baños con agua fría y caliente, esto último a instancias de la esposa de Davis, Adrienne, una mujer apreciada y procedente de la alta sociedad. Un hombre llamado Seth Bullock, que se había presentado en otoño como candidato a comisario y había perdido la votación, fue nombrado en el cargo por el gobernador John Pennington. Se creó la Oficina Postal de Deadwood y el pueblo fue designado sede del condado. Un juez llamado Murphy se trasladó al pueblo y construyó la primera casa de ladrillos en todo el condado de las Montañas Negras. El pueblo cercano de Gayville fue arrasado por las llamas, impulsando este hecho la creación de la primera Compañía de Bomberos. Una bígama llamada Kitty LeRoy murió por las heridas de bala que le causaron los disparos de su quinto esposo, un tahúr llamado Sam Curley. El nombre se suicidó después de cometer el crimen.
Al otro lado de las montañas, el furor nacional por las bicicletas se extendía hacia el este, con la primera producción masiva de la bicicleta de seguridad «Columbia» del coronel Albert Pope. Se crearon clubes de amantes de la bicicleta por doquier y comenzaron las demandas de caminos más practicables para el nuevo medio de transporte, rogando a los periódicos que se hicieran eco de tales demandas. Adrienne Davis envió a por una y detenía el tránsito de Deadwood paseándose en ella con una falda por encima de los tobillos.
Entretanto, James J. Hill compraba tierras para echar los cimientos de su imperio ferroviario, mientras el presidente de la Compañía Ferroviaria del Noroeste, Marvin Hughit, aseguraba al alcalde de Deadwood que las vías se tenderían en aquella dirección en cuanto el deslinde de tierras lo permitiera.
A finales de agosto, las langostas abandonaron Minnesota.
En septiembre, el trabajo en edad infantil se convirtió en tema de debate en Massachusetts.
En octubre, la caravana de bueyes Evans y Honick llegó a Deadwood desde el Fuerte Pierre con un cargamento sin precedentes de trece toneladas.
Durante el transcurso del verano y el otoño, el aspecto urbanístico de Deadwood cambió drásticamente. Edificios de madera, muchos de ellos pintados por fuera, reemplazaron las chozas de matorrales. Detrás de las ventanas se podían ver cortinas. Las flores plantadas por las mujeres recién llegadas decoraban jardines y cercos. El pueblo contaba ahora con un sereno-barrendero que hacía de Main Street un sitio más agradable, tanto de día como de noche. Se erigió el edificio de la escuela. La imagen de los niños dirigiéndose hacia allí por las mañanas y saliendo por las tardes se convirtió en rutinaria. Deadwood se había domesticado.
Читать дальше