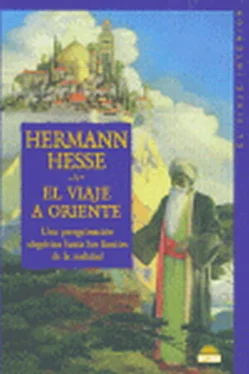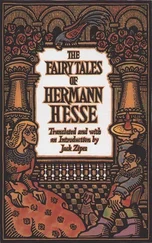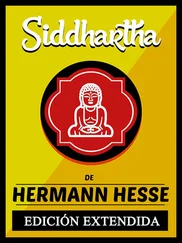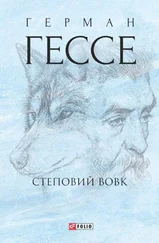— Seguramente — exclamé con cierta precipitación —. Seguramente que entonces sería joven, hermoso y feliz. Pero el hombre no se conserva eternamente joven, e incluso su David se hubiera transformado con el transcurrir del tiempo en un hombre viejo, feo y lleno de preocupaciones, aunque hubiese continuado siendo músico. Pero, en vez de esto, se convirtió en el gran rey David, llevó a cabo sus hazañas y compuso sus salmos. La vida no es solamente juego.
Leo se levantó y me saludó.
— Ya empieza a anochecer — dijo—, y pronto comenzará a llover. No sé gran cosa de las hazañas que llevó a cabo David, e ignoro si realmente fueron tan grandes como aseguran. Y, con toda sinceridad, tampoco conozco mucho sus salmos. No quisiera decir nada en contra de ellos. Pero de que la vida sea algo más que juego, de esto no me convencerá ni el mismo David. La vida es bella y feliz precisamente cuando es esto: juego. Naturalmente, que podemos hacer de la vida todo lo imaginable; podemos convertirla en un deber, en una guerra o en una cárcel, pero no por ello se hace más hermosa. ¡Hasta la vista; he tenido un gran placer…!
Se puso en marcha con su andar ligero, mesurado, y ya estaba a punto de desaparecer en la oscuridad de la noche, cuando de pronto abandoné mi actitud pasiva, perdiendo por completo el dominio de mí mismo. Corrí tras él y le supliqué con el corazón angustiado:
— ¡Leo! ¡Leo! ¡Pero si es usted Leo! ¿No se acuerda ya de mí? ¡Hemos sido miembros del Círculo y todavía deberíamos pertenecer al mismo! Los dos tomamos parte en el viaje a Oriente. Leo, ¿es posible que usted ya no me recuerde? ¿No se acuerda ya de los guardadores de la corona de Klingsor y de Goldmund, de la fiesta en Bremgarten, del desfiladero del Morbio Inferiore? ¡Leo, compadézcase usted de mí!
No se alejó como yo temía, pero tampoco se detuvo; continuó tranquilamente su camino, como si nada hubiera oído, dándome tiempo para alcanzarle, y no hizo la menor muestra de extrañeza cuando de nuevo me coloqué a su lado.
— Está usted muy apesadumbrado y muy nervioso — me dijo con suavidad —. Esto no está bien. Descompone el rostro y nos enferma. Caminaremos lentamente; esto le tranquilizará a usted. Y estas pocas gotas que caen — maravilloso, ¿verdad? — , nos rocían desde la atmósfera como agua de Colonia.
— ¡Leo! — le supliqué —. Tenga usted compasión! Dígame una sola palabra: ¿Se acuerda usted todavía de mí?
— Bien — dijo de nuevo, intentando calmarme dirigiéndose a mí como a un enfermo o a un beodo —. Ya está usted mucho más tranquilo; todo ha sido efecto de la excitación. ¿Me pregunta usted si le conozco? ¿Quién es el hombre que puede vanagloriarse de conocer a otro hombre y quién es el que se conoce a sí mismo? Mire usted, yo mismo no soy ningún buen fisonomista. Ni me interesa serlo. Los perros sí; a éstos los conozco muy bien, como también a los pájaros y a los gatos. Pero a usted, realmente, no le conozco, señor.
— Pero, ¿no pertenece usted al Círculo? ¿No participó usted en nuestro viaje?
— Yo estoy siempre de viaje, señor, yo siempre pertenezco al Círculo. Unos vienen y otros se van, nos conocemos y no nos conocemos. Con los perros es mucho más sencillo. Deténgase un momento y atienda.
Alzó el dedo a modo de advertencia. Nos detuvimos en medio del sendero del parque, cada vez más mojado por la llovizna que caía. Leo silbó; emitió un sonido amplio, vibrante, suave; luego esperó unos momentos, silbó de nuevo y, de repente, entre los arbustos, surgió un perro lobo que se acercó gruñendo alegremente a la verja; yo me estremecí asustado. Leo metió la mano entre las estacas y los alambres para acariciarlo. Verdes y claros, los ojos del animal brillaban; cada vez que su mirada se encontraba con la mía, un gruñido surgía de la profundidad de su garganta como un trueno lejano, un gruñido apenas perceptible.
— Es el perro lobo Necker — dijo, Leo, mientras jugueteaba con el animal —. Somos muy buenos amigos. Necker, este señor es un antiguo violinista, no debes hacerle nada, ni gruñir siquiera.
Leo continuaba acariciando cariñosamente la húmeda pelambrera del perro a través de la verja. Era una hermosa escena; me complacía aquella amistad de Leo con el animal y la alegría que le producía el encuentro nocturno; pero al mismo tiempo, me dolía hasta casi no poderlo soportar, ver como Leo gozaba de aquella amistad íntima con el perro lobo, y posiblemente también con todos los demás perros del barrio, en tanto que a nosotros nos separaba un mundo heterogéneo. Aquella amistad inefable, aquella confianza ciega que yo tan humildemente solicitaba de él, Leo parecía concedérsela, no tan sólo a Necker, sino a todos los animales, a cada gota de lluvia que caía, a cada pedazo de tierra que pisaba. Producía la impresión de entregarse confiadamente, de mantener relaciones continuas, fluidas, con todo lo que le rodeara; se me antojaba que lo conocía todo y que por todos era conocido y estimado. Sólo hacia mí, que tanto le apreciaba y que tan necesitado estaba de su ayuda, sólo hacia mí parecía no conducirle ninguno de aquellos caminos afectivos. Tuve la sensación de que deseaba desprenderse de mí. Me contemplaba de una manera fría; no me permitía penetrar en su corazón; me había borrado de su memoria.
Proseguimos lentamente nuestro camino. El perro nos acompañaba por el otro lado de la verja emitiendo gruñidos de alegría y de sumisión, sin olvidar por ello mi molesta presencia, ya que sólo por amor a Leo reprimió varias veces aquel sordo gruñido defensivo y hostil.
— Perdóneme — empecé de nuevo —. Estoy abusando de su paciencia y de su amabilidad. Sin duda tiene usted intención de regresar a su casa y de meterse en la cama.
— Pero, ¿por qué? — exclamó Leo sonriendo-. No tengo ningún inconveniente en pasearme durante toda la noche; dispongo de tiempo sobrante y tampoco me faltan ganas de hacerlo. Si es que usted no acaba por cansarse.
Lo dijo de un modo amable, sin concederle la mayor importancia, y estoy seguro de que sin doble intención. Pero apenas pronunció estas palabras, sentí de repente un profundo cansancio. Me pesaba la cabeza y me dolían las articulaciones. ¡Qué pesados me parecían cada uno de mis pasos! Experimentaba un profundo desaliento ante aquel vagar absurdo e inútil a través de la noche húmeda y oscura.
— Tiene usted razón — dije abatido —. Estoy muy cansado. Ahora lo noto. Y, no tiene sentido pasearse por la noche bajo la lluvia, constituyendo una carga para otra persona.
— Como usted quiera — replicó Leo cortesmente.
— ¡Leo, Leo! durante nuestro viaje a Oriente no me hablaba usted de esta manera. ¿Es posible que se haya olvidado de todo? Bien, es inútil, no quiero entretenerle más. Buenas noches tenga usted.
Desapareció rápidamente en la oscuridad. Yo quedé solo, como si acabaran de darme un mazazo en la cabeza. Había perdido la partida. No me conocía ni quería reconocerme: se divertía jugando conmigo.
Regresé por el mismo camino; Necker ladraba furiosamente detrás de la verja. En aquella noche cálida de verano temblé de cansancio, de tristeza y de soledad.
Ya había pasado por trances semejantes. Cada uno de estos desesperantes momentos me trasladaban a la situación de un peregrino que hubiera errado su camino, un peregrino que hubiese caminado hasta el fin del mundo y que una vez allí no encontrara otra salida que la de renunciar a su ideal y precipitarse en el vacío, en la muerte. Bastantes veces en mi vida había sentido esta sensación, pero en los últimos tiempos, esta apetencia de suicidio había aminorado un tanto, al extremo de haber desaparecido de mí. La muerte ya no era para mí la nada, el vacío, la negación. Habían cambiado mucho las cosas. Los momentos de desesperación los acogía ahora como un fuerte dolor corporal: los soportaba quejándome o con despecho; sentía cómo crecían y cómo me consumía lentamente, al propio tiempo que me dominaba una curiosidad a veces furibunda, a veces irónica, por saber hasta dónde me conducirían, qué intensidad alcanzaría el dolor.
Читать дальше