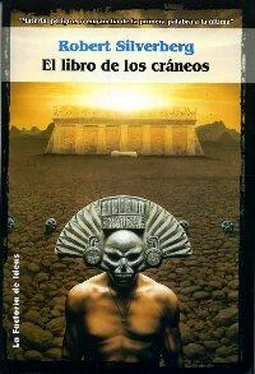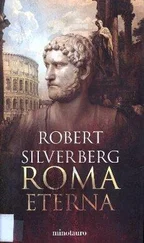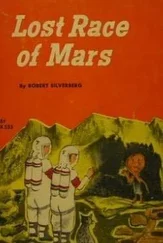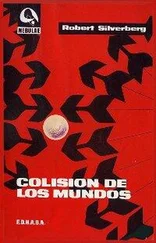Tal es el noveno misterio: que el precio de una vida sea otra vida. Sabed, ¡oh, nobles señores!, que cada eternidad debe compensarse con una extinción y que de vos pedimos que el equilibrio ordenado se ampare en la serenidad. De entre vosotros, sólo admitimos a dos. Los otros dos deben reunirse con la oscuridad. Del mismo que, por el hecho de vivir, morimos cada día, por la misma razón, por el hecho de morir, viviremos eternamente. ¿Hay alguno entre vosotros que en beneficio de sus hermanos renuncie gustoso a la eternidad reservada a sus hermanos de la figura de cuatro lados, para que ganen así la comprensión de la abnegación auténtica? ¿Hay alguno entre vosotros al que sus compañeros estén dispuestos a sacrificar con el fin de ganar la comprensión de la exclusión? Que las víctimas se elijan entre ellas. Que definan la cualidad de su vida por la cualidad de su partida…
Había más: dieciocho misterios en total, luego, una perorata en unos versos completamente opacos. Estaba fascinado. Era la fascinación intrínseca del texto lo que me traía, su sombría belleza, sus revelaciones siniestras, sus rítmicos golpes de gong, todo menos el acercamiento inmediato a aquel monasterio de Arizona. Naturalmente, resultaba imposible sacar el manuscrito de la biblioteca, pero yo lo subía, emergiendo de los subterráneos como el fantasma polvoriento de Banquo, y dispuse las cosas para que me reservaran una mesa privada en un rincón tranquilo. Después, volvía a casa y me duchaba sin decir a Ned ni una sola palabra, aunque mi azoramiento le resultaba evidentemente visible. Volvía deprisa a la biblioteca, dispuesto, con provisión de papel, una pluma y mis diccionarios particulares. El manuscrito ya estaba sobre la mesa que había reservado. Hasta las diez, hora de cenar, me incliné sobre el texto, alumbrado por una débil bombilla. No había ninguna duda: aquellos españoles creían poseer una técnica que abría las puertas de la inmortalidad. El manuscrito no hacía alusiones al método que se utilizaba, pero insistía en su eficacia. Gran parte de la simbología gravitaba en torno al cráneo-detrás-del-rostro. Mediante un culto orientado hacia la vida, me cercioré que daban mucha importancia a la imaginería de la tumba. Puede que fuera esto la discontinuidad necesaria, el sentido de las yuxtaposiciones chocantes de las que Ned habla tanto en sus teorías estéticas. El resto dejaba entender con toda claridad que, si no todos, ciertos sacerdotes adoradores de los cráneos, habían vivido durante siglos (¿quizá milenios? ¿Un ambiguo trozo del misterio decimosexto parecía implicar una línea más vieja de la de los faraones?). Esta longevidad había logrado que los mortales estuvieran resentidos con ellos, campesinos, pastores y barones, y, en varias ocasiones, se vieron obligados a establecerse fuera del cuartel general, buscando siempre un lugar donde practicar en paz sus ejercicios.
Finalmente, tres días de duro trabajo me proporcionaron una traducción aproximada del ochenta y cinco por ciento del texto, y un conocimiento suficiente del resto. Me hacía bien el trabajo yo solo, aunque, a veces, cuando se trataba de alguna frase particularmente indescifrable, consultaba al profesor Vázquez Ocaña, cuidándome de no revelar la naturaleza de mis investigaciones. (Cuando me preguntaba si había encontrado los manuscritos de Maura Gudiol, respondía cualquier cosa.) En este estado, todavía consideraba la historia como un enternecedor cuento de hadas. En mi infancia leí Horizontes Perdidos, y no había olvidado Shangri-La, el monasterio secreto del Himalaya, donde los monjes practicaban el yoga y aprendían a respirar aire puro, ni esa línea que me había impresionado: ¡Todavía está usted vivo, padre Perrault! No se podían tomar en serio aquellas cosas. Me imaginaba publicando mí traducción en Speculum, por ejemplo, con un adecuado comentario sobre la creencia medieval en la inmortalidad, y referencias al mito de Preste Juan, a Sir John Mandeville y a los romanos de Alejandro. La Fraternidad de los Cráneos y los Guardianes, que son los grandes sacerdotes, y la Prueba que debe ser suscrita por cuatro candidatos simultáneamente, de entre los cuales, sólo dos tienen derecho a sobrevivir, la alusión a los viejos misterios transmitidos a lo largo de milenios, ¿no crees que todo esto podría ser el argumento de un cuento de Sherezada? Me dediqué a indagar escrupulosamente la versión de Burton, dieciséis volúmenes, de Las Mil y Una Noches, pensando que quizá fueron los moros los que introdujeron esta historia en Cataluña, en los siglos VIII y IX. Pero no, cualquier cosa que mi hallazgo fuera, no era un trozo de Las Mil y Una Noches. Quizás una parte de la saga de Carlomagno. ¿O un anónimo cantar de gesta? Consultaba ingentes cantidades de la mitología medieval. Sin éxito. Remontaba siglos. En una semana me convertí en un experto sobre literatura de la inmortalidad y longevidad. Tithon, Matusalén, Gilgamesh, Uttarakurus y el árbol de Jambu, el pescador de Glaukus y los inmortales taoístas. Sí, toda la bibliografía. Y después un relámpago de intuición, el golpe en la frente. El grito que hizo girar todas las cabezas en la sala de lectura. ¡Arizona! Monjes llegados de México y antes de España. Los frisos con cabezas de muerto. Iba a buscar nuevamente aquel artículo que apareció en el suplemento del domingo. Lo releo en un estado que muy bien pudiera ser el delirio. Esto es:
Hay cráneos por todas partes, crispados, amenazantes, en altos relieves o en relieves ovalados. Los monjes son delegados, desbordan vida interior. Aquel con quien hablé… podría tener treinta años como trescientos. Resultaba imposible decirlo…
¡Todavía está usted vivo, padre Perrault! Estupefacta, mi alma se contrajo. ¿Podría creer yo en semejantes cosas? ¿Yo, el escéptico, bromista, materialista, pragmático? ¿La inmortalidad? ¿Un culto antiguo como el tiempo? ¿Podría existir algo parecido? Los Guardianes de los Cráneos viviendo en medio de los cactos, ni un mito medieval, ni una leyenda, sino una institución que ha sobrevivido incluso a nuestra época mecanizada, al alcance de cualquiera que desee hacer el viaje. Si quisiera, podría ser uno de los candidatos. Eli Steinfeld, viviente para asistir al alba del siglo XXXVI. El asunto estaba fuera de todo crédito. No admitía la cercanía del manuscrito y el artículo del periódico como una loca casualidad; después, a base de meditar, tampoco admitía mi rechazo y, poco a poco, me encaminaba hacia la aceptación. Era necesario que cumpliera un acto formal de fe, el primero que cumpliría en mi vida, para empezar a aceptar semejante idea. Me obligué a admitir la existencia de fuerzas exteriores a la comprensión de la ciencia contemporánea. Me obligaba a deshacerme de una antigua costumbre que consistía en ignorar lo desconocido en tanto que no ha sido oficialmente apoyado por pruebas rigurosas. Me reuní alegremente con las castas de creyentes en platillos volantes, los atlanteístas y los dianéticos, la de los defensores de la tierra plana y de Charles Fort, con los macrobióticos y astrólogos, la de las legiones de hombres crédulos que rara vez mis compañías me habían puesto al alcance. Al menos, adquirí la fe. Una fe total pero que no excluía la posibilidad de un error. Creía. Hablé a Ned, luego, algún tiempo después a Oliver y a Timothy. Moviendo la zanahoria delante de las narices. Te ofrecemos la vida eterna. Y ahora estamos en Phoenix. Las palmeras, los cactos, el camello delante del motel. Hemos llegado, Y mañana comenzaremos la fase final de nuestra búsqueda del Monasterio de los Cráneos.
Es posible que me haya pasado un poco con el rollo del autoestopista. No sé. No entiendo nada. Normalmente, mis motivos son limpios, claros como el cristal. Esta vez, no. El pobre Ned no podía saber qué le iba a caer encima cuando empecé a gritar. Eli me echó la bronca, luego me dijo que no me podía oponer a su libre decisión de ayudar a un ser humano. Ned conducía, podía pararse si quería. Incluso Timothy, que me dio la razón, me dijo luego que me había pasado. El único que no hizo ningún comentario fue Ned, aunque yo sabía lo que estaba pensando.
Читать дальше