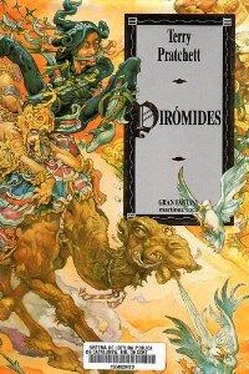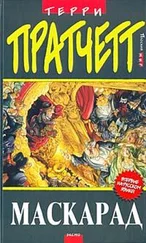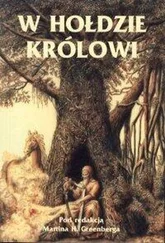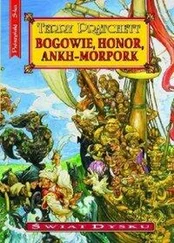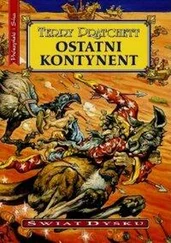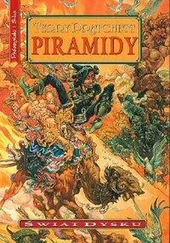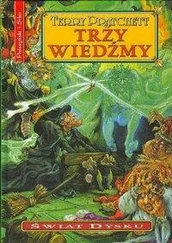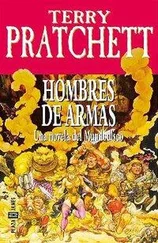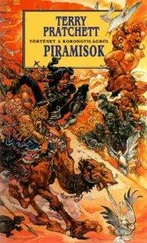Koomi sintió que los ojos de sus hermanos y su hermana en el sacerdocio se clavaban en su rostro. Carraspeó, se puso bien los pliegues de la túnica y se volvió hacia las momias.
Las momias estaban canturreando lo que parecía una sola palabra repetida una y otra vez. Koomi no logró distinguirla con claridad, pero fuera la que fuese no cabía duda de que se estaban tomando el cántico con mucho entusiasmo.
Koomi alzó el báculo y la luz acuosa hizo que las serpientes de madera parecieran desusadamente vivas.
Los dioses del Disco —y nos referimos a los dioses del gran consenso popular, los que realmente moran en su Valhalla particular semi-desconectado del mundo que se encuentra en esas montañas centrales de alturas imposibles y que se entretienen observando la ridícula agitación de los mortales mientras redactan quejas interminables en las que se deplora el que la influencia de los gigantes de Hielo haya hecho bajar el valor de las propiedades en las regiones celestes— siempre se han sentido fascinados por la increíble capacidad de decir exactamente las palabras menos adecuadas en el peor momento imaginable, de la que ha dado tan repetidas muestras la humanidad.
No se refieren a errores tan fáciles de cometer como «Os aseguro que no corremos ningún peligro» o «Los que gruñen tanto nunca muerden», sino a frasecitas sencillas que son introducidas en situaciones muy difíciles produciendo un efecto general muy parecido al que se obtendría si se deslizara una barra de acero entre los engranajes de una turbina de 660 megawatios de potencia que gira a 3.000 revoluciones por minuto.
Y cualquier estudioso de esa curiosa tendencia a meter la extremidad locomotora allí donde debería estar la lengua que distingue a la humanidad debería estar de acuerdo en que cuando se abran los sobres que contienen las votaciones de los jueces la maravillosa aportación de Ptra-hi-dor Koomi —«Abandonad este lugar, espectros repugnantes y pestilenciales», para ser exactos—, contará con muchas posibilidades de ser considerada como el saludo más imbécil y poco adecuado de todos los tiempos.
La primera fila de antepasados se detuvo, pero la presión de los que venían detrás hizo que siguiera avanzando un poquito antes de volver a inmovilizarse.
Teppicamón XXVII —los veintiséis Teppicamones anteriores habían conferenciado entre ellos y habían decidido nombrarle portavoz—, se tambaleó hacia Koomi en solitario y acabó cogiendo al tembloroso sacerdote por los brazos.
—¿Qué has dicho? —le preguntó afablemente. Koomi puso los ojos en blanco. Su boca se abrió y se cerró, pero su voz era lo bastante inteligente para comprender que aquel quizá no fuese el momento más adecuado para abandonar el refugio.
Teppicamón se inclinó sobre el sacerdote hasta que su rostro vendado casi rozó su puntiaguda nariz.
—Me acuerdo de ti —gruñó—. Te he visto por el palacio, y recuerdo que siempre me hacías pensar en una mancha de aceite… «Ahí va el tipo más rastrero y untuoso que he visto en toda mi vida.» Sí, recuerdo haber pensado eso al verte.
Se volvió hacia los otros sacerdotes.
—Todos sois sacerdotes, ¿verdad? Habéis venido a decir que lo lamentáis, ¿no? ¿Dónde está Dios?
Los antepasados dieron un paso colectivo hacia adelante y empezaron a murmurar. Llevar cientos de años muerto hace que no te sientas muy inclinado a ser generoso con las personas que se aseguraron de que ibas a disfrutar de una eternidad muy larga y agradable. El faraón Tharum-ba-net —quien había pasado cinco mil años de encierro sin más distracción que el reverso de la tapa de su sarcófago—, perdió el control de sus amojamados nervios y tuvo que ser contenido por algunos de sus colegas más jóvenes, lo que produjo un considerable tumulto en el centro de la multitud de momias.
Teppicamón volvió a concentrar su atención en Koomi, quien seguía paralizado delante de él.
—Espectros repugnantes y pestilenciales, ¿eh? —murmuró.
—Yo… Esto… —balbuceó Koomi.
—Bájale. —Dios recuperó el báculo de entre los cada vez más fláccidos dedos de Koomi, quien no opuso ninguna resistencia—. Soy Dios, el gran sacerdote —dijo—. ¿Por qué estáis aquí?
La voz de Dios no podía ser más tranquila y razonable, y vibraba con los matices de la autoridad preocupada pero indiscutible. Era una voz que los faraones de Djelibeibi habían oído durante millares de años, una voz que había regulado los días, prescrito los rituales, dividido el tiempo en rebanadas cuidadosamente medidas e interpretado los deseos y la voluntad de los dioses para transmitírsela a los hombres. Era una voz indiscutible que debía ser obedecida, y oírla trajo a la memoria de los antepasados un sinfín de viejos recuerdos. Las momias se removieron nerviosamente y unas cuantas llegaron a inclinar la cabeza para contemplarse los vendajes de los pies en una clara muestra de incomodidad.
Uno de los faraones más jóvenes se separó de la primera fila de antepasados y avanzó tambaleándose hacia Dios.
—Maldito hijo de perra… —graznó—. Nos hiciste embalsamar y nos fuiste encerrando uno a uno mientras tú seguías viviendo. Todo el mundo creía que el nombre se transmitía de un gran sacerdote a otro, pero siempre eras tú. ¿Cuántos años tienes, Dios?
No hubo ni el más mínimo sonido. Nadie se movió. Una brisa jugueteó con unos cuantos granos de polvo creando un pequeño remolino.
Dios suspiró.
—No quería hacerlo —dijo—. Había tantas cosas de las que ocuparse… El día nunca parecía tener horas suficientes. Os juro que no comprendí lo que estaba ocurriendo. Pensaba que era… refrescante, nada más. No sospeché nada. Sólo tenía ojos para la sucesión de los rituales, no para el transcurrir de los años.
—Supongo que en tu familia es habitual vivir muchos años, ¿no? —preguntó Teppicamón sarcásticamente. Dios le miró fijamente y sus labios se movieron sin emitir ningún sonido.
—Familia… —dijo por fin, y su voz se había suavizado dejando de ser el ladrido seco que esperaba ser obedecido de costumbre—. Familia. Sí. Supongo que debí de tener una familia, ¿no? Pero… Bueno, me temo que no me acuerdo de ella. La memoria es lo primero que desaparece. Por extraño que pueda pareceros, las pirámides son capaces de conservarlo todo salvo la memoria.
—¿Y éste es Dios, el que redacta las notas a pie de página de la historia? —preguntó Teppicamón.
—Ah. —El gran sacerdote sonrió—. La memoria desaparece de la cabeza, pero los recuerdos me rodean por todas partes. Todos los pergaminos, todos los libros…
—¡Pero todo eso es la historia del reino!
—Sí. Mi memoria…
El faraón se tranquilizó un poco. La fascinación horrorizada que se estaba adueñando de él era tan intensa que estaba empezando a deshacer el nudo de la furia.
—¿Cuántos años tienes? —preguntó.
—Creo que… unos siete mil. Pero a veces me parece que ha pasado mucho más tiempo.
—¿Realmente tienes siete mil años?
—Sí —dijo Dios.
—¿Y cómo es posible que un ser humano pueda aguantar el vivir tanto tiempo? —preguntó el faraón.
Dios se encogió de hombros.
—Si lo piensas bien te darás cuenta de que basta con ir aguantando cada día tal y como viene —dijo.
Hincó una rodilla en el suelo moviéndose muy despacio y con alguna que otra mueca de dolor, y extendió sus manos temblorosas con el báculo sobre las palmas.
—Oh, monarcas —dijo—. Siempre he existido única y exclusivamente para servir.
Hubo un silencio muy largo y extremadamente incómodo.
—Destruiremos las pirámides —dijo Far-re-ptah abriéndose paso por entre las momias de la primera fila.
—Destruirías el reino —dijo Dios—. No puedo permitirlo.
Читать дальше