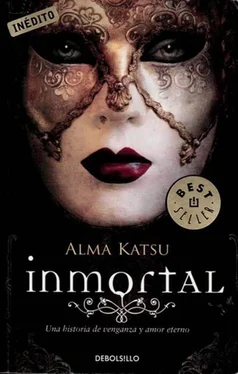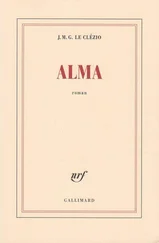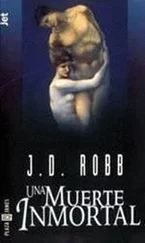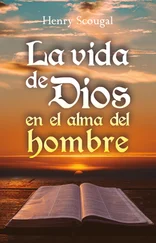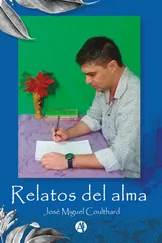Adair se quedó inmóvil, la comprensión se abrió paso en su rostro.
– Dios mío, está embarazada. ¡¿Nadie sabía que estaba esperando un niño?! -gritó, dándose la vuelta y amenazando con un brazo a Alejandro, que estaba detrás de él.
Mi cuerpo se estaba cerrando, pieza a pieza, y mi alma se sentía aterrada, buscando un lugar adonde ir.
Y después dejó de existir.
Me desperté.
Por supuesto, lo primero que pensé fue que aquel terrible episodio había sido un sueño, o que había pasado lo peor de mi enfermedad y me estaba recuperando. Encontré un consuelo momentáneo en aquellas explicaciones, pero no podía negar que me había ocurrido algo terrible y definitivo. Si me concentraba mucho, recordaba visiones borrosas, de ser sujetada contra el colchón, de alguien llevándose una gran palangana de cobre llena de sangre espesa y maloliente.
Desperté en mi humilde cama en la pequeña habitación, pero la habitación estaba espantosamente fría. El fuego se había apagado hacía mucho tiempo. Las cortinas de la única ventana estaban corridas, pero donde se juntaban se veía una línea de cielo nublado. El cielo tenía ese tono gris del otoño de Nueva Inglaterra, pero incluso aquellas minúsculas franjas de luz eran brillantes y claras, y me hacía daño mirarlas.
Me ardía la garganta como si me hubieran obligado a beber ácido. Decidí salir a buscar un vaso de agua, pero cuando me incorporé de inmediato volví a caer de espaldas porque la habitación giraba y daba vueltas. La luz, el equilibrio… Me sentía terriblemente sensible, como un inválido alterado por una enfermedad prolongada.
Aparte de la garganta y del fuego en la cabeza, el resto de mí estaba frío. Mis músculos ya no ardían de fiebre. En cambio, me movía con lentitud, como si me hubieran dejado flotando durante días en agua muy fría. Una cosa muy importante había cambiado y no necesitaba que nadie me dijera qué era: ya no tenía dentro a mi hijo. Había desaparecido.
Me costó una media hora salir de la habitación, acostumbrándome poco a poco a estar de pie, y después a andar. Mientras recorría centímetro a centímetro el pasillo hacia las alcobas de los cortesanos, oía con mucha precisión los ruidos cotidianos de la casa, con la agudeza de un animal: conversaciones susurradas entre amantes en la cama, el ronquido del mayordomo principal echando una siesta en el cuarto de la ropa blanca, el sonido del agua que se sacaba del gigantesco caldero, tal vez para que alguien se bañara.
Me detuve ante la puerta de Alejandro, oscilando sobre los pies, reuniendo fuerzas para entrar y exigir que me explicara qué nos había ocurrido a mí y a mi hijo nonato. Levanté la mano para llamar, pero me detuve. Lo que me había ocurrido era grave e irreversible. Sabía quién tenía las respuestas y decidí ir directamente a la fuente: el que me había puesto veneno en la lengua, había pronunciado palabras mágicas en mi oído y hecho que todo cambiara. El que, con toda probabilidad, me había quitado a mi hijo. Por mi hijo perdido, tenía que ser fuerte.
Di media vuelta y anduve a zancadas hasta el final del pasillo. Levanté la mano para llamar y de nuevo me lo pensé mejor. No acudiría a Adair como una sirvienta, pidiendo permiso para hablar con él.
Las puertas se abrieron con un empujón. Yo conocía la habitación y las costumbres de su ocupante, y fui derecha al montón de cojines donde Adair dormía. Estaba tumbado bajo una manta de marta, tan inmóvil como un cadáver, con los ojos muy abiertos, mirando al techo.
– Has vuelto con nosotros -dijo, más como una declaración que como una observación-. Estás de vuelta entre los vivos.
Yo le tenía miedo. No podía explicarme las cosas que me había hecho, ni por qué no había huido de la invitación de Tilde en el carruaje, ni por qué había permitido que me ocurriera todo aquello. Pero había llegado el momento de enfrentarme a él.
– ¿Qué me has hecho? ¿Y qué le ha ocurrido a mi hijo?
Sus ojos se movieron, posándose en mí tan funestos como los de un lobo.
– Te estabas muriendo de la infección y decidí que no quería que nos dejaras, todavía. Y tú no querías morir. Lo vi en tus ojos. En cuanto al niño… No sabíamos que estabas embarazada. Una vez que se te dio la unción, no se podía hacer nada por el niño.
Se me llenaron los ojos de lágrimas por que después de todo lo que había pasado -el exilio de Saint Andrew, sobrevivir a pesar de la infernal infección- me hubieran quitado a mi hijo de una manera tan cruel.
– ¿Qué hiciste…? ¿Cómo impediste que muriera? Dijiste que no eras médico.
Se levantó de la cama y se envolvió en una bata de seda. Me cogió por la muñeca, y antes de que me diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, me había sacado de la habitación y bajábamos por la escalera.
– Lo que te ha ocurrido no se puede explicar. Solo se puede… mostrar.
Me arrastró afuera de su habitación y escalera abajo, hasta las estancias comunes de la parte de atrás de la casa. En el pasillo nos encontramos con Dona, y Adair chasqueó los dedos y dijo «Ven con nosotros». Me llevó a un cuarto detrás de la cocina, donde se guardaban los gigantescos calderos utilizados para cocinar para multitudes y otras rarezas de la despensa; parrillas para pescado con forma de pez, como una jaula de tortura; moldes para pasteles; y el barril de agua sacada de la cisterna para uso doméstico. El agua brillaba negra y fría en el barril.
Adair me empujó a los brazos de Dona y señaló el barril con un movimiento de cabeza. Dona puso los ojos en blanco mientras se subía la manga del brazo derecho y después, tan rápido como un ama de casa que atrapa al pollo que va a ser la cena, me agarró por la nuca y me metió la cabeza en el agua. No tuve tiempo de prepararme y tragué al instante agua para llenarme los pulmones. Por la fuerza con que me sujetaba, supe que no tenía intención de soltarme. Lo único que pude hacer fue patalear y forcejear con la esperanza de volcar el barril o que él desistiera por compasión. ¿Por qué me había salvado Adair de la infección y la fiebre si pensaba hacer que me ahogaran?
Me gritó; oía su voz a través del chapoteo, pero no podía distinguir sus palabras. Pasó un largo tiempo, pero yo sabía que tenía que ser una ilusión. Se dice que los moribundos, presas del pánico, experimentan clara y verazmente cada uno de sus últimos segundos. Pero yo había agotado el aire de mis pulmones, y sin duda la muerte me llegaría en cualquier momento. Colgaba de la mano de Dona en el agua, aturdida por el frío y el terror, esperando mi fin. Deseaba reunirme con el niño muerto, anhelando -después de todo lo que me había pasado- rendirme. Estar en paz.
Dona me sacó la cabeza del barril, y el agua me resbaló por el pelo, por la cara y sobre los hombros, salpicando todo el suelo. Me sujetó para mantenerme derecha.
– Bien. ¿Qué te parece? -preguntó Adair.
– ¡Has intentado matarme!
– Pero no te has ahogado, ¿a que no? -Le pasó a Dona una toalla, que este utilizó para secarse con aire desdeñoso el brazo mojado-. Dona te ha tenido sujeta bajo el agua por lo menos cinco minutos, y aquí estás, viva. El agua no te ha matado. ¿Y a qué crees que se debe?
Parpadeé para sacarme el agua helada de los ojos.
– No… no lo sé.
Su sonrisa era como la de un esqueleto.
– Es porque eres inmortal. No puedes morir.
Me agaché delante del fuego en la alcoba de Adair. Él me pasó una copa y una botella de brandy, y se tumbó en la cama mientras yo miraba fijamente las llamas y eludía su ofrecimiento del licor. No quería creerle, ni quería nada que él pudiera darme. Si no podía matarlo por quitarme a mi hijo, quería huir de él y salir de la casa. Pero, una vez más, no podía moverme ni pensar con claridad por culpa del miedo, y los últimos atisbos de sentido común me advirtieron de que no debía huir. Tenía que oír su explicación.
Читать дальше