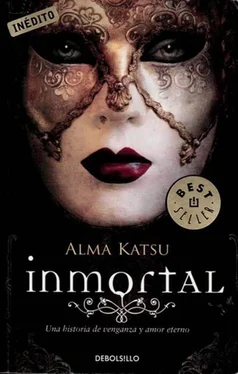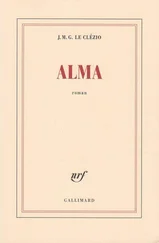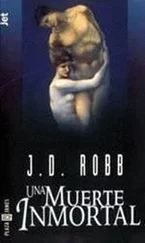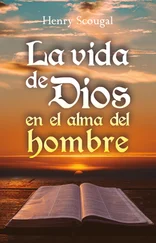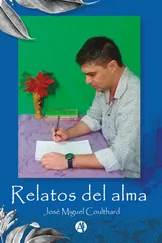A la mañana siguiente, cuando desperté en mi pequeña y tranquila habitación, el dolor en la parte baja de mi vientre era mucho más intenso. Intenté andar, pero cada paso estaba seguido por un agudo pinchazo en el abdomen, y expulsaba sangre y heces. No podía ni pensar en llegar hasta la puerta de la calle, y mucho menos encontrar a alguien que se ocupara de mí. Por la tarde estaba consumida por la fiebre, y durante los días siguientes estuve entrando y saliendo del sueño, y cada vez me despertaba más débil que la anterior. La piel se me puso pálida y sensible y se me enrojecieron los bordes de los ojos. Si mis arañazos y magulladuras se iban curando, lo hacían demasiado despacio para poder apreciarlo. Alejandro, la única persona que se acercaba a mi cama, emitió su diagnóstico meneando la cabeza: «Una perforación intestinal».
– Seguro que será una afección sin importancia -pregunté, esperanzada.
– No, si se infecta.
A pesar de mi ignorancia de las complejidades de la anatomía, si el dolor era indicación de un problema, el niño tenía que estar en peligro.
– Un médico -supliqué, apretándole la mano.
– Hablaré con Adair -prometió.
Pocas horas después, Adair irrumpió en la habitación. No vi ni una chispa de reconocimiento del placer que habíamos compartido la noche anterior. Acercó un taburete a la cama y empezó a examinarme, tocándome la frente con los dedos para juzgar la temperatura.
– Dice Alejandro que tu estado no ha mejorado.
– Por favor, haga llamar a un médico. Le pagaré algún día, en cuanto pueda…
Chasqueó la lengua como para indicar que el coste no tenía importancia. Me levantó un párpado, y después me palpó a ambos lados del cuello, bajo la mandíbula. Cuando terminó, se levantó del taburete.
– Volveré dentro de un momento -dijo, y salió al instante de la habitación.
Me había quedado dormida cuando regresó con una vieja y desportillada jarra en las manos. Me incorporó hasta dejarme sentada antes de pasarme la jarra. El contenido olía a barro y a hierbas cocidas, y parecía agua de pantano.
– Bebe -dijo.
– ¿Qué es?
– Te ayudará a sentirte mejor.
– ¿Es usted médico?
Adair me dirigió una mirada de fastidio.
– No, no soy lo que tú considerarías un médico. Se podría decir que he estudiado la medicina tradicional. Si esto se hubiera cocido más, sabría mucho mejor, pero no había tiempo -añadió, como si no quisiera que yo me formara una mala opinión de sus habilidades debido al sabor.
– ¿Quiere decir que es como una comadrona?
No hace falta decir que las comadronas -aunque muchas veces eran las únicas practicantes de la medicina en un pueblo- no tenían estudios, ya que a las mujeres no se les permitía asistir a clases de medicina en la universidad. Las mujeres que se hacían comadronas adquirían sus conocimientos sobre el parto y los tratamientos con hierbas y bayas a base de aprendizaje, casi siempre de sus madres u otras parientes.
– No exactamente -dijo él con desdén, dando la impresión de que se tomaba a las comadronas tan poco en serio como a los doctores-. Ahora, bebe.
Hice lo que me ordenaba, pensando que no accedería a llamar a un médico si estaba molesto conmigo por no haber probado su medicina. Tenía la sensación de que lo iba a vomitar todo delante de él, ya que aquel brebaje estaba lleno de hierbas y su sabor era amargo a causa de una tierra que no podía quitarme de la boca.
– Ahora, descansa un poco y ya veremos cómo te va -dijo, recogiendo la jarra.
Le puse la mano en la muñeca.
– Dígame, Adair… -Pero entonces me quedé en blanco.
– Que te diga ¿qué?
– No sé cómo interpretar su comportamiento conmigo… la otra noche…
Él torció su atractiva boca en una sonrisa cruel.
– ¿Es tan difícil de entender?
Me ayudó a recostarme de nuevo sobre las almohadas y después me subió la manta hasta la barbilla. La alisó sobre mi pecho y me acarició el cabello con mucha dulzura. Su expresión burlona se suavizó y por un momento lo único que vi fue su cara aniñada y un destello de amabilidad en sus ojos verdes.
– ¿Te resulta extraño que te haya cogido un poco de cariño, Lanore? Has resultado ser toda una sorpresa, no una simple chiquilla desharrapada que Tilde sacó de la calle. Siento algo en ti… eres un espíritu afín de alguna manera que todavía no he descubierto. Pero ya lo haré. Primero tienes que ponerte bien. Veamos si este elixir te resulta de algún provecho. Ahora procura descansar. Alguien vendrá más tarde a ver cómo estás.
Su revelación me sorprendió. A juzgar por aquella única noche, lo que existía entre nosotros era atracción mutua. Deseo, por decirlo claramente. Por una parte, me halagaba pensar que un noble, un hombre con riquezas y título, pudiera estar interesado en mí, pero por otra parte, era también un sádico egoísta. A pesar de las señales de alarma, Adair me estaba dando cariño, un sucedáneo de lo que yo había deseado de otro hombre.
Se me calmó el estómago y olvidé el sabor del amargo elixir. Tenía un nuevo enigma que resolver. Pero mi curiosidad no podía competir con la medicina de Adair, y al poco rato me quedé apaciblemente dormida.
Pasaron otra noche y otro día, pero no vino a verme ningún médico y empecé a preguntarme a qué estaba jugando Adair. No había vuelto a visitarme desde que confesó su interés por mí; enviaba sirvientas a mi habitación con nuevas dosis del elixir, pero ningún médico se materializó en mi puerta. Después de que transcurrieran treinta y seis horas, volví a recelar de sus motivos.
Tenía que salir de aquella casa. Si me quedaba, moriría en aquella cama y mi hijo moriría conmigo. Tenía que encontrar un médico o a alguien que me devolviera la salud o, como mínimo, me mantuviera viva hasta que pudiera dar a luz. El niño sería la única prueba de amor de Jonathan, y yo estaba empeñada en que aquella prueba viviera después de mi propia muerte.
Salí tambaleándome del lecho para buscar mi bolsa de mano, pero mientras palpaba bajo la cama y en un armario, me percaté de que la humedad helada de mis prendas íntimas se me pegaba a las piernas. Me habían quitado la ropa interior y me habían envuelto en un pañal de tela que absorbía la repugnante descarga que salía de mí. La tela estaba sucia y apestaba: era imposible que pudiera caminar así por las calles sin que me tomaran por una pobre loca y me llevaran a un manicomio. Necesitaba ropa, mi capa, pero se lo habían llevado todo.
Por supuesto, sabía dónde podía encontrar algo que ponerme. La habitación llena de baúles, adonde me habían conducido en la primera y fatídica noche.
Fuera de mi habitación había silencio, solo se oía el murmullo de una conversación entre un par de sirvientas que se elevaba por el hueco de la escalera. El pasillo estaba vacío. Llegué a trompicones hasta la escalera, pero estaba tan febril y tenía los miembros tan débiles que tuve que recurrir a las manos y las rodillas para subir al siguiente piso. Una vez allí, me apoyé en la pared para coger aliento y orientarme. ¿Qué pasillo llevaba a la habitación de los baúles? Todos los pasillos parecían iguales y había tantas puertas… No tenía fuerzas ni tiempo para probarlas todas…
Y cuando estaba allí, casi llorando de frustración y dolor, luchando por aferrarme a mi decisión de escapar, la vi, vi al fantasma.
Con el rabillo del ojo vi que algo se movía y supuse que era una chica de la cocina camino del desván de los sirvientes, en la parte alta del ático, pero la figura que estaba en el descansillo no era una vulgar sirvienta.
Era muy menuda. Si no fuera por el desarrollado busto y las marcadas caderas, se la habría podido confundir con una niña. Sus formas de mujer estaban envueltas en un exótico vestido hecho de finísima seda, pantalones abombados y una túnica sin mangas demasiado pequeña para cubrirle por completo los pechos. Y eran unos pechos preciosos, perfectamente redondos, firmes y altos. Solo con mirarlos se sabía lo que pesarían en la mano, el tipo de pechos que conseguían que a cualquier hombre se le hiciera la boca agua.
Читать дальше