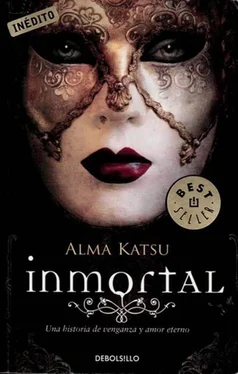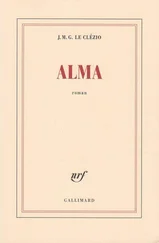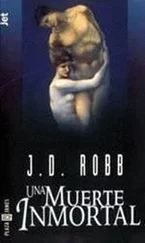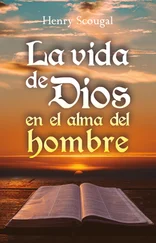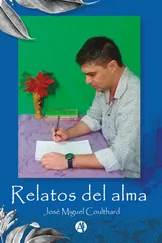Luke saca el todoterreno del garaje marcha atrás, y espera a la entrada del sendero a que Lanny trepe al asiento del copiloto.
– Bonito coche -dice ella, agarrando el cinturón de seguridad-. Tú sí que sabes hacer cambios.
Tararea para sí misma mientras Luke conduce el coche por la carretera, de nuevo en dirección al puesto fronterizo con Canadá, esa vez medio ocultos tras unos cristales tintados. Se siente culpable por lo que ha hecho. No sabe muy bien por qué, pero sospecha que no dará media vuelta en cuanto hayan cruzado la frontera, que es la razón de que le haya dejado a su amigo las llaves de su abollada camioneta. No es que Peter necesite la camioneta; es evidente que tiene otros vehículos si necesita ir a alguna parte. Aun así, eso hace que Luke se sienta mejor, como si hubiera dejado una señal de buena fe, porque sabe que Peter va a pensar mal de él muy pronto.
Lanny busca la mirada de Luke cuando frenan en un cruce desierto.
– Gracias -dice con sincera gratitud-. Pareces uno de esos hombres a los que no les gusta pedir favores, así que… quiero que sepas que te agradezco lo que estás haciendo por mí.
Luke se limita a asentir, preguntándose hasta dónde va a llegar, y qué precio habrá que pagar, para ayudarla a escapar.
Boston, 1817
Me desperté en una cama diferente, en una habitación diferente, con el hombre moreno del carruaje sentado al lado del lecho con un cuenco de agua y una compresa fría para mi frente.
– Ah, vuelves a estar entre los vivos -dijo cuando abrí los ojos, quitándome la compresa que tenía en la frente y metiéndola en el agua para empaparla.
Detrás de él se filtraba una luz fría a través de la ventana, y por eso supe que era de día, pero ¿qué día? Miré bajo las sábanas y vi que tenía puesto un camisón corriente. Me habían dado una habitación para mí sola, que a todas luces correspondía a un miembro importante de la servidumbre, pequeña y debidamente equipada.
– ¿Por qué sigo estando aquí? -pegunté, atontada.
Él hizo caso omiso de mi pregunta.
– ¿Cómo te sientes?
El dolor volvió poco a poco, una punzada ardiente y molesta en el abdomen.
– Como si me hubieran apuñalado con un cuchillo oxidado.
Él frunció ligeramente el ceño y después cogió un cuenco de sopa que había en el suelo.
– Lo que más te conviene es reposo, reposo absoluto. Es probable que tengas una perforación por ahí, en algún sitio… -Señaló desde arriba mi estómago-. Necesitas curarte lo más rápidamente posible, antes de que se extienda una infección. Lo he visto otras veces. Puede llegar a ser grave.
El niño. Me incorporé en la cama.
– Quiero ver a un médico. O a una comadrona.
Él introdujo una cuchara en el caldo transparente, haciendo sonar el metal contra la porcelana.
– Es muy pronto para eso. Esperaremos un poco, para ver si empeora.
Entre aplicaciones de la compresa y cucharadas de sopa, fue respondiendo a mis preguntas. Primero me habló de sí mismo. Se llamaba Alejandro y era el hijo menor de una buena familia española, de Toledo. Al ser el hijo más joven, no tenía posibilidades de heredar las propiedades de la familia. El segundo hijo había ingresado en el ejército y era capitán de un temible galeón español. El tercero servía en la corte del rey de España y pronto iba a ser enviado como diplomático a un país extranjero. De ese modo, la familia había cumplido con sus tradicionales obligaciones con el rey y la patria. Alejandro era libre para decidir qué hacer con su vida, y después de varios incidentes y golpes de suerte, había terminado encontrándose con Adair.
Adair, explicó, tenía auténtica sangre real del Viejo Mundo, y era tan rico como algunos príncipes, pues había conseguido mantener propiedades que habían pertenecido a su familia desde hacía siglos. Cansado de Europa, había ido a Boston por la novedad, porque había oído historias y quería experimentar personalmente el Nuevo Mundo. Alejandro y los otros dos del carruaje -Tilde, la mujer, y Donatello, el hombre rubio- eran cortesanos de Adair.
– Toda realeza tiene su corte -dijo Alejandro, en el primero de muchos argumentos panfletarios-. Tiene que estar rodeado de gente educada, de buena cuna, que se encargue de satisfacer sus necesidades. Nosotros lo protegemos de los sinsabores del mundo.
Donatello, explicó, procedía de Italia, donde había sido ayudante e inspiración de un gran artista cuyo nombre no me sonaba de nada. Y Tilde… Su pasado era un misterio, confesó Alejandro. Lo único que sabía de ella era que venía de un país nórdico tan nevado y frío como el mío. Tilde ya estaba con Adair cuando Alejandro se había unido a la corte.
– Él la escucha, y tiene muy mal genio, así que ten cuidado con ella en todo momento -me advirtió, metiendo la cuchara en el cuenco para coger más caldo.
– No voy a estar aquí ni un minuto más de lo necesario -dije, acercando la boca a la cuchara-. Me marcharé en cuanto me sienta mejor.
Alejandro no hizo ningún comentario y pareció concentrado en llevar la siguiente cucharada de caldo a mi boca abierta.
– Hay otro miembro de la corte de Adair -dijo, y después se apresuró a añadir-: pero probablemente no llegarás a conocerla. Es muy… solitaria. Así que no te sorprendas si te parece que ves pasar un fantasma.
– ¿Un fantasma? -Se me erizaron los pelos de la nuca y me volvieron a la mente las historias de espectros de los carreteros, los muertos tristes que buscan a sus seres amados.
– No es un fantasma de verdad -aclaró-, aunque bien podría serlo. Siempre anda sola, y la única manera de verla es tropezándose con ella, como cuando te encuentras con un ciervo en el bosque. No habla, y no te hará caso si intentas hablarle. Se llama Uzra.
Aunque le agradecía a Alejandro que me hiciera partícipe de sus conocimientos, cada fragmento de información que me daba me resultaba incómodo, como si fuera una nueva prueba de mi ignorancia y de lo aislada que me había criado. Nunca me habían hablado de aquellos países extranjeros, no conocía el nombre de ningún artista famoso. Lo más inquietante era aquella Uzra. No quería conocer a una mujer que se había convertido en un fantasma. ¿Y qué había hecho Adair para impedir que ella hablara? ¿Cortarle la lengua? Sin duda, era lo bastante cruel para hacerlo.
– No sé por qué se molesta contándome estas cosas -espeté-. No voy a quedarme.
Alejandro me observó con la sonrisa beatífica de un monaguillo y ojos chispeantes.
– Es solo una manera de pasar el tiempo. ¿Te traigo más sopa?
Pero aquella noche, cuando oí a Adair y a sus cortesanos deambular por el pasillo preparándose para salir a pasar la velada, me arrastré fuera de mi cama y fui al descansillo a mirar. Qué hermosos eran, enfundados en terciopelo y brocados, empolvados y peinados por sirvientes que habían pasado horas ocupándose de ellos. Tilde, con joyas prendidas a su pelo rubio y los labios pintados de rojo. Dona, con una inmaculada corbata blanca subida hasta el mentón, realzando su cuello aristocrático y su larga barbilla. Alejandro, con una larga levita negra y su perenne expresión triste. Charlando entre ellos con sus afiladas lenguas y alborotados como aves con plumaje real.
Pero sobre todo me fijé en Adair, porque era fascinante. Un salvaje ataviado con galas de caballero. Entonces lo comprendí: era un lobo disfrazado de cordero, que aquella noche salía de caza con su jauría de chacales para señalarle las presas. Cazaban por diversión, como me habían cazado a mí. Él había sido el lobo y yo el conejo, con el tierno cuello peludo tan fácil de romper por aquellas fauces despiadadas. El lacayo colocó la capa sobre los hombros de Adair y este, al marcharse, miró hacia arriba en mi dirección, como si hubiera sabido todo el tiempo que yo estaba allí, y me dirigió una mirada y una ligera sonrisa que me hizo retroceder trastabillando. Debería haber tenido miedo de él -y tenía miedo de él-, y sin embargo estaba cautivada. Una parte de mí quería ser uno de ellos, deseaba ir del brazo con Adair cuando él y sus cortesanos salieran a divertirse, a ser adulados por admiradores, como tenía que ser. Aquella noche, el grupo me despertó al regresar a casa, y no me sorprendió que Adair entrara en mi habitación y me llevara a su cama. A pesar de mi débil salud, me poseyó aquella noche y yo se lo permití, rendida a la emoción de notar su peso sobre mí, de su penetración y de la sensación de su boca en mi piel. Me susurraba al oído mientras copulábamos, más gemidos que palabras, y yo no pude distinguir lo que decía, aparte de «no puedes negarme» y «mía», como si aquella noche me reclamara como su propiedad. Después me quedé tumbada a su lado, temblando al asumir mi esclavitud.
Читать дальше