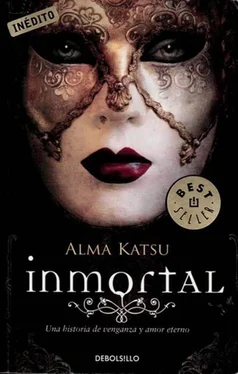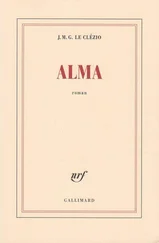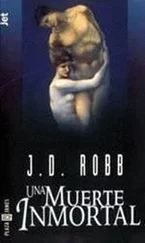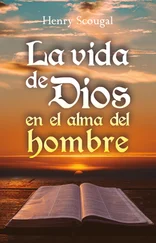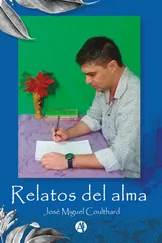Le toqué el brazo a la mujer.
– No debería estar aquí. No estoy en condiciones para un acto elegante. Ni siquiera voy vestida para trabajar en la cocina de una casa tan lujosa. Voy a tener que irme…
– Te quedarás hasta que te demos permiso para marcharte. -Se volvió y me clavó las uñas en el antebrazo, arrancándome un gemido de dolor-. Ahora deja de hacer el tonto y ven con nosotros. Te garantizo que te lo vas a pasar bien esta noche. -Su tono me decía que mi disfrute era lo último que tenía en la mente.
Los cuatro pasamos por una serie de puertas hasta una alcoba, una habitación enorme, tan grande como toda la casa de mi familia en Saint Andrew. La mujer nos condujo directamente al vestidor, donde había un hombre de pie, de espaldas a nosotros. No cabía duda de que era el dueño de la casa, y a su lado había un sirviente. El señor vestía pantalones de terciopelo azul brillante y medias de seda blanca, y calzaba zapatos de fantasía. Llevaba una camisa con bordes de encaje y un chaleco a juego con los pantalones. No se había puesto su levita, de modo que tuve una clara visión de su auténtica figura sin que hubiera trucos de sastre que la embellecieran. No era tan alto y atlético como Jonathan -mi ideal de belleza masculina-, pero no obstante poseía un físico atractivo. Desde unas caderas estrechas se alzaban una espalda y unos hombros anchos. Debía de ser tremendamente fuerte, a juzgar por aquellos hombros, como algunos de los leñadores de Saint Andrew, anchos y poderosos. Y entonces se volvió y yo intenté que no se notara mi sorpresa.
Era mucho más joven de lo que yo había esperado, calculé que tendría veintitantos años, solo unos pocos más que yo. Y era atractivo de una manera curiosa, vagamente salvaje. Tenía un cutis aceitunado, que yo nunca había visto en nuestra aldea de escoceses y escandinavos. Su bigote y su barba oscuros cubrían a penas una mandíbula cuadrada, como si no llevaran mucho tiempo creciendo. Pero su rasgo más extraño eran sus ojos, de color verde oliva con manchas grises y doradas. Eran bellos como dos joyas, y sin embargo tenía una mirada de lobo, hipnotizante.
– Te hemos traído otra atracción para tu fiesta -anunció la mujer.
La mirada apreciativa del hombre fue tan descarada como si me hubiera examinado con las manos; después de aquella mirada, sentí que ya no tenía secretos para él. Se me secó la garganta y me flaquearon las rodillas.
– Éste es nuestro anfitrión. -La voz de la mujer flotó sobre mi hombro-. Inclínate, tonta. Estás en presencia de un aristócrata. Éste es el conde Cel Rau.
– Me llamo Adair. -Extendió una mano hacia mí, como para impedir que me inclinara-. Estamos en América, Tilde. Tengo entendido que los americanos no tienen nobles en su país, y por eso no se inclinan ante nadie. No debemos esperar que nos hagan reverencias.
– ¿Acaba de llegar a América? -De algún modo encontré valor para hablarle.
– Hace un par de semanas. -Dejó caer mi mano y se volvió hacia su sirviente.
– De Hungría -añadió el hombre bajo y moreno-. ¿Sabes dónde está eso?
La cabeza me daba vueltas.
– No, me temo que no.
A mi espalda sonaron risas contenidas.
– Eso no tiene importancia -les espetó Adair, el señor de la casa, a sus adeptos-. No podemos esperar que la gente conozca nuestra patria. Está más lejos que las millas de mar y tierra que hemos dejado atrás. Vista desde aquí, es otro mundo. Por eso he venido aquí: porque es otro mundo. -Hizo un gesto hacia mí-. Tú, ¿tienes nombre?
– Lanore.
– ¿Eres de aquí?
– ¿De Boston? No, he llegado hoy. Mi familia… -Traté de obviar el nudo que se me había formado en la garganta-. Ellos viven en el territorio de Maine, al norte. ¿Ha oído hablar de él?
– No -respondió él.
– Pues estamos a la par. -No sé de dónde saqué el descaro para bromear con él.
– Puede que lo estemos. -Dejó que el sirviente le ajustara la corbata, mirándome con curiosidad antes de dirigirse al trío-. No os quedéis aquí -dijo-. Preparadla para la fiesta.
Me condujeron a otra habitación, llena de baúles apilados sobre más baúles. Echaron atrás las tapas, rebuscando hasta encontrar ropa de mi medida, un bonito vestido de algodón rojo y un par de zapatos de raso. El conjunto no combinaba bien, pero las ropas eran más delicadas que todo lo que yo me había puesto en mi vida. Se le había ordenado a una sirvienta que preparara un baño rápido, y a mí se me dijo que me limpiara a conciencia, pero deprisa. «Esto lo quemaremos», dijo el hombre rubio, señalando con la cabeza mis ropas de confección casera, ahora tiradas en el suelo. Antes de dejarme para que me bañara, la intimidante mujer rubia me puso en la mano una copa llena de vino tinto agitándose dentro.
– Bebe -dijo-. Tienes que estar sedienta.
La vacié de dos tragos.
Supe que el vino contenía alguna droga en cuanto salí del cuarto de baño. Los suelos y las paredes parecían moverse y necesité todo mi poder de concentración para recorrer el pasillo. Para entonces habían empezado a llegar los invitados, casi todos hombres bien vestidos y con pelucas, con máscaras que les ocultaban el rostro. El trío había desaparecido y me había quedado sola. Aturdida, deambulé de una habitación a otra, intentando enterarme de lo que pasaba, de la ruidosa bacanal que se desarrollaba a mi alrededor. Recuerdo haber visto partidas de cartas en un salón enorme, mesas a las que se sentaban cuatro o cinco hombres, entre gruñidos de hilaridad y rabia cuando las monedas pasaban de un lado a otro de la mesa. Seguí vagando, entrando y saliendo de una habitación a otra. Cuando me tambaleaba por un pasillo, un desconocido intentó cogerme la mano, pero yo me solté y huí corriendo lo más rápido que pude, dada mi desorientación. Había hombres y mujeres jóvenes, perplejos y sin máscaras, todos muy atractivos, conducidos en todas direcciones por los asistentes a la fiesta.
Empecé a tener alucinaciones. Estaba convencida de que estaba soñando, y en sueños me metí en un laberinto. No podía hacerme entender; solo conseguía farfullar y, de todas maneras, nadie parecía interesado en escucharme. Por lo visto, no había manera de salir de aquella fiesta infernal, era imposible llegar a la relativa seguridad de la calle. En aquel momento, sentí que una mano me cogía del codo y me desmayé.
Cuando desperté, estaba tumbada de espaldas en una cama, casi sofocada por el hombre que tenía encima. Su rostro estaba demasiado cerca del mío, su aliento caliente me quemaba en la cara. Me estremecí bajo su peso y el insistente golpeteo de su cuerpo contra el mío, y me oí gemir y llorar de dolor, pero aquel dolor me parecía ajeno, mitigado por la droga. Sabía en mi fuero interno que lo reviviría todo más adelante. Intenté gritar para pedir ayuda y una mano sudorosa me tapó la boca, introduciendo unos dedos salados entre mis labios.
– Calla, muñeca -gruñó el hombre que tenía encima, con los ojos semicerrados.
Por encima de sus hombros, vi que nos estaban observando. Hombres enmascarados sentados en sillas arrimadas a los pies de la cama, con copas en las manos, riendo y animando al hombre. Sentado en medio del grupo, con una pierna cruzada sobre la otra, estaba el anfitrión. El conde. Adair.
Desperté sobresaltada. Estaba en una cama grande en una habitación oscura y silenciosa. El leve esfuerzo que necesité para despertarme me causó lacerantes punzadas de dolor por todo el cuerpo. Me sentía como si me hubieran vuelto del revés, descoyuntada, en carne viva y rígida, entumecida de la cintura para abajo. Tenía el estómago revuelto, un mar de bilis. Mi cara estaba hinchada, la boca también, los labios secos y agrietados. Sabía lo que me había ocurrido la noche anterior, mi dolor era toda la evidencia que precisaba. Lo que necesitaba en ese momento era sobrevivir a aquello.
Читать дальше