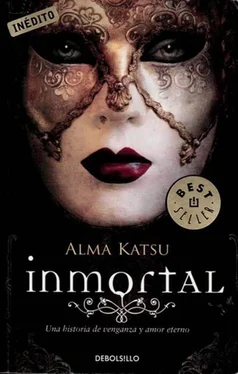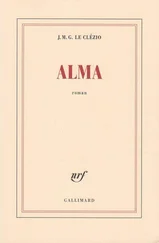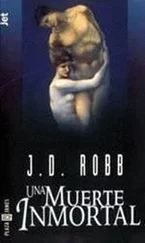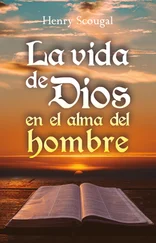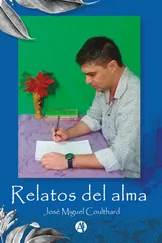Además de su voluptuosa figura, era de una gran belleza. Los ojos almendrados parecían aún más grandes gracias a un reborde de kohl. El cabello tenía un sinfín de tonos cobrizos, castaño rojizos y dorados, y le caía en desordenados rizos hasta la parte baja de la espalda. Alejandro había descrito a la perfección el color de su piel: canela, aparentemente salpicada de mica para hacer que la mujer brillara como si estuviera hecha de una piedra preciosa. Ahora recuerdo todo aquello con la ventaja de haberla visto muchas veces después de aquel episodio y saber que era de carne y hueso, pero en aquel momento la verdad era que podía haber sido una aparición conjurada por la mente masculina como la fantasía sexual perfecta. Su visión te sobresaltaba y te dejaba sin aliento. Temí que si me movía, se esfumaría. Ella me miró con cautela mientras yo la miraba a ella.
– Por favor, no se vaya. Necesito su ayuda. -Cansada de estar de pie, me apoyé en el pasamanos. Ella dio un paso atrás, sin hacer ningún ruido con sus pies descalzos sobre la alfombra-. No, por favor, no me deje. Estoy enferma y necesito salir de esta casa. Se lo ruego, necesito que me ayude a seguir viva. Se llama Uzra, ¿verdad?
Al oír su nombre, se deslizó hacia atrás unos pasos más, dio media vuelta y desapareció en la oscuridad en lo alto de la escalera del ático. No sé si en aquel momento me fallaron las fuerzas o si lo que falló fue mi determinación cuando ella huyó de mí, pero me dejé caer en el suelo. El techo daba vueltas sobre mi cabeza, como un farol girando en un cable retorcido: primero en una dirección y luego en la otra. Después, todo se puso oscuro.
Lo siguiente fueron unos murmullos y el contacto de unos dedos.
– ¿Qué está haciendo fuera de su habitación? -Era la voz de Adair, ronca y baja-. Dijiste que no conseguiría levantarse de la cama.
– Se ve que es más fuerte de lo que parece -murmuró Alejandro.
Alguien me levantó y me sentí ingrávida, como si flotara.
– Vuelve a ponerla ahí, y esta vez cierra la puerta. No debe salir de esta casa. -La voz de Adair empezó a alejarse-. ¿Va a morir?
– ¿Cómo demonios voy a saberlo? -murmuró Alejandro para sí mismo, y después gritó mucho más fuerte para que Adair pudiera oírle-. ¡Supongo que eso depende de ti!
Dependía de él… Me repetí esas extrañas palabras mientras volvía a caer en la inconsciencia. ¿Cómo podía depender de él que yo viviera o muriera? Pero no tuve tiempo de reflexionar más sobre aquella intrigante conversación, ya que me precipité en el vacío de una inconsciencia sin luz ni sonido.
– Se está muriendo. No pasará de hoy.
Era la voz de Alejandro y sus palabras no eran para mis oídos. Pestañeé. Él estaba de pie junto a Adair al lado de mi cama. Los dos tenían los brazos cruzados sobre el pecho en un gesto de resignación y expresiones serias en los rostros.
Ya había llegado la hora, el final absoluto, y yo seguía sin tener ni idea de lo que querían hacer conmigo, por qué Adair se había molestado en confundirme con una declaración de cariño, o en tratarme con pócimas homeopáticas, pero me negaba los cuidados de un médico. En aquel momento, su extraña conducta ya no tenía importancia: iba a morir. Si lo que querían era mi cuerpo -para disecciones o experimentación médica, o para utilizarlo en un ritual satánico-, nadie podría impedírselo. Al fin y al cabo, ¿qué era yo, sino una vagabunda sin dinero y sin amigos? Ni siquiera era su sirvienta; era menos que eso, una mujer que dejaba que unos desconocidos hicieran lo que quisieran con ella a cambio de cobijo y una comida. Habría llorado por haberme convertido en algo así, pero la fiebre me había secado, dejándome sin lágrimas.
No pude evitar estar de acuerdo con la conclusión de Alejandro: tenía que estar muriéndome. Un cuerpo no puede sentirse tan mal y seguir viviendo. La fiebre me consumía, me ardían todos los músculos. Me dolía todo. Cada vez que respiraba, mis costillas crujían como un fuelle oxidado. Si no hubiera estado tan triste por llevarme conmigo al hijo de Jonathan y no hubiera tenido tanto miedo del terrible peso de los pecados por los que sería juzgada, habría rezado a Dios para que tuviera la misericordia de dejarme morir.
Solo lamentaba una cosa, y era que no volvería a ver a Jonathan. Había creído con tanto fervor que estábamos destinados a estar juntos que parecía inconcebible que pudiéramos estar separados, que yo fuera a morir sin poder extender el brazo y tocar su cara, que él no estaría cogiéndome la mano mientras se me escapaba el último aliento. La gravedad de mi situación se me hizo real en aquel momento: aquello era mi fin, no podía hacer nada, ninguna súplica a Dios conseguiría cambiar aquello. Y lo que yo más quería, por encima de todo, era ver a Jonathan.
– Tú decides -le dijo Alejandro a Adair, que no había dicho una palabra-. Si ella te gusta. Dona y Tilde ya han dejado claras sus posturas.
– No es cuestión de votos -gruñó Adair-. Ninguno de vosotros puede decidir quién se une a nuestra familia. Todos seguís existiendo porque yo lo quiero. – ¿Había oído bien? Me pareció que no; sus palabras se distorsionaban y retumbaban en mi cabeza-. Seguís sirviéndome porque yo lo quiero.
Adair se acercó a mí y me pasó una mano por la sudorosa frente.
– ¿Ves la expresión de su rostro, Alejandro? Sabe que se está muriendo y está luchando contra ello. Vi esa misma expresión en tu cara, en la de Tilde… es siempre la misma. -Me acarició la mejilla-. Escúchame, Lanore. Te voy a dar un regalo extraordinario. ¿Entiendes? Si no intervengo, morirás. Así que este va a ser nuestro trato. Estoy dispuesto a atraparte cuando mueras y traer tu alma de vuelta a este mundo. Pero eso significa que me pertenecerás por completo, no solo tu cuerpo. Poseer tu cuerpo es cosa fácil. Puedo hacerlo ahora mismo. Quiero más de ti, quiero tu alma ardiente. ¿Accedes a eso? -preguntó, escudriñando mis ojos en busca de una reacción-. Prepárate -me dijo. Yo no sabía de qué me estaba hablando Se inclinó para acercarse más, como un sacerdote dispuesto a escuchar mi confesión. Levantó un frasquito plateado tan fino como el pico de un colibrí y le quitó el tapón, que más parecía un alfiler que un tapón.
– Abre la boca -ordenó, pero yo estaba paralizada de miedo-. Abre la maldita boca -repitió- o te parto la mandíbula en dos.
En mi confusión pensé que me estaba ofreciendo los últimos sacramentos -al fin y al cabo, yo pertenecía a una familia católica- y quería la absolución de mis pecados. Así que abrí la boca y cerré los ojos, esperando.
Me frotó el tapón en la lengua. Ni siquiera lo sentí -el instrumento era diminuto-, pero la lengua se me entumeció al instante y fue invadida por el sabor más repugnante. Se me llenó la boca de saliva y empecé a tener convulsiones. El me cerró los labios y los apretó, clavándome a la cama mientras yo me deshacía en espasmos. Me vino sangre a la boca, ácida y amarga por la pócima que él me había puesto en la lengua. ¿Me había envenenado para acelerar mi muerte? Estaba perdida en mi propia sangre y no podía sentir nada más. En el fondo de mi mente, oí a Adair murmurar palabras que no tenían sentido. Pero el pánico había desplazado a todo lo demás, en especial a la lógica. No me importaba lo que estuviera diciendo ni por qué estaba haciendo aquello. Estaba en completo estado de shock.
Tenía el pecho oprimido, el dolor y el pánico eran insoportables. Los pulmones ya no me funcionaban. «Por amor de Dios, haced que los fuelles oxidados bombeen…» No podía respirar. Ahora sé que el corazón se me estaba parando y era incapaz de hacer funcionar mis pulmones. Mi cerebro se apagaba. Me estaba muriendo, pero no moriría sola. Me llevé instintivamente las manos al vientre, rodeando el pequeño abultamiento que había empezado a hacerse innegablemente evidente.
Читать дальше