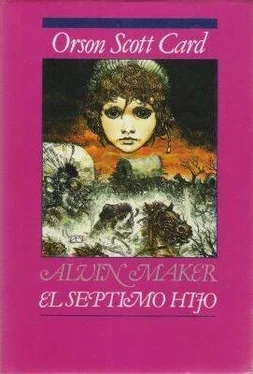Entonces Mesura miró a Alvin Júnior y le guiñó un ojo.
—Te he visto —le espetó Mamá—, y si no te vas al infierno, Mesura, elevaré una petición a San Pedro para que te envíe allí.
—Yo mismo firmaría esa petición —respondió Mesura, que aparecía más dócil, que cachorro en penitencia.
—Sí. Eso tendrías que hacer —siguió Mamá— y firmarla con sangre, también, porque cuando acabe contigo tendrás tantas heridas que diez escribanos podrían mojar el plumín en rojo durante un año entero.
Alvin Júnior no pudo contenerse. Las tenebrosas amenazas le hicieron gracia. Y aunque sabía que podría costarle la vida, abrió la boca para reír. Sabía que si reía Mamá le partiría la cabeza, o le soltaría un sopapo en la oreja, o tal vez estamparía su piececito duro sobre el suyo descalzo, cosa que una vez hizo a David cuando éste le dijo que debería haber aprendido la palabra no antes de tener trece bocas que alimentar.
Esto era cuestión de vida o muerte. Mucho más pavoroso que lo de la viga, que después de todo ni lo había tocado, cosa que no podría decir de Mamá. De modo que atrapó la risa antes de que pudiera salir y la convirtió en lo primero que le vino a la mente.
—Mamá —dijo—, Mesura no puede firmar ninguna petición con sangre porque ya estaría muerto, y los muertos no sangran.
Mamá lo miró a los ojos y habló lenta y cuidadosamente.
—Sí lo hacen cuando yo se lo ordeno.
Bueno, ahí ya no pudo más.
Alvin Júnior lanzó una risotada. Lo cual hizo que la mitad de las niñas se echaran a reír. Lo cual hizo que Mesura riera. Y finalmente, también Mamá rió. Todos rieron y rieron hasta casi llorar, y entonces Mamá comenzó a mandar a todo el mundo arriba a dormir, y también a Alvin Júnior.
Tanto jolgorio había despertado en Alvin un humor travieso, y todavía no había aprendido que a veces era mejor no pasarse de listo. Resultó que Matilda, quien bordeaba los dieciséis años y se creía ya una dama, venía subiendo la escalera delante de él. Todos aborrecían tener que caminar detrás de Matilda, pues solía andar con pasitos afectados de damisela. Mesura siempre decía que prefería caminar detrás de la luna, porque iría más rápido que ella. Y ahora el trasero de Matilda estaba precisamente delante del rostro de Al Júnior, balanceándose rítmicamente. Pensó en lo que Mesura había dicho sobre la luna y se le ocurrió que el trasero de Matilda era redondo como la luna, y entonces se le ocurrió preguntarse cómo sería tocar la luna… si sería dura como el lomo de un escarabajo o resbaladiza como una babosa. Y cuando un niño de seis años que ya está un poco animado piensa en algo así, no pasa medio segundo antes de que hunda su dedo unos centímetros en la delicada piel de su hermana. Matilda sí que sabía gritar. Al podía haber recibido una bofetada en ese mismo momento, de no haber estado Previsión y Moderación detrás de él. Vieron toda la escena y se rieron de Matilda con tal crudeza que la niña comenzó a llorar y salió disparada por las escaleras, saltando los peldaños de dos en dos, lo cual decididamente no era propio de una damisela. Previsión y Moderación alzaron a Alvin y le hicieron subir las escaleras entre ambos, tan alto que casi se mareó, mientras cantaban esa vieja canción sobre San Jorge matando al dragón. Sólo que en vez de San Jorge decían San Alvin, y allí donde la canción solía decir algo acerca de ensartar al dragón mil veces y que la espada no se le derretía en el fuego, cambiaron la palabra espada por dedo, y hasta Mesura echó a reír.
—¡Esa canción es una cochinada, una grosería! —gritó Mary, la niña de diez años, quien hacía guardia de pie ante la puerta del dormitorio de las niñas.
—Mejor dejad de cantar esa canción—advirtió Mesura— antes de que os oiga Mamá.
Alvin Júnior nunca lograba entender por qué razón a Mamá no le agradaba esa canción. Pero lo cierto era que los chicos nunca la cantaban cuando ella podía escucharlos. Los mellizos dejaron de cantar y treparon por la escalera que conducía al altillo. En ese momento se abrió de golpe la puerta del dormitorio de las niñas mayores y Matilda asomó la cabeza, los ojos rojos del llanto, para gritar:
—¡Lo lamentaréis!
—¡Ohhh, lo lamento, lo lamento tanto! —exclamó Moderación con voz chillona.
Sólo entonces recordó Alvin que cuando las niñas se disponían a tomar venganza , el principal damnificado solía ser él. Calvin aún seguía siendo el pequeñín, de modo que aún gozaba de cierta inmunidad, y los mellizos eran mayores y más fuertes, y además siempre iban juntos. Así, cuando las niñas se enfurecían, el primero sobre el cual caía su ira fatal era Alvin. Matilda tenía dieciséis años; Beatriz, quince; Elizabeth, catorce; Ana, doce; María, diez, y todas ellas preferían meterse con Alvin antes que cualquier otra recreación permitida por la Biblia. En una ocasión, Alvin fue torturado más allá de lo que cualquiera podría soportar, y sólo los fuertes brazos de Mesura pudieron evitar que muriera cruelmente atravesado por una horca para heno. Ese día, Mesura convino en que los tormentos del infierno consistían casi seguro en vivir en la misma casa con cinco mujeres que lo duplicaran a uno en tamaño. Desde entonces, Alvin jamás dejaba de preguntarse qué pecado habría cometido antes de nacer para merecer semejante destino aciago ya desde el mismo parto.
Alvin entró en la pequeña habitación que compartía con Calvin y no se movió, esperando que Matilda irrumpiera para matarlo. Pero no vino y no vino, y Alvin comprendió entonces que probablemente estaría esperando a que apagaran las velas para que nadie supiera cuál de sus hermanas había sido la que acabó con él. El cielo sabía que en los dos últimos meses les había dado amplias razones para que quisieran verlo muerto. Trataba de adivinar si lo asfixiarían con la almohada de plumón de Matilda —sería la primera vez que le permitiera tocarla— o si moriría con las preciadas tijeras de costura de Beatriz clavadas en el corazón, cuando de pronto comprendió que si no iba al retrete en veinticinco segundos se lo haría en los pantalones.
El retrete estaba ocupado, por supuesto, y Alvin se quedó ante la puerta saltando y aullando durante tres minutos, pero nadie salió. Se le ocurrió que probablemente era una de las niñas, en cuyo caso ése era el plan más diabólico que jamás lograrían tramar: dejarlo fuera del baño a altas horas de la noche, cuando tenía demasiado miedo para salir al bosque a aliviarse. Era una venganza atroz. Si se ensuciaba los pantalones pasaría tal vergüenza que probablemente tendría que cambiarse el nombre y escapar, y eso era mucho peor que un dedo en el trasero. Era algo tan injusto que enloqueció, como un búfalo seco de vientre.
Por último, su furia fue tal que lanzó una amenaza decisiva:
—Si no sales de ahí haré lo que tenga que hacer delante mismo de la puerta y tendrás que pisarlo para poder salir.
Aguardó, pero quienquiera que estuviese en el interior no dijo: si lo haces, tendrás que limpiarme los zapatos con la lengua, y dado que ésa solía ser la respuesta de rigor, Al comprendió por vez primera que la persona que ocupaba el excusado podía no ser una de sus hermanas, después de todo. Sin duda, tampoco era uno de los chicos. Lo cual dejaba sólo dos posibilidades, a cual peor. Al se enfadó tanto consigo mismo que descargó un puñetazo sobre su propia cabeza. Pero eso no le reparó ningún alivio. Papá probablemente le daría una zurra, pero Mamá sería aún más dura. Podía encasquetarle uno de sus sermones terribles, lo cual ya era malo de por sí, pero si estaba realmente disgustada lo miraría con esos ojos que sabía poner y le diría con voz muy suave:
Читать дальше