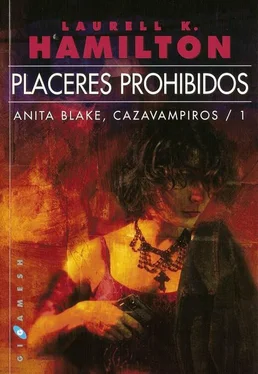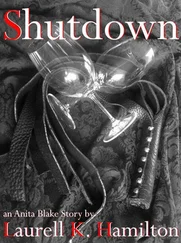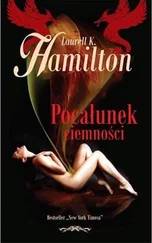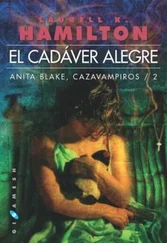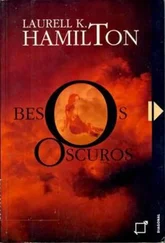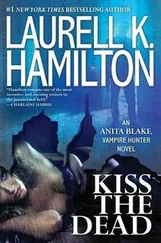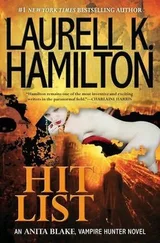– ¡Jean-Claude! -dije, sin esforzarme por enmascarar el miedo.
– Calla -dijo. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo. Emitió un fuerte suspiro y me soltó tan bruscamente que me tambaleé.
Se separó de mí y se apoyó en un coche aparcado. Levantó la cabeza y dejó que la lluvia le empapara la cara. Todavía podía sentir los latidos de su corazón. Nunca había sido tan consciente de mi propio pulso, del fluir de la sangre en mis venas. Me estremecí bajo la cálida lluvia.
El coche patrulla se había esfumado en la oscuridad de la calle. Al cabo de unos cinco minutos, Jean-Claude se enderezó. Ya no podía sentir su pulso. El mío era lento y regular. Lo que hubiera ocurrido ya había terminado. Pasó de largo junto a mí y se volvió para llamarme.
– Ven. Nikolaos nos espera.
Lo seguí, y cruzamos la puerta. No intentó cogerme de la mano. De hecho, se mantuvo apartado de mí, y crucé tras él un vestíbulo pequeño y cuadrado. Había un hombre detrás del mostrador. Levantó la vista de la revista que estaba leyendo, pasó de Jean-Claude y me miró con ojos libidinosos.
Lo miré con mala baba. Se encogió de hombros y volvió a la revista. Jean-Claude subió corriendo las escaleras sin esperarme. Ni siquiera volvió la vista atrás. Quizá pudiera oír mis pasos a su espalda, o quizá le diera igual que lo siguiera o no.
Supongo que ya no fingíamos ser amantes. Mira tú. Casi habría jurado que el maestro vampiro no era dueño de sus actos cuando estaba conmigo.
Había un pasillo largo con puertas a los lados, y Jean-Claude estaba cruzando una de ellas. Me acerqué sin darme ninguna prisa. Por mí, que esperaran.
En la habitación había una cama, una mesilla con una lámpara, y tres vampiros: Aubrey, Jean-Claude y una desconocida. Aubrey estaba en el rincón más alejado, cerca de la ventana. Me sonrió. Jean-Claude se quedó junto a la puerta. La vampira estaba recostada en la cama. Parecía una vampira como Dios manda: pelo liso, negro y por los hombros; vestido largo y negro, y botas altas negras con tacones de diez centímetros.
– Mírame a los ojos -dijo.
La miré sin pensarlo, y después bajé la vista al suelo. Ella rió, y su risa transmitía la misma sensación que la de Jean-Claude. Era un sonido palpable.
– Cierra la puerta, Aubrey -dijo. Pronunciaba la erre con un acento que no pude identificar.
Aubrey me rozó al cerrar la puerta. Se quedó detrás de mí, donde no podía verlo. Me moví hasta quedar de espaldas a la única pared vacía y poder verlos a todos; como si fuera a servirme de algo.
– ¿Todavía tienes miedo? -preguntó Aubrey.
– ¿Todavía sangras? -pregunté yo.
– Ya veremos quién sangra cuando termine la noche -dijo cruzando los brazos ante la mancha de su camisa.
– Aubrey, no seas infantil -dijo la vampira de la cama. Se puso en pie, y sus tacones resonaron en el suelo mientras caminaba a mí alrededor. Me esforcé por contener el impulso de volverme para mantenerla a la vista. Ella rió de nuevo, como si se hubiera dado cuenta.
– ¿Quieres que te garantice la seguridad de tu amiga? -preguntó. Había vuelto a tumbarse con elegancia sobre la cama. La habitación sobria y destartalada parecía tener un aspecto aún peor en contraste con la vampira y sus botas de cuero de doscientos dólares.
– No -dije.
– Eso es lo que habías pedido, Anita -dijo Jean-Claude.
– Dije que quería que me la garantizara el amo de Aubrey.
– Estás hablando con mi ama, mocosa.
– No.
La habitación quedó en silencio de repente. Pude oír algo que se movía dentro de la pared. Tuve que levantar la vista para asegurarme de que los vampiros seguían allí. Estaban todos petrificados, como estatuas, sin dar ninguna sensación de movimiento, de respiración ni de vida. Todos tenían muchos años, pero ninguno los suficientes para ser Nikolaos.
– Soy Nikolaos -dijo la vampira con una voz apremiante que resonó por la habitación. Quería creerla, pero no había manera.
– No -dije-, tú no eres el ama de Aubrey. -Me arriesgué a mirarla a los ojos. Eran negros, y se ensancharon por la sorpresa cuando se encontraron con los míos-. Tienes muchos años y eres muy buena, pero no tienes ni la edad ni la fuerza suficientes para ser el ama de Aubrey.
– Os dije que se daría cuenta -intervino Jean-Claude.
– ¡Silencio!
– Se ha acabado la farsa, Theresa. Lo sabe.
– Porque se lo has dicho.
– Diles cómo te has dado cuenta, Anita.
– Algo no encajaba. -Me encogí de hombros-. No tiene los años suficientes. Aubrey emite más poder que ella; no puede ser su ama.
– ¿Insistes en hablar con nuestra ama? -preguntó la mujer.
– Insisto en que se me garantice la seguridad de mi amiga. -Recorrí la habitación con la mirada, observándolos a todos-. Y me estoy empezando a cansar de jueguecitos estúpidos.
De repente, Aubrey estaba avanzando hacia mí. El mundo se ralentizó. No había tiempo para tener miedo. Intenté retroceder, consciente de que no podía ir a ninguna parte. Jean-Claude se lanzó sobre él con las manos extendidas, pero no iba a llegar a tiempo.
La mano de Aubrey surgió de la nada y me golpeó el hombro. El golpe me dejó sin aire y me hizo salir despedida hacia atrás. Me di de espaldas contra la pared; un instante después chocó mi cabeza, con fuerza. El mundo se volvió gris. Caí pegada a la pared. No podía respirar. Veía destellos blancos sobre el fondo gris, y el mundo se empezó a volver negro. Caí al suelo. No me dolió; no me dolía nada. Me esforcé por respirar hasta que me ardió el pecho, y la oscuridad se lo llevó todo.
Voces que flotaban en la oscuridad. Sueños.
– No deberíamos haberla movido.
– ¿Es que querías desobedecer a Nikolaos?
– He ayudado a traerla, ¿no? -Era la voz de un hombre.
– Sí -dijo una mujer.
Me quedé tumbada con los ojos cerrados. No estaba soñando. Recordé la mano de Aubrey surgiendo de la nada. Había sido un golpe con la mano abierta. Si hubiera cerrado el puño… Pero no. Estaba viva.
– Anita, ¿estás despierta?
Abrí los ojos, y la luz me atravesó la cabeza como un cuchillo. Los cerré de nuevo para evitar la luz y el dolor, pero este persistió. Volví la cabeza, y fue un error; el dolor me provocaba náuseas. Era como si el cráneo intentara desencajarse. Levanté las manos para taparme los ojos y solté un gemido.
– Anita, ¿cómo estás?
¿Por qué hay gente que tiene la manía de preguntar eso cuando es obvio que la respuesta es «Fatal»? Intenté susurrar, sin saber cómo me sentaría.
– De puta madre. -No fue tan terrible.
– ¿Qué? -dijo la mujer.
– Creo que está siendo sarcástica -dijo Jean-Claude, aliviado-. No puede estar muy malherida si bromea.
Yo no estaba tan segura. Sentía oleadas de náuseas que iban de la cabeza al estómago, no al revés. Me daba que tenía conmoción cerebral, pero no tenía ni idea de si era grave.
– ¿Puedes moverte, Anita?
– No -susurré.
– Te lo preguntaré de otro modo. Si te ayudo, ¿podrás sentarte?
Tragué saliva, esforzándome por respirar en medio del dolor y las náuseas.
– No sé.
Unas manos me cogieron por las axilas. Sentí que el cráneo se me iba hacia delante mientras me incorporaban. Contuve la respiración y tragué saliva.
– Voy a vomitar.
Me puse a cuatro patas. Me moví demasiado deprisa, y el dolor fue como un torbellino de luz y oscuridad. Tenía arcadas; el vómito me ardía en la garganta, y sentía que me iba a estallar la cabeza.
Jean-Claude me sostuvo por la cintura y me puso una mano fría en la frente, sujetándome la caja ósea. Su voz me arropaba como una sábana suave sobre la piel. Me estaba susurrando algo en francés. No entendía ni una palabra, ni falta que me hacía. Su voz me arrullaba y se llevaba parte del dolor.
Читать дальше