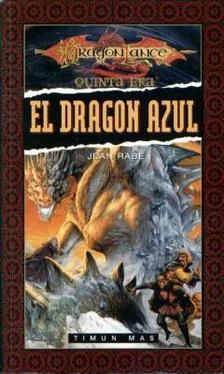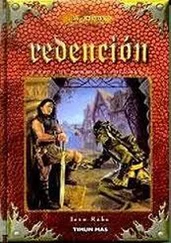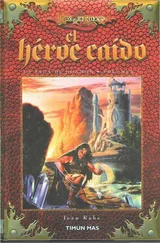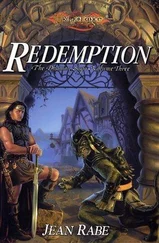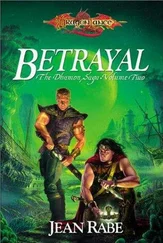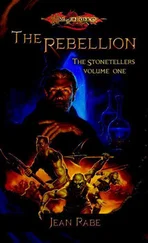—¿Alguna celda más? —preguntó el marinero a la patética congregación.
El elfo de pelo enmarañado señaló en la dirección por la que había llegado Rig.
—Tengo entendido que arriba hay más celdas, pero supongo que también estarán vigiladas.
El marinero empuñó su alfanje y se alejó del grupo de prisioneros.
Palin bajó los últimos peldaños corriendo y saltó sobre el caballero, que se desplomó bajo su peso. El aire abandonó los pulmones del caballero con un bufido sordo. El hechicero le quitó el yelmo y, cogiéndolo por un mechón de pelo castaño oscuro, le echó la cabeza atrás y le puso la daga en el cuello. Palin lo miró a los ojos.
—¿Steel Brightblade? —susurró el hechicero.
En ese momento oyó un grito en el exterior del fuerte.
—¡El agua!
El caballero aprovechó la distracción para empujar a Palin, pero sus movimientos eran torpes y lentos. El hechicero le clavó la daga en el pecho, en una rendija entre las planchas de la armadura, y el hombre abrió la boca para gritar. Palin volvió a hundir la daga y la sangre ahogó el grito.
Con la pechera de la túnica empapada de sangre, Palin se levantó con dificultad y salió al patio de armas justo a tiempo para ver a Rig al frente de una multitud de personas harapientas. Un cafre dobló una esquina y señaló al hechicero manchado de sangre.
—¡Intrusos! —bramó.
—¡El agua ha desaparecido! —exclamó una voz desde algún lugar del patio de armas.
—¡Mirad! —dijo un caballero en lo alto de la torre más cercana—. ¡Los prisioneros escapan!
Se llevó un cuerno a los labios y el aire vibró con un silbido estridente.
—¡Palin! —gritó Ampolla—. ¡Aquí!
La kender agitaba frenéticamente los brazos. El hechicero vio a tres Caballeros de Takhisis, maniatados y amordazados, junto a las cuadras. Cerca de allí, la kalanesti hacía señas a los elefantes para que cargaran contra un grupo de caballeros y cafres.
Tres elefantes levantaron la trompa y barritaron prácticamente al unísono. Siguiendo las instrucciones de la elfa, removieron la arena con las patas y arremetieron contra los caballeros. Los cuatro elefantes los pisotearon y doblaron por una esquina del fuerte.
Palin se quitó las ropas ensangrentadas, aunque la túnica y las calzas que llevaba debajo también estaban manchadas. Los caballeros y los draconianos habían perdido tanta sangre que tenía la piel húmeda. Respiró con dificultad, y sus resecos labios articularon un encantamiento. A su espalda, Rig gritaba a los prisioneros. Delante de él, oyó los gritos de los primeros caballeros que caían bajo las patas de los elefantes.
En todas partes reinaba el caos. La kalanesti luchaba con un caballero que había conseguido eludir a los elefantes. La kender cargó su honda con excrementos de las bestias y disparó contra los caballeros. El elefante más grande empaló a un caballero con un colmillo y arrojó el cuerpo destrozado a un lado.
Rig hizo una seña a los prisioneros para que huyeran y se unió a la pelea. Se escurrió entre dos de los encolerizados elefantes y clavó su cuchillo a diestro y siniestro derramando sangre en cada estocada.
Desde algún lugar del patio interior, hacia donde habían ido los elefantes, se oían gritos de dolor y órdenes estridentes.
—¡A la muralla! —dijo alguien—. ¡Coged los arcos!
Palin continuó murmurando las palabras de su encantamiento hasta que de su mano brotó energía convertida en una poderosa fuerza mágica.
Miró el castillo de arena, los muros negros, las torres y las almenas. Pronunció las últimas palabras de su hechizo, instando a los cimientos del castillo a derrumbarse.
En ese preciso momento, una andanada de flechas llenó el aire. Aunque alcanzaron a los elefantes, sólo sirvieron para enloquecerlos. Una de las flechas hirió a Palin en el hombro derecho. Una segunda y una tercera se clavaron en su pierna izquierda. El hechicero gimió de dolor y cayó de rodillas. Otra flecha se hundió en la arena, peligrosamente cerca. Aunque el dolor era intenso, el hechicero consiguió arrinconarlo en su mente. No podía permitir que lo dominara, que rompiera su concentración. En estas condiciones era difícil practicar su magia, pero no imposible. Se mordió el labio inferior y fijó la vista en el suelo de arena del castillo.
—¡Palin! —gritó Feril mientras corría a su encuentro.
El hechicero oyó sus pasos sobre la arena y sintió que el suelo vibraba en lo más profundo de las entrañas de la tierra. Otra flecha se hundió en su brazo haciéndolo estremecer de dolor. Las sensaciones —el barritar de los elefantes, el dolor, el ardor de su piel quemada por el sol, y el calor húmedo y pegajoso de la sangre— comenzaron a superponerse.
—¿Qué pasa? —oyó que preguntaba un caballero—. ¡El Bastión! ¡Huid!
Hubo otras palabras, pero el hechicero ya no podía descifrarlas. Se dejó envolver por una agradable oscuridad.
Luego sintió que Feril tiraba de él, ayudándolo a levantarse. Sus piernas parecían de plomo y se negaban a moverse, y mucho menos a soportar su peso, pero la kalanesti insistía. «¿Fue esto lo que sintieron mis hermanos, lo que sintió mi primo Steel? —se preguntó Palin—. ¿Sufrieron una agonía semejante antes de morir?»
Feril le pasó el brazo por debajo de la axila izquierda, lo puso de pie y comenzó a arrastrarlo. Las vibraciones del suelo se intensificaban, y Palin giró la cabeza hacia el fuerte. Las murallas se desmoronaban y las torres se plegaban sobre sí mismas. La arena negra estallaba. Los caballeros apostados en las murallas y las torres caían al foso, y a aquellos que sobrevivieran a la caída les aguardaba una muerte aun más horrible.
—Los escorpiones —murmuró Palin.
Una ruido seco destacó sobre el bullicio y el suelo tembló. Uno de los elefantes había caído, asesinado por los caballeros. Los otros tres continuaron cargando contra los caballeros y los cafres, creando un mar de sangre y miembros destrozados.
Ampolla corrió hacia Feril y Palin, y los tres vieron a Rig. Estaba cubierto de sangre: la suya y la de los caballeros con los que había combatido. El marinero corría hacia el camino que conducía a las puertas de la ciudad y al desierto. Los prisioneros ya marchaban con paso tambaleante por ese camino, apremiados por los gritos de Rig. Algunos llevaban a sus compañeros en andas o a rastras.
Feril y Ampolla condujeron a Palin en esa dirección. Los caballeros que pasaron a su lado estaban demasiado ocupados luchando por su vida para detenerlos. Procuraban esquivar las patas y los colmillos de los elefantes y miraban con ojos desorbitados a los millares de escorpiones que salían del foso.
Los escorpiones reptaban sobre los caballeros caídos, se metían entre las planchas de las armaduras y picaban las manos, el cuello o la cara de sus víctimas. Los caballeros gritaban y se retorcían en el suelo, tratando de ahuyentar a los arácnidos. Pero, si espantaban a uno, otros tres ocupaban su lugar. Las mortíferas criaturas también trepaban por las piernas de los cafres, que se movían frenéticamente para quitárselos de encima. Pendientes de los escorpiones, los cafres no podían defenderse de los elefantes y muchos de ellos cayeron bajo sus enormes patas mientras las bestias seguían a la kalanesti.
—Cuántas muertes —susurró Palin. Recordó la guerra de Caos y el suelo del Abismo cubierto de cadáveres de Caballeros de Takhisis, Caballeros de Solamnia y dragones.
—Si no nos damos prisa, nosotros seremos los siguientes —dijo la kender.
Feril y Ampolla empujaron al hechicero, a quien prácticamente llevaban en andas.
—Tenemos que detenernos a curar tus heridas —dijo la elfa—. O morirás desangrado.
Palin negó con la cabeza.
Читать дальше